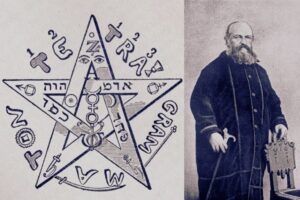«Quieres ir a preguntarle a la gente qué es lo que está pasando, ¿no?», le dice un personaje a otro, mientras que el tiempo se desmorona, en la historia de Izumi Suzuki de 1982 «¡Eh, es un amor psicodélico!». «No tiene sentido. No puedes ir por ahí diciéndole a la gente que el mundo no es como debería ser. Nadie te va a escuchar». Una década y media antes, eso era exactamente lo que estaba haciendo la juventud japonesa. Japón tuvo uno de los movimientos radicales de «1968» más grandes, fuera de Italia. Una ola de protestas, huelgas y tomas universitarias, dirigidas contra el capitalismo japonés y su apoyo al imperialismo estadounidense, convulsionó al país durante los sesenta. El movimiento colapsó en un sectarismo ultraviolento a mediados de los setenta, y su ética anticapitalista quedó sepultada bajo la opulencia masiva, lo que acabaría derivando en la segunda cultura pop más poderosa y lucrativa del mundo.
Hay que buscar la información en otras fuentes, ya que los tres últimos volúmenes de la obra de ficción de Izumi Suzuki publicados por Verso no incluyen introducciones, notas ni explicaciones, ni siquiera la cortesía básica de indicar cuándo se publicaron por primera vez los relatos, pero con un poco de investigación se descubre que Suzuki fue una figura destacada de la contracultura japonesa en aquellos años.
Suzuki nació en 1949 en Shizuoka, una prefectura mayoritariamente industrial situada entre Tokio y Nagoya. Tuvo un empleo como operadora de tarjetas perforadas antes de trasladarse a la capital, donde trabajó como actriz (entre otras cosas, en la película experimental de 1971 Throw Away Your Books, Rally in the Streets), como modelo (para el fotógrafo pornográfico Nobuyushi Araki, en su libro Izumi: This Bad Girl) y fue «musa» de músicos como el saxofonista de free jazz Kaoru Abe, con quien se casó en 1973. Pero en la treintena se consolidó como una talentosa escritora de ciencia ficción y memorias, antes de quitarse la vida en 1986. Sus últimos escritos narran lo que sucede cuando la decepción y la depresión reemplazan al sueño de cambiar el mundo.
Su obra abarca las dos décadas que separan al Japón radical de los años sesenta del país del boom de los ochenta. Desde esa década, Japón fue incesantemente imaginado como el hogar del «futuro», con sus tecnologías avanzadas y sus paisajes urbanos ultramodernos. Si eso es cierto, entonces su ventaja inicial también significa que sus mejores escritores y artistas anticiparon muchos de nuestros problemas actuales hace décadas: la ausencia de alternativas al capitalismo; un entorno cada vez más artificial y contaminado; una población envejecida y en declive; una creciente dependencia psicológica de los fármacos; un mundo de pantallas omnipresentes. Todo esto se puede encontrar, anticipar o describir en las historias de ciencia ficción de Izumi Suzuki de los años setenta y ochenta.
Lo que hace interesante a Suzuki no es que fuera una gran defensora de los movimientos radicales de su época —de hecho, sus frecuentes referencias al «68 japonés» suelen ser despectivas— y sus relatos están llenos de utopías fallidas. Más bien, el interés radica en leer cómo, a través de su imaginación depresiva, se centró en un futuro de nostalgia, tiempos desarticulados, decepciones y el eterno retorno de lo mismo.
Leyendo el relato que da título al primer libro de Suzuki publicado por Verso, resulta fácil entender por qué Suzuki se hizo famosa en inglés en la década de 2020. La antología Terminal Boredom: Stories está ambientada en un futuro autoritario e hipermediático, en el que las personas están tan alienadas, agorafóbicas y anómicas que pasan sus días viendo imágenes de atrocidades y, si es posible, solo interactúan entre sí a través de pantallas. «No estoy acostumbrado a las escenas que no están enmarcadas», dice el narrador. «Mirar una imagen dentro de un borde siempre me tranquiliza». Leí este relato por primera vez durante el confinamiento del invierno de 2020-2021 y me pareció una simple descripción de la realidad. Uno de los personajes graba toda su vida cotidiana con una cámara. «¿Y luego lo ves?», le pregunta el narrador incrédulo. «Vaya, debe de ser fascinante». Como mujer que escribe ciencia ficción, Suzuki fue comparada de forma simplista con Ursula Le Guin, pero su pesimismo y su humor negro están muy lejos del anarquismo optimista de la escritora estadounidense. En «Women and Women», incluida en Terminal Boredom, una sociedad matriarcal futura oprime a los hombres de forma muy similar a la forma en que las mujeres son oprimidas en una sociedad patriarcal. Los relatos de la segunda antología, Hit Parade of Tears, revelan una mayor influencia de la cultura pop: Suzuki era más glam que hippy. Los relatos más largos suelen tener un tono disfrutablemente risueño, casi de revista de chismes (en los sesenta, Suzuki escribió una columna de consejos para una revista femenina), como sucede en los relatos «Trial Witch», con sus espectaculares venganzas contra maridos detestables, o en «My Guy», donde un hombre de una civilización cósmica más avanzada —donde las emociones están bastante más controladas— embaraza mujeres por todo Tokio.
Dos relatos se centran en el tiempo desarticulado. En el caleidoscópico y evocador «Hey, It’s a Love Psychedelic!», un hipster parecido a Suzuki —con un conocimiento obsesivo de los Group Sounds, las ruidosas bandas de rock de garage japonesas de mediados de los sesenta— es arrojado a diferentes períodos históricos, donde la secuencia de la música pop y la tecnología se mezcla en un caos. Al principio, considera que la aparición de cosas en épocas equivocadas es solo una consecuencia de la cultura retro, pero finalmente se da cuenta de lo que está pasando cuando alguien de los años sesenta pone un disco de la banda de los ochenta Stray Cats, que imita el estilo de los cincuenta.
La historia que da título al libro está ambientada en una dictadura estalinista vagamente parecida a la de Corea del Norte, aunque impregnada de nostalgia por la cultura pop, la moda y las celebridades del Japón contemporáneo de Suzuki, y narra la historia de un superviviente de los años sesenta, eternamente joven a pesar de sus 180 años, que ayuda a su novia, mucho más joven, con su proyecto sobre esa década, titulado «Ficciones y realidades de la sociedad capitalista». Es encarcelado tras intentar crear una república autónoma en la bahía de Tokio, que «encapsularía el Japón de 1960 a 1970… violento, imprudente y cruel».
Set My Heart on Fire, una novela publicada originalmente en 1983 y reeditada recientemente en inglés, es sorprendentemente diferente de estos relatos opiáceos, aturdidos, depresivos y de humor seco. Se trata más bien de unas memorias viscerales y empapadas de alcohol, apenas disimuladas (The Golden Cups, una banda de Group Sounds, de la que el joven Suzuki se autodenominaba groupie, aparece aquí como «Green Glass»). Gran parte de la acción se desarrolla en Yokohama, una ciudad portuaria que en los años sesenta era multicultural, para los estándares japoneses, con un auténtico barrio chino y decenas de soldados estadounidenses (por medio de los que se podían conseguir discos), y que, por lo tanto, constituía una alternativa a la cultura homogénea y predecible del «milagro económico» japonés.
Sin embargo, lo que ocurre aquí es sobre todo sombrío, como una versión mucho más violenta de Groupie, las memorias del Londres «swing» de Jenny Fabian (una de las favoritas de Suzuki, a la que se hace referencia en «Hey, it’s a Love Psychedelic!»). También está poblada por hombres espantosos que se ganan la vida tocando la guitarra, se recrea en el sexo constante pero generalmente poco placentero y se ofrece una gran cantidad de detalles sobre discos y ropa. Entonces te das cuenta de que esto, aquí, son los lejanos y felices años sesenta y setenta del sexo, las drogas y el rock and roll que las heroínas de ciencia ficción de sus últimas historias anhelan con tanta frecuencia. En Set My Heart on Fire, la época se desmitifica radicalmente y se revela como un mundo asfixiante de solipsismo y misoginia que parece preguntar: ¿hasta dónde tendría que llegar una sociedad para sentir nostalgia por esto?