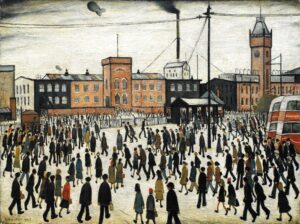El artículo que sigue es una reseña de Izquierdas y derechas en América Latina (Coord.: Julio César Guanche, Ediciones Temas, 2023).
En las últimas décadas, con el auge de los movimientos de extrema derecha y la aparición de líderes neofascistas, los estudios sobre las configuraciones políticas conservadoras, los repertorios de movilización, las demandas políticas y la construcción de un tejido popular de base se han posicionado con fuerza en las investigaciones sobre movimientos sociales y acción colectiva, buscando explicar la emergencia y el apoyo social de los gobiernos neofascistas en la región (Milei, Trump, Bukele y Bolsonaro).
Si bien es cierto que una de las claves para comprender las encrucijadas de nuestro tiempo pasa por analizar los vínculos sociales que activan el sentido común inmunitario y excluyente propio de los gobiernos neoconservadores, también es cierto que esta profundización investigativa no puede darse en detrimento del análisis de las izquierdas en la región. Precisamente en ese hiato se ubica el libro Izquierdas y derechas en América Latina, coordinado por Julio César Guanche. El libro, una reflexión plural, tiene la gran virtud de agrupar y reflexionar de forma correlacionada —como si de un trabajo cuidadoso de curaduría se tratara— sobre los procesos de activación político-institucional tanto en las coordenadas progresistas como en las neoconservadoras. De esa forma, se percibe un habitar conflictivo pero a la vez productivo entre agencias, gobiernos y movimientos sociales. Este contrapunteo analítico implica pensar las tensiones sobre las que gira la legitimidad de los gobiernos en la región y los procesos de oposición política en ambas orillas de la cartografía ideológica latinoamericana.
Los ensayos de este libro dedicados a los movimientos y gobiernos de extrema derecha no conceptualizan sus acciones y configuraciones como una simple reacción elitista y desde arriba frente al avance de los gobiernos neodesarrollistas en su época de esplendor. Más bien se observa una lógica proactiva, capaz de producir diversos ensamblajes con efectos desdemocratizadores, apoyados y agenciados por una importante base popular. De ahí que, al acercarse a estos movimientos conservadores, se pueda observar la confluencia de imaginarios religiosos, raciales, coloniales y de ideología de género, acoplados con un potente núcleo de demandas neoliberales.
Estas articulaciones entre agendas neoliberales y valores conservadores, aunque heterogéneas en cada contexto nacional, constituyen uno de los pilares fundamentales para explicar el ascenso político-electoral de los gobiernos de extrema derecha. El problema de estos gobiernos neofascistas, tal como observa Enzo Traverso, es que, a diferencia del fascismo clásico, los contemporáneos no reniegan de las instituciones democrático-liberales; por el contrario, se reconocen en ellas y las sitúan como un campo en disputa, aunque permanentemente estén acusando al sistema democrático de coartar las libertades individuales. Se trata de una erosión desde adentro de las instituciones por parte de estos gobiernos de tinte fascista. En parte porque, como anota el historiador italiano, la democracia ya no representa esa conquista histórica de las clases populares, sino un cascarón vacío de promesas inconclusas.
En contraste con el análisis de las derechas, el libro aborda las cuestiones de la izquierda retomando la pregunta por lo que significa y representa políticamente el progresismo. Un término que a veces, conceptualmente, oscurece más de lo que alumbra, pero que políticamente posiciona en el centro de la disputa política las tensiones alrededor del régimen de acumulación neoliberal. Sin caer en idealizaciones y reconociendo las contradicciones, el libro examina las propensiones antidemocráticas, autoritarias, extractivistas y patriarcales que subyacen en el propio proyecto progresista. Pese a esto, el libro no descuida analíticamente al progresismo; por el contrario, ofrece periodizaciones históricas y nos instala frente a los retos de la renovación política e ideológica de las izquierdas en la región.
Los límites del progresismo se hicieron palpables en la tensa vinculación con los movimientos sociales, en especial con las organizaciones afro, indígena y feminista, poniendo en cuestión qué «tan de izquierda» podían llegar a ser los gobiernos progresistas. Es bajo ese contexto de impugnación política a los límites de los gobiernos progresistas que el libro registra el repunte movilizatorio de los movimientos afro-latinoamericanos, feministas e indígenas, registrando los bríos democráticos que contrajo la emergencia contemporánea de estos movimientos sociales y que se percibieron en diversas esferas de incidencia política: espacios de representación institucional, acciones de irrupción popular y procesos de autonomía organizacional.
Precisamente, los compases y despases que experimentan los gobiernos del «progresismo tardío» (utilizando la expresión de Massimo Modonesi), a diferencia de los de la Marea Rosa, giran en torno a que no están exclusivamente circunscritos al impulso reformista del Ejecutivo, sino jalonados por la fuerza de cuestionamiento radical de las organizaciones sociales, que exigen formas de gestión de la vida alternativas al neoliberalismo; se trata de pensar en modalidades de acción política que va más allá y más acá del Estado, pero atravesándolo.
Es por ese motivo que el texto, lejos de presentar los espacios institucionales y los espacios sociales como dos polos opuestos, se interesa por problematizar el dilema entre autonomía y cooptación, señalando que los movimientos sociales en las coyunturas políticas estudiadas (Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Perú) en el siglo XXI se mueven bajo campos de acción multiescalares y múltiorganizacionales en los que, por momentos, persiste la subordinación al tutelaje estatal, y en otras ocasiones, el movimiento logra imponer sus intereses frente al pragmatismo institucional. Lo crucial es reconocer que los movimientos populares son más que el momento disruptivo, exceden la escena de clivaje y se construyen también sobre las mediaciones y articulaciones estatales.
Estas consideraciones implican reconocer que el Estado en América Latina no es tan solo un instrumento de dominación monolítico, sino un enjambre de relaciones y tensiones sociales no resueltas. En ese sentido, en los diversos ensayos que conforman el libro es posible establecer diálogos críticos: por un lado, la idea del populismo republicano como una forma en la que las instituciones no desmovilizan las organizaciones sociales, sino que las potencian. Allí la cosa pública se erige como un dispositivo abierto al conflictivo y las pasiones, susceptible de ser permeado por lo plebeyo; por otro lado, una lectura más cercana al autonomismo que asume los procesos de institucionalización de los gobiernos de izquierda como un eclipse de las transformaciones radicales, en los que el progresismo, al tiempo que funciona como dique de los cambios estructurales, se erige como el gran eje aglutinador en el terreno de las izquierdas.
Otra de las grandes ventajas analíticas del libro es comprender que tanto la idea de concebir el Estado como un campo relacional en disputa como la posibilidad de reflexionar sobre las instituciones como plataformas de impulso de los movimientos populares son apropiadas y ejercidas por la extrema derecha. Una derecha abiertamente fascista que no desprecia las calles y que no se limita a las instituciones, capaz de construir lógicas instituyentes; eso implica nuevas formas de pensar la imbricación de los movimientos-partidos conservadores en la época contemporánea.
Así, este libro, escrito en múltiples latitudes y desde diversas manos, hace suya la consigna althusseriana de pensar no en la coyuntura, sino desde la coyuntura. Esta ventaja le permite ubicarse al interior de las experiencias regionales, conocer el núcleo de la contienda política sin restringirse a lecturas excesivamente coyunturales y, al mismo tiempo, forjar lecturas de mayor aliento que permitan comprender la coyuntura dentro de surcos históricos más generales.
Quizás de manera indirecta el lector que se enfrente a este libro reconocerá el período bisagra que estamos atravesando en la región. No estamos en el contexto geopolítico de la década dorada del progresismo, pero tampoco retornamos a la hegemonía conservadora en tiempos del Consenso de Washington. En ese interregno, las distintas fuerzas políticas siguen pujando por definir el sentido de la democracia y el de la libertad por fuera de su horizonte estrictamente mercantil. Si de alguna esperanza se pueden servir las fuerzas de izquierda, es de la posibilidad de construir un horizonte emancipatorio arrastrado por la política feminista, las luchas afros e indígenas contra los diversos estratos del colonialismo. Tal como señala el libro, este es el último peldaño de resistencia y esperanza contra la violencia y despojo del capitalismo en su fase neoliberal.