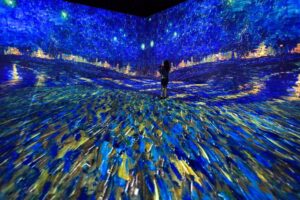Argentina se encamina a conmemorar los 40 años del fin de la dictadura, en su habitual contexto de convulsión económica e incertidumbre política. Las turbulencias financieras y cambiarias anticipan otro duro ajuste contra el nivel de vida popular, pero en un escenario de florecientes negocios posteriores.
La gestión de esa intricada combinación quedará en manos del próximo presidente, que emergerá de una intensa secuencia de comicios provinciales, primarios y generales. La dura disputa por ese trofeo contrasta con el escaso interés que despierta en el grueso de la población. El acotado impacto que han demostrado las urnas sobre el rumbo del país explica esa retracción de la ciudadanía. No es indistinto quién será el próximo mandatario, pero la prolongada crisis argentina desborda lo hecho por uno u otro gobierno.
Mitos reciclados
La fractura social es el drama más visible y cotidiano. La expansión de la pobreza y la precarización empalman con el deterioro de la educación, el creciente déficit habitacional, la demolición del sistema de salud y la emigración de los profesionales más calificados, degradación que tiende a naturalizarse ante el achicamiento de los ingresos. Cada crisis sitúa el escenario social en un escalón más bajo que el universo precedente.
La ingenua expectativa de 1983 («con la democracia se come, se educa y se cura») ha quedado disipada. El afianzamiento del régimen constitucional no modificó la pendiente descendente de la economía. Las explicaciones más inconsistentes atribuyen ese retroceso a la idiosincrasia de los argentinos, como si los habitantes del país compartieran una suerte de «gen autodestructivo». Las interpretaciones derechistas evitan esa nebulosa y agreden a los desposeídos para exculpar a los poderosos. Afirman que los pobres «no quieren trabajar» porque han perdido la «cultura laboral». Pero esa afirmación contrasta con la caída de la desocupación en cada repunte del nivel de actividad.
La regresión productiva obedece a la carencia de empleo genuino y no al comportamiento de las víctimas de esa falencia. Los reaccionarios atacan los planes sociales como si fueran una elección y no un forzado recurso de subsistencia. Denuncian a las mujeres que sostienen sus hogares con la absurda acusación de «embarazarse para cobrar la asignación por hijo». Enaltecen genéricamente a la educación como la solución mágica, omitiendo que esa enseñanza no puede contrarrestar la ausencia puestos de trabajo.
Los expertos en denigrar a los humildes absuelven a las clases dominantes. Elogian la creatividad de los capitalistas, la astucia de los banqueros y la audacia de los emprendedores. Con esas alabanzas ocultan que los principales responsables del curso que sigue el país son los administradores del poder.
Los neoliberales achacan la declinación económica al elevado gasto público, ignorando que esa erogación no supera la media internacional o regional. Con ese desconocimiento arremeten contra el empleo y las empresas públicas, sin mencionar el regresivo sistema impositivo que rige en el país. También desconocen que el desajuste fiscal es consecuencia del auxilio a los acaudalados. Todos los gobiernos han afinado esos mecanismos de subsidio, con salvatajes de quebrantos, seguros de cambio, estatización de empresas fundidas o conversión de deudas privadas en obligaciones públicas.
Los derechistas focalizan el problema argentino en el «populismo», olvidando que en los últimos 40 años no predominó la demagogia social y las concesiones a los desposeídos, sino el apoyo estatal a los principales grupos capitalistas. La gran paradoja de ese socorro radica en que sus beneficiarios condenan a los políticos proveedores de esos fondos. Un reciente cuestionador de la «casta», el millonario Eduardo Eurnekian, expandió su empresa textil con créditos de la banca estatal, lucró con medios de comunicación regulados por el Estado, se consolidó con la privatización de los aeropuertos e hizo fortunas en sociedad con YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).
Esta misma duplicidad exhiben Marcos Galperin, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Gregorio Pérez Companc, Amalita Fortabat, Mauricio Macri y todos los popes del empresariado. La derecha es muy condescendiente con la élite que ha relocalizado sus firmas en los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos. Pero es implacable con los trabajadores que aspiran a conservar sus ingresos. Presenta cualquier aspiración popular como una rémora del «distribucionismo», el consumo insostenible o la «extorsión salarial».
Los derechistas consideran que Argentina decayó por su divorcio de Occidente. Imaginaban al país como un ahijado de París —ahora de Miami—, solo casualmente localizado en la geografía latinoamericana. Con esa mirada idealizan el pasado terrateniente y embellecen a la oligarquía que lucró con la explotación de los arrendatarios y los asalariados. Pero omiten que es precisamente ese enaltecido modelo el que sembró los perdurables desequilibrios posteriores.
Remodelación agroexportadora
Las críticas heterodoxas al neoliberalismo han desenmascarado muchas fábulas sobre la economía argentina. Pero con gran frecuencia esos cuestionamientos resaltan más los efectos que las cusas de la regresión nacional. Varias miradas marxistas han destacado correctamente que las desgracias de Argentina no son exclusivas nacionales. Constituyen desventuras generadas por un sistema capitalista que afecta a las mayorías populares de todo el planeta. Esa constatación es muy útil pero no clarifica por qué razón los desequilibrios locales son superiores a los de economías semejantes.
En pocos países se verifican convulsiones del alcance y la periodicidad que sacuden a nuestro país. Tampoco se han registrado muchas degradaciones comparables a las padecidas por una nación que en cinco décadas amplió su porcentual de pobres del 3% al 40% de la población. Este apabullante retroceso coincide con el fracaso de todos los modelos intentados para revertir ese declive. La desazón que genera ese resultado explica el escepticismo, la incredulidad y el pragmatismo de muchos pensadores. Pero tal actitud no permite comprender lo que sucede.
El punto de partida para clarificar el escenario es reconocer la localización objetiva de Argentina, como una economía mediana del universo latinoamericano. Dentro de esa configuración subdesarrollada ha quedado situada en un bajo escalón de la semiperiferia. Al igual que otros países dependientes, despuntó afianzando su especialización primaria. Pero contó con una alta renta de la tierra en el marco de una escasa población autóctona para explotarla. Esa carencia fue compensada con una gran corriente de inmigración, que erigió un «granero del mundo» proveedor de carne para las metrópolis.
En la segunda mitad del siglo XX perdió esas ventajas exportadoras frente a nuevos competidores, pero contrarrestó ese desplazamiento con una avanzada tecnificación que elevó la productividad del agro. Ese modelo extractivista de pools y siembra directa reproduce una especialización en insumos básicos que expulsa mano de obra. En lugar de absorber inmigrantes y crear chacareros, desde hace décadas alimenta la población de informales en las urbes.
Desequilibrios potenciados
Argentina tuvo una industrialización temprana a partir de recursos que el Estado recicló de la renta agraria. Pero nunca logró conformar una estructura fabril autosostenida y competitiva. El sector no genera las divisas requeridas para su propia continuidad, sino que depende de importaciones que el Estado garantiza mediante subsidios indirectos para una actividad con alta concentración en pocos sectores, gran predominio extranjero y baja integración de componentes locales.
Esas ramas fabriles quedaron muy afectadas por los nuevos parámetros de rentabilidad que impuso la globalización neoliberal. El mismo desacople impactó a otros países afectados por el viraje inversor hacia continente asiático. Pero las adversidades de Argentina son mayores. La economía que inauguró el modelo sustitutivo de importaciones no ha logrado superar las consecuencias de esa antelación.
El país quedó más descolocado que sus pares frente al nuevo patrón de ensambles y cadenas de valor que imponen las empresas transnacionales. No tiene las compensaciones que conserva México por su cercanía con el mercado estadounidense ni cuenta con el tamaño de Brasil para ampliar la escala de su producción. Los desajustes estructurales obedecen al despilfarro de la renta, que no ha sido utilizada para construir una industria eficiente. La disputa por ese excedente genera intensos conflictos entre el agronegocio y el sector industrial. Esa tensión se proyecta a todo el aparato productivo y fractura a la sociedad en una sucesión de crisis perdurables.
La magnitud de esas convulsiones (1989, 2001) es a su vez consecuencia de las medidas fiscales y financieras que adopta el Estado para gestionar las crisis, una intervención que potencia los desequilibrios que suscita la disputa por la renta. El Estado arbitra entre los distintos grupos dominantes por medio de cuatro instrumentos que, al final, terminan agigantando los desajustes. El primer mecanismo es la devaluación, tradicionalmente implementada para apuntalar los ingresos de los exportadores disgustados con la tajada estatal de la renta. Esa desvalorización de la moneda alimenta una escalada de precios sin mejorar la competitividad.
La propia dinámica de la inflación opera como un segundo instrumento de intervención, que consolidó un flagelo permanente. Ya se ha perdido el cómputo de los signos monetarios que quitaron ceros a la nominación del peso, consagrando de hecho el funcionamiento de una economía bimonetaria. La inflación es alta porque la economía sufre un retroceso de largo plazo que reduce la inversión, deteriora la productividad y contrae la oferta de productos. Pero a esta altura se ha transformado ya en un procedimiento autónomo de apropiación de los ingresos populares por parte de las grandes empresas. Ha sido incorporada como un hábito al manejo corriente de los negocios. Los capitalistas se acostumbraron a remarcar precios y apuntalan una inflación inercial que asegura su rentabilidad con el soporte emisor del Estado.
El tercer mecanismo de intervención estatal es el endeudamiento público, que en las últimas décadas adoptó un ritmo alocado. Ese descontrol se desenvuelve en estricta correspondencia con una clase dominante que invierte poco. Luego de haber transformado al país en el principal tomador y defaulteador de créditos privados, Mauricio Macri exacerbó esa tendencia con el préstamo otorgado por el FMI. En la gestión de esos pasivos interviene un influyente capital financiero que acapara las comisiones. El pago de los intereses de esas deudas impone a su vez una hemorragia de recursos que torna inviable la continuidad de cualquier modelo económico. Las reservas periódicamente afrontan una situación crítica y ese bache impide sostener alguna estabilidad de la moneda.
La fuga de capitales es el cuarto potenciador de la crisis. Incrementa la descapitalización de un aparato productivo que convive con la expatriación del 70% de su PBI. Los grupos dominantes guarecen fuera del país significativas porciones de las ganancias que obtienen en el circuito local. El endeudamiento público suele financiar un drenaje que ahoga los periódicos repuntes del nivel de actividad.
Así, los mecanismos que surgieron para morigerar la disputa entre el agro y la industria por la renta ya no cumplen esa función. Al cabo de tantos años de corrosiva acción, la devaluación, la inflación, la deuda pública y la fuga de capital se han transformado en instrumentos que autopropagan una crisis progresivamente inmanejable.
Fracasos neoliberales y fallidos neodesarrollistas
La receta liberal para revertir el retroceso endémico de Argentina se reduce a la simple liquidación de los sectores menos rentables. Ese libreto no disimula su afinidad con los intereses minoritarios de la agroexportación y el capital financiero. Busca demoler al grueso del aparato fabril, sepultando con esa aplanadora a dos tercios de la población. La devastación de la industria rezagada y de gran parte del sector público son auspiciados a cambio de nada. Los neoliberales suponen que una vez consumado el «industricido» y la drástica disminución del empleo estatal, lloverán las inversiones y despuntará un provechoso derrame.
Ese experimento de ingeniería social no se implementó con éxito en ninguna parte del mundo y para aplicarlo en nuestro país sobran 20 millones de argentinos. Lo más parecido a ese esquema fue el modelo implementado por el expresidente Carlos Saúl Menem junto a su ministro de Economía Domingo Cavallo (1991-1996), que terminó con el estallido de la convertibilidad luego de una década de privatizaciones, apertura comercial y desregulación laboral. Ese esquema naufragó en un escenario de aguda depresión, picos de desempleo y descontrol del endeudamiento.
La derecha no tiene otro programa y siempre retoma al mismo guion. Sus variantes extremas proponen una dolarización —que conduciría a la hiperinflación—, la expropiación de depósitos y el remate del Fondo de Garantía del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). Las vertientes más convencionales rehúyen esa aventura y propician retomar el fallido modelo de Mauricio Macri con sus tarifazos, recortes de jubilaciones, destrucción de derechos laborales y privatización de empresas públicas.
Los economistas de la derecha divergen en el ritmo auspiciado para el próximo ajuste y en la consiguiente celeridad de la reducción de las retenciones y la unificación cambiaria. Han presionado sin éxito para que el modelo actual explote antes de las elecciones, sea a través de una megadevaluación o de una corrida bancaria. Buscan provocar el caos para inducir a la aceptación de sufrimientos mayúsculos («doctrina del shock») y sugieren que ese desastre permitirá la posterior gestación de un paraíso económico motorizado por la exportación. Tales fantasías han sucumbido una y otra vez y actualmente confrontan con el declive internacional del neoliberalismo. En todo el mundo se verifica un giro hacia políticas opuestas, de mayor regulación estatal.
El neodesarrollismo promueve un remedio muy distinto para recomponer la economía con políticas heterodoxas favorables a la reindustrialización. Alienta el programa aplicado en otros países afectados por la presencia de rentas agroexportadoras que disuaden la inversión fabril. Auspicia canalizar ese excedente hacia la actividad industrial, pero exhibe significativas diferencias con el desarrollismo clásico, sustituyendo la vieja protección de las ramas más vulnerables por un plan de inserción en las cadenas globales de valor.
Durante el ciclo progresista de la década pasada, ese modelo fue ensayado en varios países latinoamericanos. El kirchnerismo recurrió a una de esas variantes, aprovechando el escenario interno generado por la crisis del 2001 y el contexto internacional de gran valorización de las materias primas. Con ese guion apuntaló la reactivación y la recomposición del empleo, aunque sin revertir los problemas estructurales de la economía. Esa irresolución generó el resurgimiento de la inflación y del déficit fiscal en un marco de grandes vacilaciones para reindustrializar la economía con mayor captura de la renta sojera.
Los mismos titubeos condujeron a un control de cambios tardío e ineficaz y a posponer reformas impositivas progresivas o cambios en un sistema financiero adverso a la inversión. Pero el principal defecto de ese modelo fue el continuado subsidio a los capitalistas, que utilizaron los recursos provistos por el Estado para fugar capital. El neodesarollismo demostró insuficiencias mayúsculas para revertir el declive económico.
Ajuste inmediato con negocios posteriores
En los últimos cuatro años la economía siguió a los tumbos. No persistió el neoliberalismo del expresidente Mauricio Macri, pero tampoco fue retomado el neodesarrollismo de Néstor Kirchner. Lo que prevaleció en el período de Alberto Fernández fue una gestión signada por la ineficacia. El oficialismo atribuye su inacción a las adversidades generadas por la pandemia, la sequía y la guerra, omitiendo que todos los países afrontaron las mismas adversidades con resultados distintos.
En los hechos, Fernández afianzó un modelo altamente ortodoxo, asentado en varios pilares regresivos. Ante todo, convalidó la altísima inflación como instrumento del ajuste. La carestía afectó primero a los alimentos por la negativa a subir las retenciones y se generalizó posteriormente por los efectos inflacionarios del acuerdo con el FMI. Los capitalistas contaron con el aval oficial para continuar su descontrolada remarcación.
Con cierta reactivación, repunte de la inversión y estabilización del empleo, el modelo de Fernández suscitó un desmoronamiento del salario. Consolidó el empleo precario y el estatus pobre del trabajador formal, favoreciendo las enormes ganancias de las empresas. Apuntaló además la desigualdad, que se expandió con un boom del turismo en un océano de desposeídos. El esquema del último trienio afianzó la primarización para pagar la deuda externa con mayor exportación de productos básicos. La explotación de Vaca Muerta, la extracción desregulada del litio y el descontrol de las vías navegables se inscriben en esa sumisión al FMI.
Fernández administra el fin de su mandato en una crisis mayúscula, con gran presión devaluatoria y un Banco Central sin divisas. Todos los días improvisa algún malabar para llegar a las elecciones eludiendo la megadevaluación. Pero en esa agónica supervivencia ha potenciado una bomba de endeudamiento interno mediante la refinanciación de bonos a tasas insostenibles. En lugar de forzar a los bancos a otorgar préstamos al sector productivo, consolida la burbuja que engorda a los financistas.
El próximo ajuste que preparan los poderosos incluye aumentos de tarifas, recortes de salarios y contracción del gasto social. Supervisado por el FMI, ese atropello transita por tres carriles posibles. Por un lado, la variante feroz de Patricia Bullrich, que emite mensajes con los símbolos del 2001 («blindaje»). Por otra parte, la vertiente igualmente brutal pero «consensuada» que motoriza Horacio Rodríguez Larreta, a través de un paquete de ajuste abusivo aprobado por el Congreso. El tercer rumbo es la continuidad del deterioro enmascarado que implementa el actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa.
Este contexto de inminente ajuste coexiste con la perspectiva de grandes negocios posteriores que entusiasman al establishment. Argentina ha quedado situada en un lugar internacional de privilegio como gran abastecedora de materias primas. Por esa razón, la inversión externa bordea los máximos de la última década y el «círculo rojo» ha vetado todos los tanteos de la corrida cambiaria (y/o bancaria) que auspicia el macrismo. Las élites no quieren una eclosión que amenace las florecientes ganancias avizoradas para los próximos años. Ya vislumbran la reversión de la sequía y la proximidad de una cosecha con altos precios. Apuestan a duplicar las exportaciones de litio e imaginan un gran superávit energético con el bombeo del nuevo gasoducto. Multiplican, además, los planes para convertir al país en un gran proveedor minero y en un continuado abastecedor de la pesca, perpetuando la depredación de los navíos llegados de varios continentes.
Argentina se ha convertido en uno de los principales botines en disputa entre Estados Unidos y China. El FMI opera como el instrumento de Washington para obstruir la presencia de Beijing vetando las inversiones en energía nuclear, puertos, usinas y tecnologías 5G. China ha logrado un protagonismo inédito y negocia la ampliación de los créditos en yuanes para financiar sus exportaciones y apuntalar su posterior captura de recursos naturales.
El establishment local no logra cohesionarse en una postura común frente a las exigencias estadounidenses y las ofertas orientales. Su dependencia político-cultural del Norte choca con los atractivos negocios que ofrece China. La resolución de ese dilema exige manejar previamente el tormentoso ajuste que aplicará el próximo gobierno.
Hegemonía inestable
Argentina continúa lidiando con una irresuelta crisis de hegemonía que impide a las clases dominantes forjar las alianzas requeridas para lograr una estabilidad política duradera. Raúl Alfonsín (1983-1989) no pudo construir ese mínimo de consenso para afrontar la corrosión de la economía. Carlos S. Menem (1989-1999) consiguió mantener cierta cohesión en torno a la convertibilidad pero sufrió una vertiginosa erosión cuando afloraron las inconsistencias de su modelo. Logró introducir el mayor avance de la reestructuración neoliberal de las últimas décadas, pero nunca se aproximó a la estabilidad conseguida por sus pares de Chile, Perú o Colombia.
El kirchnerismo forjó otra modalidad de consenso y mantuvo un significativo liderazgo hasta el año 2012, cuando la reaparición de la crisis económica recreó las tensiones y la tenue hegemonía volvió a disiparse frente a un novedoso y desafiante frente derechista. La supremacía que forjó Mauricio Macri fue más pasajera y se diluyó por completo en 2017. Finalmente, Alberto Fernández ha sido la antítesis de cualquier hegemonía: exhibió un grado mayúsculo de incapacidad para lidiar con sus enemigos políticos y su autoridad quedó pulverizada después de la pandemia.
Esta sucesión de fracasos reafirmó la inestabilidad, que anteriormente afectó a las dictaduras y a los mandatarios cívico-militares. El desgobierno ha sido un rasgo perdurable de las crisis argentinas. Esa inconsistencia ha corroído a las administraciones de las tres formaciones políticas prevalecientes (radicales, peronistas y derechistas). Ninguna logró satisfacer a sus electores o a sus referentes de los grupos dominantes.
Frente a esa endeblez, el poder económico ha optado por reforzar su influencia sobre las burocracias no electivas del Estado. Con ese padrinazgo, el Poder Judicial acrecentó su incidencia mediante vetos, cautelares, condicionamiento de candidatos y supervisión de comicios. Ha hostigado con inusitada virulencia a los adversarios de turno y transformó a la Corte Suprema de Justicia en un poder paralelo que define su propia agenda y gestiona sus propios negocios.
La misma gravitación han logrado los medios de comunicación, que detentan un poder mayúsculo y más relevante que otros actores de la política. Su desplazamiento de los partidos genera desarreglos mayúsculos. La prensa suele motorizar escándalos para apuntalar a los personajes auspiciados en desmedro de las figuras en desgracia. Pero con esa manipulación socava la gestión de los asuntos públicos y deteriora el timón del Estado.
El mismo trípode del poder económico, judicial y mediático ha sido artífice en América Latina del lawfare contra los exponentes del ciclo progresista. En Argentina esa andanada potenció la inestabilidad. La élite de capitalistas, jueces y comunicadores que controla el poder real ha socavado la autoridad de gobernadores, ministros y presidentes, potenciando el desorden del país.
Argentina igualmente se distingue por la ausencia (o debilidad) del poder militar, que mantiene su tradicional influencia en el resto de la región. Luego del fracaso de la dictadura, la derrota en la Guerra de Malvinas y la eliminación de los Carapintadas, el viejo protagonismo del Ejército quedó anulado. Ese desplazamiento redujo el uso de la coerción para contrarrestar la vulnerabilidad política, carencia que priva a la clase capitalista de un importante instrumento de dominación. Las Fuerzas Armadas no ejercen el poder explícito o el rol subyacente que conservan aun hoy en Colombia, Brasil, Chile o Perú.
Derechistas convencionales y extremos
En el espectro partidario se ha verificado una gran mutación del radicalismo, que no logró sobrevivir en su formato tradicional al declive de Raúl Alfonsín y a la catástrofe de Fernando De la Rúa. Persiste como una gran estructura de gobernadores, intendentes y legisladores, pero sin ningún vestigio de progresismo. La UCR (Unión Cívica Radical) ha quedado subordinada al macrismo, que logró forjar la primera formación derechista que gana elecciones. Esa preeminencia perdura luego del fracaso de Macri. La centralidad que tiene la disputa entre Bullrich y Larreta en las primarias de las PASO confirma ese protagonismo del PRO frente al decaído radicalismo.
Ambas formaciones convergen en la prioridad de doblegar la protesta social para instaurar un régimen represivo. Lo ocurrido en Jujuy anticipa un futuro gobierno de esa coalición en cualquiera de sus dos versiones. El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, introdujo una reforma constitucional que recorta derechos, suprime elecciones de medio término y facilita la corruptela de su familia para expropiar a los pobladores originarios y entregar el litio a las grandes empresas. Para consumar ese atropello facilitó disparos a los ojos de los manifestantes, fomentó embargos millonarios a los detenidos, promovió inauditas condenas de criminalización y apañó la incursión policial a la Universidad. Todos los integrantes de Juntos por el Cambio difunden las mismas mentiras para encubrir la reaparición de palos, balas, infiltrados y coches sin patentes en las manifestaciones.
Las únicas divergencias en ese bloque giran en torno a la intensidad de la agresión contra el pueblo. Patricia Bullrich propicia una arremetida virulenta, con gran riesgo de provocar una rebelión popular. Horacio Rodríguez Larreta impulsa una agresión más consensuada, que podría ser inefectiva para las ambiciones de las clases dominantes. La interna entre ambos candidatos transparenta esas discrepancias. El establishment celebra la brutalidad de Bullrich pero desconfía de su factibilidad. Aprueba todas sus bravuconadas y le perdona sus divagues económicos, pero también valora la capacidad de Larreta para alinear fuerzas dispares en un proyecto regresivo de largo plazo.
Esa derecha convencional ha logrado un importante basamento electoral alimentado por la decepción en el gobierno actual, pero no exhibe el sostén callejero de años anteriores. No hay cacerolazos ni marchas como en la época de Alberto Nisman o durante la pandemia. El fracaso de Macri está fresco y afecta la credibilidad del PRO. Además, la derecha reemplazó su habitual demagogia por confesiones de ajuste que reflotan prevenciones de la población contra esas andanadas.
Las variantes convencionales de ese espectro afrontan la novedosa rivalidad de sus competidores ultraderechistas. A diferencia del 2001, esa vertiente despunta como un canal de captación del descontento con el sistema político. Los personajes bolsonaristas de la era Macri (como fue Olmedo) ya no son marginales. Ahora disputan espacios con el conservadurismo tradicional. Javier Milei fue fabricado por los medios de comunicación y llegó a la política sin ninguna trayectoria previa. Fue instalado para reforzar una agenda de agresión y facilitó esa función con ridículas creencias. Sus desvaríos incluyen la expectativa de cobrar altos sueldos en divisas, extinguir el déficit fiscal incendiando el Banco Central y superar la decadencia nacional erradicando la «casta política» (que ahora integra).
Los autodenominados «libertarios» han sido promovidos para reintroducir un clima represivo y alentar una demagogia punitiva, que incluye la libre portación de armas. Sus exponentes no eluden las expresiones homofóbicas, elitistas o racistas, ni los exabruptos de comercializar órganos o menores de edad. El fallido intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner demostró, además, que esa ultraderecha no limita su accionar a los delirios verbales.
La gravitación lograda por Milei empalma con la influencia de la misma corriente en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. No es un fenómeno exclusivamente local, pero genera paradójicas adversidades para sus promotores. Es cierto que facilita la popularización de las falacias auspiciadas por los poderosos, pero al mismo tiempo fractura la coalición forjada por el «círculo rojo» para asegurar un próximo gobierno.
En las elecciones de medio término de 2021 Juntos por el Cambio demostró que podía ganar la presidencia en la primera vuelta. La ultraderecha irrumpió para reforzar el rumbo reaccionario, pero creó un monstruo ingobernable que afecta los planes del establishment. Una elección competitiva de los «libertarios» podría corroer la supremacía de la PRO y la UCR e introducir una adversa cuña en el bloque derechista. La alocada campaña contra la «casta política» reduce además el campo de negociación del propio Milei, que improvisó el alquiler de candidatos en las provincias. Por el momento, el poder mediático enfría el sostén de su descarriada criatura fascistoide. El devenir de ese Frankenstein es una gran incógnita.
El desengaño del quinto peronismo
Sin dudas, una de las mayores singularidades de la Argentina es la persistencia del peronismo como estructura política dominante. Mantiene una gran incidencia tanto como cultura, como identidad, como fuerza electoral y como red de poder. Logró recomponerse de la derrota de Alfonsín y del desengaño menemista con una nueva mutación interna, que vino a confirmar la gran plasticidad de sus cinco versiones.
La variante clásica del peronismo (1945-1955) se inspiró en el nacionalismo militar y apuntaló a la burguesía industrial en conflicto con el capital extranjero y las élites locales. Implementó mejoras sociales inéditas para la región y construyó un Estado de bienestar próximo a la socialdemocracia europea. Con ese cimiento logró forjar un perdurable sostén en la clase obrera organizada.
El segundo peronismo (1973-1976) fue totalmente diferente. Estuvo signado por la violenta ofensiva de los sectores reaccionarios (López Rega) contra las corrientes radicalizadas (Juventud Peronista, Montoneros). La derecha arremetió a los tiros contra la vasta red de militancia forjada durante la resistencia a la proscripción de Perón auspiciada por el gobierno de facto instalado en 1955 y actuó con furia contrarrevolucionaria en el contexto insurgente de los años 70. La presencia de esos dos polos extremos al interior del mismo movimiento fue una peculiaridad de ese peronismo.
El tercer peronismo fue neoliberal (1989-1999). Introdujo las políticas de privatización, apertura comercial y flexibilización laboral, que en otras latitudes implementaban los thatcheristas. No fue el único converso de ese período (otros ejemplos fueron Fernando Henrique Cardoso en Brasil o el PRI en México), pero nadie corporizó una deserción tan impúdica del viejo nacionalismo. Esa misma mutación reaccionaria se verificó en otros casos, como el MNR de Bolivia o el APRA de Perú. Pero esas formaciones abandonaron definitivamente todo nexo con su base popular y afrontaron la disolución o el declive.
Los tres peronismos del siglo pasado ilustran la multiplicidad de variedades que asumió ese movimiento. Ha protagonizado grandes crisis y sorpresivas reconstituciones. De cada desplome emergió un nuevo proyecto amoldado a su tiempo.
El kirchnerismo encabezó un cuarto peronismo de índole progresista. Retomó con otros fundamentos las mejoras del primer periodo. El viejo paternalismo conservador fue reemplazado por nuevos idearios posdictatoriales de participación ciudadana. La confrontación interna con la derecha no fue dramática y se zanjó con un distanciamiento del duhaldismo. Néstor Kirchner reconstruyó el aparato estatal demolido por el colapso del 2001 y restableció el funcionamiento de la estructura que garantiza los privilegios de las clases dominantes, pero consumó esa reconstitución ampliando la asistencia a los empobrecidos, extendiendo los derechos democráticos y facilitando la recuperación del nivel de vida.
Cristina Fernández de Kirchner introdujo una impronta más combativa, gestada en la confrontación con los agrosojeros, los medios de comunicación y los «fondos buitre», y esa polarización quebró el equilibrio que había mantenido Néstor con todos los grupos de poder. Su cuarto peronismo se ubicó en la centroizquierda regional (junto a Lula da Silva, Rafael Correa y Tabaré Vázquez), pero estableció nexos con las vertientes radicales de Hugo Chávez y Evo Morales. No compartió el endiosamiento institucional que imperó en Brasil o Uruguay.
El quinto peronismo de Fernández corporizó un fracaso sin antecedentes. El justicialismo siempre incluyó experiencias contradictorias, pero nunca comandó una vertiente tan inútil de simple convalidación del status quo. Luego del primer de test de conflictos (Vicentin), la derecha le dobló el brazo y Alberto acumuló un récord de agachadas. Ni siquiera pudo defender su política de protección sanitaria, y cuando la inflación comenzó a pulverizar el salario, optó por el sometimiento al FMI.
Tal impotencia contrastó no solo con Perón, sino también con Néstor y Cristina. No hubo el menor atisbo de disputa con el agronegocio (2010), ni iniciativas comprables a la nacionalización del petróleo (YPF) y los fondos de pensión (AFJP) o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (más conocida como «ley de medios»). El fracaso de Fernández lo ubica en el mismo casillero de otros mandatarios de la nueva oleada progresista, como Gabriel Boric en Chile o Pedro Castillo en Perú, que también han decepcionado a sus seguidores.
Tres escenarios para el justicialismo
La frustrada la experiencia actual genera tres escenarios posibles para el peronismo. La primera posibilidad es una reconstitución derechista con la impronta de Juan Schiaretti y el Partido Justicialista cordobés, aliado de Juntos por el Cambio. El mismo perfil que auspicia el mandamás del justicialismo de Jujuy que, con su manejo del bloque legislativo y del principal periódico de la provincia, apuntaló la reforma de Morales y la represión a los manifestantes. Otros gobernadores se amoldarían al nuevo mapa del interior y del Senado, que podría emerger de una próxima preeminencia del PRO y la UCR. Ese rumbo sintonizaría con la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz agrediendo a los piqueteros y con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, disputando la mano dura policial con Bullrich.
Sergio Massa empalma con esa perspectiva por sus categóricos antecedentes derechistas. Siempre fue un hombre de la embajada estadounidense, con fuertes simpatías por el trumpismo republicano. Por eso apuntaló a Guaidó y acompañó a Macri. Ha mantenido un prudente silencio frente a la represión en Jujuy por su padrinazgo del vicegobernador Haquim. El actual candidato a presidente por el oficialismo nunca compartió el temperamento timorato de Alberto Fernández. Por esa razón podría perfilarse como un enemigo efectivo del kirchnerismo si lograra llegar a la Casa Rosada. En ese caso, podría repetir la traicionera trayectoria de Lenin Moreno en Ecuador.
Massa también podría encarnar una nueva versión del menemismo. El establishment avizora esa perspectiva y lo observa como un confiable hombre de su propio círculo. Al cabo de un año al frente del Ministerio de Economía ha reforzado el ajuste con recortes del gasto primario y podas de las jubilaciones y los planes sociales.
Otro escenario muy distinto podría despuntar para el peronismo si se produce una gran derrota electoral del oficialismo que fracture a Unión por la Patria (ex Frente de Todos). En ese caso, el justicialismo ingresaría en una fase de disgregación, semejante a la registrada luego de victoria de Alfonsín o del desplome del menemismo.
Pero existe una tercera posibilidad de preservación y eventual reconstitución del PJ bajo el mando cristinista. Cristina Fernández de Kirchner ha logrado mantener su preeminencia mediante una inteligente diferenciación con la demolida figura de Alberto. Supo preservar ese protagonismo con el argumento de la proscripción, que a lo sumo fue una amenaza y nunca una realidad (si hubiera existido efectivamente esa inhibición, habría correspondido la impugnación de los comicios, como proponía el peronismo en la época de la resistencia llamando a votar en blanco).
Cristina eligió no presentarse luego de evaluar todos los inconvenientes de una derrota o de un triunfo sin posibilidades de forjar un gobierno sólido. Frente a esa adversidad, optó por apuntalar un plan futuro con Axel Kiciloff, Eduardo «Wado» de Pedro y Máximo Kirchner. Pero su renuncia también erosiona la factibilidad de ese proyecto. Las batallas que se posponen pueden devenir en derrotas perdurables. Para evitar ese riesgo, Lula presentó nuevamente su candidatura contra Bolsonaro.
El trasfondo del problema radica en que Cristina carece de un plan económico alternativo a Massa. Por eso se limita a convalidar silenciosamente el ajuste con elogios al capitalismo. Su convocatoria a renegociar la deuda externa en otros términos ya fracasó durante la gestión de Alberto. Y su mensaje apelando a un pasado promisorio que reaparece en el futuro carece de credibilidad, porque si ese proyecto fuera factible habría comenzado a implementarlo bajo el actual gobierno. El peronismo no ofrece actualmente algún rumbo creíble para superar la crisis.
Los pilares de la resistencia
La relación social de fuerzas es determinante del escenario argentino por la enorme gravitación de las luchas populares. Cualquier omisión de esa incidencia impediría comprender la dinámica actual. En nuestro país se localiza el principal movimiento de trabajadores del continente. Su disposición al combate se ha verificado en las 40 huelgas generales consumadas desde el fin de la dictadura. El acatamiento mayoritario de esos paros ha persistido como un dato inusual en otras latitudes. La tasa de sindicalización se ubica en el tope de los promedios internacionales. En esa influencia del sindicalismo y de su poder en la calle, Argentina presenta ciertas similitudes con Francia. Ese protagonismo de los trabajadores incide en la región de una forma semejante al rol jugado por los asalariados galos en Europa.
Pero la principal novedad de las últimas décadas ha sido la consolidación de movimientos sociales de trabajadores informales y desocupados. Esas organizaciones fueron en gran medida resultantes de la experiencia sindical precedente. Su irrupción se consumó durante la crisis del 2001, cuando los trabajadores privados de empleo fueron empujados a cortar las rutas para exigir sus derechos. Recurrieron a esa modalidad por una simple necesidad de subsistencia. La lucha de estos movimientos ha permitido sostener los auxilios sociales del Estado que las clases dominantes concedieron bajo el susto de una gran revuelta. Pero esos planes se han convertido en una erogación indispensable para la reproducción del tejido social: lo que inicialmente irrumpió como una respuesta provisoria al colapso económico, se ha transformada en un dato estructural de la vida argentina.
Las nuevas formas de resistencia están enlazadas con la belicosidad precedente de la clase obrera. Facilitaron el retorno del progresismo al gobierno y cumplen un rol activo en la organización de los desposeídos. Han dado lugar a una red de solidaridad conectada al desenvolvimiento de muchas localidades.
El protagonismo callejero del movimiento piquetero lo asemeja a su par indigenista de Ecuador. Se trata de formaciones que provienen de tradiciones muy distintas y organizan conglomerados socioculturales igualmente divergentes. Pero están emparentados por el impacto político de sus acciones. En Ecuador doblegaron recientemente al gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, determinado el fin de esa gestión y su probable sustitución por el correismo. Una influencia equivalente demostró la organización piquetera al precipitar el fin del gobierno de Eduardo Duhalde y el consiguiente surgimiento del kirchnerismo. En las últimas dos décadas han mantenido una llamativa presencia como exponentes visibles del malestar popular.
Argentina también cuenta con una enorme reserva de luchadores por los derechos humanos. La conciencia democrática que impera en el país aflora anualmente en las grandes marchas del 24 de marzo por el aniversario del golpe de Estado de 1976. La masiva concurrencia a esa conmemoración ilustra la forma en que cuatro sucesivas generaciones han mantenido vivo el acervo de la memoria. Y la vigencia de las conquistas democráticas se corrobora en los 300 juicios realizados por crímenes de lesa humanidad, con 1115 condenados. Los genocidas siguen en prisión y naufragaron todos los intentos para excarcelarlos. El «dos por uno» macrista suscitó un contundente rechazo y el crimen de Santiago Maldonado desató una conmoción. Tras 47 años de búsqueda, un nuevo nieto (el 133º) ha sido recuperado en la incansable batalla por la identidad. En este marco se inscriben otros logros, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo o las de igualdad de género.
Es importante subrayar estos avances —que contrastan con la degradación económico-social— para evitar balances unilaterales de los últimos 40 años. La caracterización de este periodo como un mero «fracaso de la democracia» es una simplificación. En medio de terribles retrocesos en el nivel de vida, se han mantenido ponderables éxitos democráticos. En cierta medida, esas mejoras se asientan en el perdurable legado de la educación pública. La escolarización masiva en establecimientos laicos forjó un ideario de convivencia y progreso que no ha sido sustituido por el modelo chileno de privatización. A pesar del dramático derrumbe de la enseñanza estatal, la derecha no ha logrado generalizar las creencias elitistas ni anular la vitalidad del pensamiento crítico en las universidades.
Empate social reciclado
La fuerza que preservan los movimientos sindicales, sociales y democráticos es el principal acervo del país y el pilar de una resolución popular de la crisis. Por esa razón la derecha prioriza el debilitamiento de esa resistencia. Sus candidatos han expuesto con brutal sinceridad la pretensión de arrasar con las organizaciones populares. Tienen muy presente la rebelión de 2001 y el duro revés que sufrió Macri cuando intentó la reforma previsional. La reacción por abajo contra el próximo ajuste es la gran pesadilla de los estrategas del PRO.
Ese poder popular que enfurece a los enemigos es frecuentemente desconsiderado en el propio campo. Las tesis de la «pasivización», «neutralización» o «cooptación» de los luchadores y luchadoras ejemplifica esa descalificación. Al cabo de muchas batallas, puede afirmarse que en los hechos ha predominado una contradictoria dinámica de concesiones para contrapesar los conflictos. Es igualmente cierto que en los últimos tres años la decepción generada por Fernández tan solo suscitó protestas muy acotadas. Hubo triunfos de muchos gremios y acciones sindicales relevantes, pero la respuesta generalizada de los oprimidos fue contenida. Por esa razón, a diferencia de 2001, la clase dominante no afronta con temor o desorientación los próximos comicios. Al contrario, transmite una gran confianza en los principales candidatos a la presidencia.
Argentina no participó de la oleada reciente de protestas que contuvo la restauración conservadora en la región (2019-2022). Esas revueltas forzaron la precipitada salida de los mandatarios derechistas en Bolivia, Chile, Perú, Honduras y Colombia. En nuestro país el descontento social no suscitó rebeliones equivalentes, aunque dio lugar al mismo tipo de victorias progresistas en las urnas.
Bajo el gobierno de Alberto Fernández se ha verificado una reacción popular inferior a la usual frente al terrible ajuste en curso. La burocracia de la CGT logró mantener la desmovilización de las bases. El descontento fue parcialmente canalizado por marchas y acampes piqueteros, que demostraron una gran valentía frente a la demonización orquestada por los grandes medios de comunicación. La movilización de estos sectores tuvo el mérito de contrarrestar la amnesia de tradiciones populares que fomenta la derecha y facilitó, además, la persistencia de significativos niveles de militancia y politización.
La acotada resistencia de los últimos años obedece a varias razones. Ha influido la efectividad de los planes sociales, que operan como una extendida cobertura para atemperar los estallidos. En ciertos sectores de la población se percibe también cierta resignación frente a inflación, en la medida que coexiste con la continuidad del empleo. La crisis actual es profunda, pero no repite el 2001. La subsistencia de puestos de trabajo informales contrapesa el malestar y el deterioro del ingreso es visto como un mal menor frente al drama del desempleo. Por otra parte, la imposibilidad de ahorrar induce a la clase media a consumir o a endeudarse para evadir la adversidad.
Pero más allá de estas circunstancias, la gran movilización de Jujuy ilustra el tipo de respuesta que podría afrontar el próximo gobierno. Morales había logrado dividir y atemorizar al movimiento popular después del golpe que propinó contra Milagro Salas. Pero luego de ganar las elecciones, se envalentonó… y precipitó una sorpresiva reacción por abajo. La respuesta surgió de los docentes, fue seguida por otros gremios y convocó a los ambientalistas y a las comunidades originarias. El «malón por la paz» que llegó a Buenos Aires ilustra la continuidad de esa batalla, y las mejoras salariales conseguidas por los docentes demuestran que la lucha genera resultados. Jujuy ha sido un probable test de lo que sobrevendrá en el país.
Observando en forma retrospectiva las últimas décadas, se puede notar que Argentina continúa afrontando un empate irresoluto entre las relaciones sociales de fuerza. Ese concepto fue utilizado en los años 60 y 70 por varios intelectuales para conceptualizar el escenario creado por el peso de la clase obrera y los sindicatos. La misma noción recobró vigencia en el 2001, luego de una rebelión que contuvo el ajuste neoliberal. Ese equilibrio persiste hasta la actualidad. La dinámica de empates reciclados es el trasfondo de un contexto que las clases dominantes no logran modificar. La permanencia de ese balance nutre las esperanzas de superar la crisis con un proyecto popular.
El kirchnerismo crítico y la izquierda
Las dos fuerzas más comprometidas con la lucha social y democrática son el kirchnerismo crítico y la izquierda. Esa intervención es muy distinta en el plano de la persistencia o la consecuencia, pero ambos sectores reúnen el embrión militante requerido para motorizar un curso alternativo. El kirchnerismo crítico alberga un conjunto heterogéneo de formaciones integradas a Unión por la Patria, pero con fuertes cuestionamientos a la política de los últimos cuatro años. El punto de inflexión con el oficialismo fue el acuerdo con el FMI. Si bien existen muchos grises en el medio, la postura frente a ese convenio distingue a ambos segmentos.
En el kirchnerismo convencional predomina la resignación. Sus teóricos justifican esa actitud por la «adversidad coyuntural de las relaciones de fuerza». Pero olvidan que ese balance no es un dato invariable, sino un efecto de la acción política. Es la práctica la que consolida o revierte los escenarios desfavorables. En otras ocasiones, justifica la pasividad advirtiendo contra el «peligro mayor» de la derecha. Pero desconocen que esa amenaza siempre es recreada por los poderosos para asegurar su dominación, cuando apadrina enemigos más brutales para tornar aceptable al verdugo de turno. La aceptación de ese chantaje actualmente transita por la convalidación de Massa frente a Larreta o Bullrich.
El kirchnerismo crítico rechaza el amoldamiento al escenario actual pero postula la conveniencia de una batalla dentro del peronismo. Acepta el trago amargo de votar a Massa en las presidenciales luego de forjar un espacio propio en torno a la precandidatura a presidente de Juan Grabois. Con ese agrupamiento previo, espera condicionar al indeseado candidato del oficialismo si llegara a aterrizar en la Casa Rosada.
Sin embargo, conviene recordar que Alberto tuvo un condicionamiento muy superior con la vicepresidencia de Cristina y esa barrera no impidió el desastre de su gestión. Es evidente, además, que la posibilidad de influir sobre un decidido derechista como Massa será muy inferior a cualquier presión sobre el vacilante Alberto. El proyecto de forjar una vertiente radicalizada dentro del peronismo no es una novedad. Arrastra el traumático antecedente de la relación de Perón con la Juventud Peronista. Una concienzuda revisión de esa experiencia permitiría recordar cuán frustrante ha sido el intento de gestar un polo alternativo dentro del verticalizado PJ.
La izquierda afronta otro tipo de disyuntivas. Ha consolidado en torno al Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) una formación socialista con una presencia electoral minoritaria pero novedosamente visible. Se distingue por la combatividad que volvió a demostrar en Jujuy, donde en lugar de enviar mensajes formales de apoyo, sus dirigentes pusieron el cuerpo en las protestas. En el duro escenario nacional que se avizora, sería muy positiva la presencia de un mayor número de legisladores de izquierda para apuntalar la resistencia en el Congreso y en las calles. Los planteos de esa formación son también necesarios para confrontar con la tibieza del progresismo. Un proyecto superador solo emergerá exponiendo críticas contundentes a la inconsecuencia de ese espacio.
Pero nadie vota al FIT con la expectativa de facilitar su llegada próxima, futura o lejana al gobierno. Y ese descreimiento limita las perspectivas de la fuerza. El propio FIT no se presenta como una opción de gobierno: carece de estrategia para lograr esa meta y no concurre a los comicios para salir victorioso. Su única perspectiva está conectada al estallido de un proceso revolucionario, que no se ha verificado en las últimas décadas.
La evaluación de esta última carencia es tan omitida como cualquier hipótesis de conquistar gobierno para disputar el poder en un largo periodo de transición. Esa política requeriría reconocer la diferencia cualitativa que separa la lucha por la supremacía en un gobierno, un régimen político, un Estado y una sociedad. La diferenciación de esas instancias permitiría concebir rumbos socialistas que el FIT no considera, al tiempo que induciría a promover acuerdos electorales de envergadura para conquistar intendencias o gobernaciones. La búsqueda de esas metas, finalmente, obligaría a reevaluar las desechadas alianzas con el kirchnerismo crítico.
Pero ninguno de estos debates figura en la agenda que enfrenta a dos sectores del FIT en las PASO. Las divergencias que separan a ambas listas son poco comprensibles para muchos de sus seguidores. Y mayor estupor genera la presentación de otras listas minoritarias del mismo palo por fuera del frente.
En la intensa vida política de nuestro país se ha reiniciado el debate teórico-político sobre la prolongada crisis de la Argentina. Si esas elaboraciones suscitan otro horizonte en el kirchnerismo crítico y en la izquierda, el proyecto popular comenzará a despuntar y a suscitar el entusiasmo que requiere esa construcción.