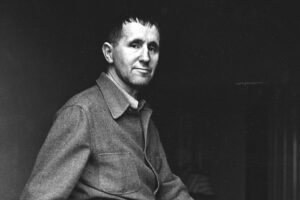Rümeysa Öztürk, estudiante doctoral de nacionalidad turca en Tufts University, fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos el 25 de marzo de 2025 cerca de su casa en Massachusetts. El video de su detención muestra a seis agentes enmascarados maniatando a Öztürk y trasladándola en medio de sus gritos en un vehículo sin identificación.
El DHS acusó a Öztürk de prestar apoyo al terrorismo tras haber coescrito una columna para The Tufts Daily en la que llamaba a su universidad a reconocer el genocidio del pueblo palestino y desinvertir en la industria armamentística vinculada a Israel. La misma acusación ha pesado sobre miles de académicos, estudiantes y activistas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, quienes han sufrido la revocación de sus visas, detenciones arbitrarias y amenazas de deportación. Entre los casos más notorios se encuentran Mahmoud Khalil, Mohsen Mahdawi, Badar Khan Suri, Ranjani Srinivasan, Yunseo Chung, Alireza Doroudi, Leqaa Kordia.
En este artículo, Rümeysa Öztürk habla por primera vez de su arresto y de los 45 días que pasó en un centro de detención del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el sur de Louisiana, a casi 2500 kilómetros de su hogar. Tras ser liberada bajo fianza el 9 de mayo, Rümeysa recuerda a las mujeres generosas que conoció en la cárcel.
El artículo fue editado y publicado conjuntamente por The Tufts Daily y Vanity Fair. Agradecemos al equipo de The Tufts Daily por autorizar esta traducción y por su compromiso con los derechos fundamentales en medio del descenso de los Estados Unidos al autoritarismo de extrema derecha. [T.]
Un martes de marzo, tras pasar la mayor parte del día trabajando en mi proyecto de tesis, empecé a sentirme agotada y con hambre. Era el mes sagrado del Ramadán y estaba ayunando. En cuanto terminé, me preparé rápidamente para asistir a una cena de iftar, poniéndome un polerón, un pantalón deportivo y un pañuelo en la cabeza. No era un día para andar elegante. Quería dar un paseo y ponerme al día con mis amigos en el Centro Interreligioso, cuando de repente me vi rodeada y sujetada por un enjambre de individuos enmascarados, quienes me esposaron y me metieron en un vehículo sin identificación.
De pronto, me vi inmersa en una pesadilla. Miles de preguntas pasaron por mi mente en las horas que siguieron. Parecía una eternidad mientras empujaban mi cuerpo maniatado de una locación a la siguiente. ¿Quiénes son estas personas? Si este era el último día de mi vida, ¿había sido lo suficientemente buena? Me alivió recordar que había declarado mis impuestos, pero no podía quitarme el recuerdo de un libro que no había devuelto a la biblioteca. Lamenté no haber llamado a mis abuelos y a mis amigos ese día. Mi madre me había oído gritar al teléfono mientras me detenían. Ella no sabía dónde estaba, y solo pude imaginarme cuántas veces intentó contactarme a océanos de distancia, o a quién había intentado contactar mi padre. Mientras mi cuerpo se sacudía de miedo, me ahogaba en mis pensamientos. Comencé mis últimas oraciones, diciéndole a Dios que había dado lo mejor de mí todos los días.
Me trasladaron de Sommerville a otra ciudad en Massachusetts, y de ahí a New Hampshire y Vermont, y luego a Georgia y Louisiana. Pasé por innumerables cambios de agentes, vehículos, aviones y esposas. En Vermont, me obligaron a hacerme un test de ADN por primera vez. Aun no me permitían contactar a mis padres, a mis amigos ni a un abogado. Hice muchas preguntas, pero recibí muy pocas respuestas. Las que recibí eran inconsistentes unas con otras.
Todo el tiempo estuve desorientada, con hambre y náuseas. En Georgia, tras haber sufrido un ataque de asma severo sin mi inhalador y después de llorar desconsoladamente, me sentía completamente desesperanzada. En Louisiana, me hallé en un bus hacinado que parecía una jaula, esperando durante horas. Vi un número incontable de personas bajar de un avión cercano, todas esposadas de manos, pies y cintura. A algunos los llevaron dentro de un edificio, mientras otros eran cargados en un bus, donde me dejaron atrás. Pedí agua y no me la dieron. Me senté con otros en asientos incómodos, mientras todos sentíamos el peso de nuestras situaciones y mi cuerpo, atravesado por la tensión, estaba a punto de colapsar.
Nunca podría haberme imaginado este calvario cuando vine a los Estados Unidos en el 2018 para cursar un posgrado, para aprender y crecer como académica, y para contribuir al campo del desarrollo infantil. Obtuve mi grado de Master en Psicología del Desarrollo en Columbia University con una beca Fulbright. Ahora estoy en la última etapa de mi doctorado en Tufts University, enfocado en cómo los jóvenes usan las redes sociales en beneficio de otros: ayudando a sus amigos, demostrando amabilidad y expresando cosas positivas a los demás.
En todos mis estudios, en mi investigación y en mi trabajo profesional, lo que me motiva es el desarrollo infantil y adolescente positivo, específicamente cómo el uso de las redes sociales entre niños y adolescentes puede generar más gentileza y compasión en el mundo. También soy una profesora dedicada que busca escuchar, apoyar y cuidar de los jóvenes, incluyendo mis estudiantes de pregrado en Tufts. Por eso, junto con otros estudiantes graduados de Tufts, escribimos una columna de opinión en el periódico de la universidad, donde afirmamos la dignidad y humanidad de todo el mundo. La columna llamaba a la universidad a escuchar al cuerpo estudiantil, quienes habían aprobado tres de cuatro resoluciones democráticas a través del Tufts Community Union Senate, incluyendo una que reconocía el genocidio del pueblo palestino. Escribir es una de las formas más pacíficas de comunicación que conozco. Escribir es una forma de escuchar, un proceso de pensamiento, y el fundamento de todo trabajo académico. La escritura está en el corazón de la libertad de expresión. Increíblemente, esta única columna de opinión, publicada en nuestro periódico estudiantil, llevaría a mi arresto y detención.
No fue sino hasta la tarde del 26 de marzo que llegamos al «centro de detención», unas 24 horas después de que me apresaran en la calle. Mientras esperábamos para ser procesadas junto a decenas de mujeres en una celda blanca e inhóspita, me sentí completamente agotada, y me tumbaba de vez en cuando en el piso. Como alguien que aprendió inglés tarde en la vida, las líneas entre cada prisión y centro de detención se borraban en mi mente. Tenía muchas preguntas: ¿quiénes son las personas detenidas aquí? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son sus condiciones de vida? ¿Qué tipo de ofensas las trajeron aquí? ¿Hace cuánto están aquí?
La habitación hacinada estaba llena de mujeres, algunas tendidas en el piso frío, otras con expresiones de miedo, o simplemente tristes, todas desesperadamente en necesidad de agua y comida. Los baños no eran más que compartimientos con cortinas. La habitación misma era frustrantemente luminosa, con bancas duras e incómodas que solo agravaban la tensión de la situación. Tarde en la noche, nos dieron algo de comer finalmente. Mi solicitud de comida halal o vegetariana fue rechazada.
De todas formas, a pesar de estas circunstancias horrendas, me aferré a mi fe en la humanidad. Me tomé un momento para ordenar mis ideas. Luego empecé a hablar con las mujeres a mi alrededor. Después de pasar 14 horas en procesamiento, conecté con muchas de ellas. A través de una barrera lingüística a veces muy difícil, conversamos sobre cómo habíamos llegado allí, dónde estábamos, y qué iba a ser de nosotras. Descubrí que otra mujer tenía asma también, ya que tenía su inhalador. Supe que muchas mujeres habían sido separadas de sus hijos.
Pronto aprendí el código de colores utilizado en el centro de detención. El naranjo es para los «crímenes menores», es decir, para quienes eran solicitantes de asilo, cuyo «crimen» era pedir asilo legalmente o cruzar la frontera sin autorización. Una mujer no dejaba de preguntarme: «¿Cruzaste la frontera?». Yo respondía: «No, tenía un pasaje de avión», «Tenía una visa F-1 hasta hace un día», «Soy estudiante de doctorado». Los uniformes rojos significaban ofensas más serias. Entendí que estas instalaciones sirven como campos de detención para inmigrantes donde solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes —personas que estaban escapando de conflictos, guerras, opresión y violencia— son recluidas y se ven atrapadas por meses o años. Me dieron un uniforme naranja. Me pregunté qué frontera había cruzado sin saber.
Galletas, conversación y confusión
Cerca de las 6 de la mañana del 27 de marzo, después de pasar dos noches sin dormir y con muy poca comida, finalmente me procesaron en la cárcel privatizada del Immigration Customs and Enforcement (ICE). Pedí un espacio para mi oración de la mañana, pero un oficial de ingresos la rechazó. En vez de eso, me llevaron a un centro médico para una primera evaluación que consistió principalmente en enumerar mis condiciones de salud a una enfermera y tratar de recordar los nombres de los medicamentos que estaba tomando. Pasé horas esperando allí bajo el ruido ensordecedor de un televisor. Más tarde, cuando me llevaron a donde pasaría la tarde, quedé perpleja al encontrar a otras 23 mujeres hacinadas en una pequeña celda. Me recibieron cariñosamente con sonrisas, lo que solo aumentó mi confusión. Las preguntas que tenía al principio sobre quiénes eran y por qué estaban allí empezaron a disiparse. Abrí la bolsa plástica de artículos «esenciales» que los oficiales nos dieron, la que contenía dos o tres cambios de ropa, sandalias, una pequeña botella de champú, un peine, una delgada manta, una sábana, pasta de dientes, un cepillo de dientes barato y un manual informativo.
Como estudiante que soy, quería sumergirme de inmediato en el manual, pero estaba escrito en español. Le pregunté a algunas de las otras mujeres si tenían una versión en inglés. La tenían, y estaban ansiosas por ayudarme a entender todo. Leí el manual y las instrucciones varias veces, pero algunas partes eran confusas. Ellas me ayudaron a configurar el teléfono, que era obsoleto y difícil de usar. Me mostraron cómo usar las viejas tablets de la habitación, me explicaron cómo crear mi cuenta, y me guiaron a través del proceso comisarial —el sistema de pedidos semanales que fallaba a menudo— junto con otras funciones limitadas. Después de eso, completamente miserable y agotada, me fijé en el camarote metálico y azul.
Mis compañeras de celda se dieron cuenta de lo cansada que me veía y vinieron a ayudarme: «Puedes dejar tu ropa bajo la cama», me dijeron. «Y puedes empujarla hacia el fondo para hacer una repisa para tus cosas». Hicimos eso juntas. Recibí una cajita negra para mi ropa que contenía pasta, aceite y un puñado de insectos —una ingrata sorpresa. Empezamos a limpiar juntas. Me enseñaron cómo lavar la ropa, asegurándome de que la bolsa estuviera bien amarrada para que la ropa no se perdiera, ya que pedir un recambio podía crear muchos problemas. Una mujer me ofreció galletas, otra me ofreció té, y las dos se sentaron a conversar conmigo. «Este lugar es lo peor», me dijeron, contándome las veces en que no pudieron acceder a productos de higiene femenina o a papel higiénico, las veces en que nadie respondió a sus preguntas, cómo eran formadas en fila y contadas reiteradamente, cómo algunos oficiales levantaban la voz o —algo peor de algún modo— ni siquiera les respondían. Cómo en la cocina eran forzadas a sentarse en mesas diferentes sin ninguna razón. Me contaron cuánto frío pasaban en invierno, sin que nadie les proveyera mantas, abrigo ni zapatos adecuados.
El siguiente capítulo de mi experiencia en la cárcel comenzó en ese momento. A lo largo de seis semanas y media, me vi rodeada a diario del afecto, la belleza, la resiliencia y la compasión de estas mujeres. Cada una de nosotras estaba atrapada en su propia pesadilla individual, pero en las demás encontramos alivio y consuelo, y compartimos nuestra carga y nuestro sufrimiento escuchándonos unas a otras.
En una pequeña habitación de desplegó un mundo de posibilidades: la celda se transformó en una sala de terapia, un salón de belleza, un centro de peluquería, un estudio de Pilates, un centro médico, una sala de masajes, un templo interreligioso y un estudio de arte, todo el mismo tiempo, y sin ningún equipo ni recursos. Discutimos las antiguas disputas que han asolado nuestras naciones por años, entre Armenia y Turquía, Rusia y Ucrania, Uzbekistán y Kirguistán. Formamos lazos a través de nuestras experiencias compartidas, que abarcaban geografías desde Colombia a Irán y de Afganistán a Honduras. Estas interacciones cariñosas se extendieron a todas las otras mujeres con las que me encontré fuera de mi celda en la cárcel de ICE.
Cada conversación se transformó en una sesión de terapia grupal en la que nos reunimos para hablar abiertamente del dolor que sentíamos por la realidad cruda y la deshumanización que plagaban este lugar abandonado por Dios, las prisiones con fines de lucro de ICE en los Estados Unidos, el lugar al que todas habíamos venido a perseguir nuestros sueños. Durante nuestro tiempo limitado en el patio, caminé al lado de muchas mujeres, escuchando sus historias. Entre nosotras había una cantante con casi un millón de seguidores, una violinista talentosa, una instructora de Pilates, una profesora de artes visuales, una madre devota, una abuela amorosa, y una mujer apasionada por los arreglos florales. La mejor amiga de alguien. La prometida de alguien. La esposa de alguien. La hija de alguien. Una tía. Una activista de derechos humanos. Un ser humano, como todos nosotros, con un corazón. Y yo, una muy confundida estudiante internacional de doctorado.
Una serie de eventos desafortunados
En mi primera noche, cuando estaba angustiada por no tener ningún libro a la mano, una de mis nuevas amigas compartió conmigo una copia de Pollyanna, de Elanor H. Porter —una historia sobre una huérfana en el pueblo ficticio de Beldingsville, en Vermont, que en cada situación encuentra razones para sentir gratitud y repartir alegría a quienes la rodeaban. Más tarde, otra amiga me enseñó el muy burocrático proceso para conseguir libros de fuera: «Primero tienes que pedirle permiso al mayor, luego tus amigos tienen que comprarle los libros a la empresa distribuidora, y después el mayor tiene que aprobarlos de nuevo. Se demora. Elige libros largos y de tapa blanda. Los libros para colorear están prohibidos. No puedes tener dos libros al mismo tiempo. Cuando terminas uno, tienes que donarlo al centro de detención y empezar el proceso de nuevo para poder recibir otro». Me dio más recomendaciones: «Puedes pedir solamente un libro de la biblioteca».
Después de muchas solicitudes, finalmente pude acceder a la que resultó ser la más triste y más pequeña biblioteca que nunca había visto. Me sorprendió ver que los libros no estaban organizados por autor ni por número Dewey sino por tamaño. Traté de encontrar un libro antes que se acabara el tiempo que me autorizaron y terminé escogiendo un libro de cocina. La segunda vez saqué una novela. Empecé a hojearla en busca de consuelo, ya que los libros siempre habían sido mi refugio. Para mi sorpresa, descubrí notas manuscritas esparcidas a lo largo del libro, con fechas y escritas por varias detenidas en el tiempo. Estos mensajes estaban llenos de recordatorios de esperanza, de fuerza y de confianza en que esto, igual que otras cosas, también iba a pasar. Las lágrimas me colmaron los ojos mientras leía estas expresiones. Es increíble cómo los seres humanos podemos encontrar maneras de darnos ánimo unos a otros, a través del tiempo, el espacio y las fronteras, cuando queremos y escogemos hacerlo. Seguí hojeando las páginas, aferrándome a la esperanza de encontrar momentos más luminosos en esta situación terrorífica, todo gracias a la amabilidad de personas a quienes nunca había conocido.
Aunque las mujeres a mi alrededor me consolaban, cada día parecía un nuevo capítulo de Una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket. En el patio nos topábamos con sapos, cangrejos de río, serpientes e insectos, y los guardias nos ridiculizaban por asustarnos. A veces, mientras caminábamos, las oficiales tocaban «Happy» de Pharell Williams con los altavoces a todo volumen, solo para profundizar nuestra desesperación. El calor en Louisiana era infernal. Una vez llegué, se nos prohibió salir al patio durante casi una semana. Nuestro tiempo para rondar en el patio era limitado. Constantemente teníamos que elegir entre tomar aire fresco y protegernos del sol, ya que solo había unos pocos lugares con sombra disponibles. En cambio, en nuestra celda hacía un frío atroz. Para aliviarnos un poco, calentábamos botellas plásticas de agua.
Respirar dentro del centro de detención era difícil, tanto simbólica como físicamente. He tenido asma por muchos años, pero nunca lo había padecido como en el centro de detención. Durante mis 45 días allí, me mantuvieron en condiciones de humedad, polvo y hacinamiento, con aire viciado y desencadenantes que empeoraron considerablemente mi asma. En una ocasión, cuando sufrí un ataque de asma severo, los oficiales no respondieron hasta que muchas mujeres empezaron a golpear las ventanas para llamar su atención. Después, ni siquiera me permitieron tomar aire fresco por unos minutos, diciéndome que era un riesgo para la seguridad de los agentes.
Cuando el centro médico no respondía a nuestras solicitudes de atención, nos apoyábamos mutuamente. Una vez, mi amiga tuvo una reacción alérgica severa y todo el ojo se le enrojeció y le picaba. A pesar de sus reiteradas solicitudes para acudir al centro médico, nunca recibió la ayuda que suplicábamos. En un intento desesperado por ayudarla, le puse bolsitas de té negro en los párpados para intentar reducir la hinchazón. Este tipo de improvisación era habitual. Con frecuencia nuestras peticiones quedaban sin respuesta durante semanas y, según mis amigas que llevaban allí más tiempo que yo, a veces incluso meses. Si tenían la suerte de que las llamaran al centro médico, las dejaban esperando por horas, solo para ser devueltas por motivos arbitrarios, incluida la falta de traductores. Las filas para conseguir medicamentos en el patio eran tan largas bajo el calor de la tarde de Louisiana que muchas mujeres casi se desmayaban.
Desde el cáncer a los resfríos o las afecciones femeninas, el ibuprofeno era la píldora mágica que el equipo médico siempre ofrecía. Mis amigas tenían que soportar largos períodos para recibir ayuda de emergencia, a veces durante días. Otras mujeres contaban que habían renunciado a pedir ayuda, decidiendo que era mejor soportar consecuencias graves para su salud antes que ir al centro y ser tratadas de forma inhumana. Allí les decían cosas como «Me das dolor de cabeza», «¿Por qué siempre vienes durante mi turno?», y «No te voy a dar nada».
Cuando fui a una consulta, me dijeron que no podían ser mis «niñeras». Muchas mujeres decían que el equipo médico no les creía que estaban enfermas. Me dijeron que, al llegar, estaban en condiciones de salud relativamente buenas, pero que se habían deteriorado día a día debido al acceso inadecuado a atención médica, comida nutritiva, sueño, luz solar y aire fresco. Algunas sufrieron la pérdida de la menstruación, el declive de su salud mental, e incluso la pérdida del cabello debido al estrés abrumador. Nos preocupábamos por nuestras amigas en silla de ruedas o con cáncer, por una amiga que era sorda, y por otras con enfermedades crónicas serias como diabetes.
Durante mi tiempo en la cárcel de ICE, raramente tuvimos una noche de descanso adecuado. Por primera vez me di cuenta de que el sueño, el sueño de verdad, es de hecho un lujo. El brillo constante de las luces fluorescentes hacía casi imposible dormir. Muchos oficiales marchaban alrededor nuestro haciendo ruido con sus llaves y cadenas, despertándonos por la noche con el estruendo de sus walkie-talkies (excepto un agente, a quien agradecíamos con frecuencia por sujetar sus llaves y sus cadenas para que el sonido no nos perturbara). Algunos oficiales nos despertaban a todas a horas intempestivas, a veces a las 3:30 de la madrugada, cuando solo querían llamar a una persona para trabajar, o para tomar la presión o el nivel de azúcar en sangre. Todo lo que queríamos era poder dormir en paz y sin interrupciones. Muchas de nosotras estábamos constantemente al borde de ataques de pánico y ansiedad y teníamos palpitaciones. Pero a muchos oficiales no les importaba nuestro sueño. Recuerdo haber visto a mujeres envueltas en mantas que parecían figuras sin vida cuando por fin conseguían descansar a última hora de la tarde. Mujeres jóvenes y hermosas que se refugiaban en el sueño para sobrellevar su realidad, soñando con la libertad, con sus seres queridos y con momentos de seguridad. Algunos días, yo también caía en esta rutina de sueño, sintiéndome como una mera sombra de mí misma y esperando que solo fuera una pesadilla que terminaría cuando despertara.
Ser invisible
En los primeros días de mi detención, no tenía acceso al comedor y estaba cada vez más hambrienta y desesperada, ya que el personal no honró mi petición de una comida que cumpliera mis restricciones alimenticias durante muchas horas. Pero mis amigas intervinieron generosamente para alimentarme. Incluso cuando ya no me moría de hambre, su amabilidad persistió: entendí que para muchas de mis nuevas amigas que estaban escapando de la guerra y el conflicto, los recursos que compartían no eran lujos, sino cosas esenciales para la supervivencia. Recuerdo que compartimos dos galletas o un paquete de bocadillos entre muchas mujeres de la sala. Mis amigas me ofrecían artículos de primera necesidad, como papel higiénico y champú, y me prestaban generosamente sus lápices y algunas hojas de papel, ya que yo no tenía ninguna de las dos. Las mujeres de allí me explicaron que trabajaban «voluntariamente» entre cuatro a cinco horas en la cocina por 3 dólares al día, y en la lavandería, el comedor, la oficina de ingresos y la biblioteca por 1 dólar al día.
La comida era de pésima calidad y poco saludable. Como amante de la cocina, me sorprendió lo insípida que podía llegar a ser una comida. Las raciones consistían principalmente de una cantidad abrumadora de porotos, tantos que, de hecho, parecían ser la estrella de cada comida. Venían acompañados todos los días de un puñado de arroz medio crudo, pan ultra procesado y a veces una ensalada poco apetitosa. En raras ocasiones, nos daban una porción de fruta enlatada. La fruta fresca era tan rara que empecé a contar las manzanas que recibimos —solo conté seis o siete a lo largo de mi detención. Sin opciones frescas disponibles en el comedor, teníamos que recurrir a la avena instantánea y a los fideos para saciarnos. Todo esto nos dejó con problemas digestivos y dolores de estómago persistentes. Nos preocupaban las mujeres embarazadas entre nosotras, porque sabíamos que necesitaban más alimentos.
Para llegar al comedor había que pasar por una serie de puertas, muchas de las cuales estaban cerradas, dejándonos de pie y formadas en fila por largos periodos bajo el solo. No podía dejar de pensar en cuántas otras puertas se iban a cerrar en mi cara y en las caras de estas mujeres dentro de la cárcel de ICE y por el resto de nuestras vidas. ¿Cuántas llaves mágicas necesitamos para abrir las puertas que nos cierran las oportunidades solo por nuestra apariencia y por el hecho de ser quienes somos? ¿Cuándo nos sentiríamos finalmente aceptadas y consideradas? ¿Después de cuánto sufrimiento?
La carga de estar atrapada puertas adentro y aislada de nuestras vidas cotidianas era pesada para todas. Perdernos nuestras profesiones, actividades artísticas y oportunidades educativas afectó nuestro crecimiento, perspectivas profesionales, sueños y bienestar general. Mi amiga artista estaba tan falta de inspiración que apenas quería dibujar, e incluso si lo hacía, no teníamos acceso a ningún material artístico (ni siquiera lápices de colores). A mí me costaba tanto tiempo acceder a papel que a veces no quería escribir. Otra amiga temía no poder volver a tocar su instrumento de nuevo. Mi amiga cantante no quería cantar. Muchas no podíamos oír las palabras ni la música en nuestro interior. Todas estábamos perdiendo la esperanza y partes de quienes éramos, como personas y como profesionales.
Una vez, una oficial vino y requisó todas las cajas de galletas, alegando que podíamos utilizarlas para fabricar armas. En otra ocasión, nos impactó presenciar cómo un oficial empujaba a dos mujeres en la cocina, coincidiendo con otras historias de violencia que las mujeres contaban. Las agentes nos amenazaron con quitarnos los privilegios comunes, es decir, las tres tablets y la televisión, si no limpiábamos la celda o si salíamos de la cama durante el conteo de cabezas. Las mujeres compartían sus estrategias para tolerar el abuso verbal de algunos oficiales y supervisores. Me dijeron que llorar con frecuencia era una respuesta normal y habitual. Algunos oficiales simplemente nos daban la espalda cuando golpeábamos la puerta pidiendo ayuda. «Después de algunos meses te rindes», me dijeron. Lo intenté muchas veces, y muchas veces me rendí también. Estaba horrorizada y me sentía invisible, desamparada y deshumanizada.
Le pregunté a algunos oficiales si les gustaba su trabajo. Varios me dijeron que trataban a todo el mundo de manera justa o que orgullosamente trasladaban a las personas del punto A al punto B. Algunos decían que no estaban de acuerdo con todo lo que estaba pasando, pero tenían que hacer lo que les ordenaban. Algunos oficiales llevaban lentes de sol para evitar hacer contacto visual con nosotras ni por un segundo, lo que me recordó el Experimento de la Cárcel de Stanford. Los lentes de sol hacían difícil leer sus emociones, dando a los guardias mayor autoridad y aumentando la presión sobre los prisioneros. ¿Era posible que los guardias no estuvieran conscientes de nuestras experiencias? Después de todo, las conversaciones entre las mujeres y los oficiales parecían ser muy poco comunes.
Todo lo que queríamos era volver a ser vistas como seres humanos de nuevo. Nos sentíamos invisibles, despojadas de nuestra identidad como personas con aliento y vida. Una mañana, nos contaron cabeza por cabeza siete veces en un lapso de unas pocas horas, y nos despertaron durante la noche para formarnos en fila. En otra ocasión, nos forzaron a esperar por tres horas en nuestras camas para contarnos. Durante el conteo de cabezas, nos comunicábamos con los ojos, rechazando la deshumanización y coincidiendo silenciosamente en que todo esto era brutal. Añorábamos ser reconocidas como más que solo números, que nos se nos redujera más a figuras en uniforme naranja. Extrañábamos profundamente estar al día con las noticias, que solo nos llegaban muy censuradas. Echábamos de menos poder rezar sin interrupciones. Echábamos de menos disfrutar del sol, usar nuestra propia ropa y tener la libertad de caminar y hablar tanto como quisiéramos. Aun así, formamos un lazo entre lágrimas y solidaridad. Nos apoyábamos unas a otras, ofreciéndonos hombros para llorar, oraciones a las que aferrarnos, y abrazos llenos de compasión.
«Por favor, escribe sobre nosotras»
Una mujer armenia a la que yo consideraba una tía me preguntaba cada vez que la veía: «Rümeysa, por favor, escribe sobre nosotras. Cuéntale por favor al mundo nuestra historia». Estoy cumpliendo mi promesa, tía. Ella me hablaba de las dolorosas separaciones de las madres de sus hijos y familias. «Tengo tres hijos, y es duro salir adelante todos los días». Muchas mujeres lloraban día y noche, añorando a sus familias. Mis amigas me mostraron cartas de sus hijos pequeños, acompañadas de dulces fotos de ellos y fotos divertidas de sus mascotas. Algunos de sus hijos están en sus países de origen, otros están esperando en otros estados con otros cuidadores, y otros han sido ingresados en el sistema de familias de acogida. Me enteré de que las mujeres han sido separadas incluso de sus bebés después de dar a luz. Me enteré con angustia de abortos espontáneos.
El gran escritor James Baldwin una vez dijo: «Los niños son siempre nuestros, cada uno de ellos, en todo el planeta». Sus madres también son las nuestras. Cuando hieren a su hijo, el corazón de una madre se rompe de la misma manera, sin importar de dónde venga. Esto incluye a las madres en duelo en el centro de detención, algunas de las cuales estaban escapando de guerras y conflictos, separadas de sus hijos. También incluye a las madres en muchas áreas geográficas afectadas por la guerra y el conflicto. De acuerdo a la UNICEF, 50.000 niños palestinos en Gaza han sido asesinados o malheridos durante los últimos dos años, 6.5 millones de niños han sido desplazados en Sudán, y 537.000 niños en Yemen sufren de desnutrición aguda y severa desde marzo de 2025. Sus madres sufren junto con muchas otras madres en países azotados por la guerra alrededor del mundo, incluyendo a los refugiados. Cada noche mi corazón se aflige por el dolor de todas estas madres. ¿Quién podrá sanar sus corazones?
Como investigadora del desarrollo, en secreto siento una cierta gratitud por no tener hijos, sabiendo cuánto daño provocan las experiencias traumáticas tempranas y la separación familiar en el desarrollo infantil. Todos los niños deberían tener la oportunidad de vivir, crecer y florecer en entornos enriquecedores, rodeados del amor, la paz y el apoyo de sus padres, cuidadores, comunidades y del mundo a su alrededor. ¿Este es el mundo que imaginamos para nuestros hijos? ¿Crecer separados de sus seres queridos? ¿Sufriendo cada día? ¿Quién les va a leer cuentos para dormir? ¿Cómo van a querer a los demás si se les priva del afecto que todos merecen? ¿Cómo podrán abrazar a alguien si ni siquiera se les permite tocar a sus madres en la sala de visitas?
En mis conversaciones con las mujeres allí, escuché historias de largas travesías a la frontera que incluían aviones, buses y botes. Escuché las historias de personas que perdieron la vida en el mar y de quienes escalaron abruptas colinas en la lejanía en busca de refugio. Oí a seres humanos que caminaron sin agua ni comida durante días. Muchas compartieron sus experiencias escapando de la guerra, el conflicto y la violencia, revelando una dolorosa realidad cuando cambiaron una forma de opresión por otra. Mientras las audiencias judiciales de muchas mujeres eran pospuestas por meses y meses, una de ellas observó: «En mi país hay guerra. Vivir en medio del caos es más soportable que estar atrapada aquí. Al menos en mi país tenía la libertad de moverme de un lugar a otro».
El Eid al-Fitr pasó, y me costó celebrarlo. Una amiga católica me dijo: «Aquí ni Dios puede escucharnos». Ella rezaba día y noche de todas formas. Le pregunté si era Dios quien no podía escucharnos, o si era la gente como yo antes de esta experiencia, quienes o no sabemos nada sobre el sistema de detención de inmigrantes o preferimos ignorarlo u olvidarlo.
En medio de esta desesperación, encontramos pequeñas alegrías, como alimentar a los pájaros, encontrar sus nidos y oírlos piar —un recordatorio de nuestra libertad y de mejores días por venir. Mis amigas de América Latina se tomaban de las manos y formaban grandes círculos mientras cantaban y rezaban a Dios, tratando de mantener la esperanza. Las amigas se contaban cosas divertidas. Se tomaban un momento para ver el amanecer mientras volvíamos del desayuno. Apreciaban las pequeñas flores ocultas en el patio. Incluso algunas las usaban para hacer accesorios para el pelo. Hacían pequeñas decoraciones usando migas de pan en vez de arcilla. Fabricaban collares de colores y brazaletes de bolsas plásticas del comedor, solo para que algunos oficiales se los arrebataran y los tiraran a la basura. Aun así, al día siguiente, los fabricaban de nuevo. Las tías de Rusia me saludaban acaloradamente con besos en las mejillas, mientras las amigas de Georgia me regalaban brazaletes preciosos y collares plásticos coloridos hechos con sus propias manos. Me reí cuando mis nuevas amigas de alrededor del mundo me ofrecían en broma a sus inocentes hermanos como posibles maridos. Amigas de Senegal me cubrieron en abrazos, y amigas de Camerún me pasaron las recetas de sus platos africanos favoritos, prometiendo prepararme fufu y eru —un día, cuando seamos libres.
El día anterior a mi audiencia de libertad bajo fianza, a comienzos de mayo, le dije a algunas amigas que sentía que podría quedar libre. Esa noche, les escribí una breve carta que encontrarían bajo mi cama, expresando mi gratitud a cada una de ellas por ser las maravillosas personas que eran: personas compasivas, amables y excepcionales a pesar de los incontables desafíos que enfrentamos a cada momento. Se aferraron a su dignidad y a su humanidad al tomar la decisión consciente de seguir siendo cariñosas y bondadosas. Se animaron mutuamente, manteniéndose fuertes incluso cuando las circunstancias eran inimaginablemente difíciles. Aprendí de ellas que incluso en las condiciones más inhumanas, las personas no pueden ser despojadas de su dignidad a menos que decidan rendirse. De estas mujeres fuertes aprendí lo que es la solidaridad.
Regreso a casa
Ahora estoy de vuelta en Massachusetts, y estoy con el corazón roto, sabiendo que de ahora en adelante cada día seguirá siendo una pesadilla para ellas mientras me las arreglo para volver a mi trabajo de tesis. Nadie merece vivir en condiciones de hacinamiento, insalubres e inhumanas y que se ignoren sus necesidades médicas. Y nadie merece carecer de acceso a alimentos nutritivos. Yo estoy libre, pero mi verdadera libertad está inextricablemente ligada a la libertad de las muchas mujeres con quienes conviví en la cárcel de ICE. Como una «detenida», no solo soporté mis propias penurias sino también tuve el privilegio de conectar con mujeres extraordinarias que compartieron sus historias conmigo. Sus experiencias me abrieron los ojos a una nueva dimensión de las crisis humanitarias, expandiendo el círculo del dolor y la compasión en mi corazón.
Mi experiencia allí me hizo darme cuenta de cuán injusto es el sistema de inmigración estadounidense. Después que me liberaron, una de las primeras cosas que hice fue leer un informe de derechos humanos sobre los centros de detención de inmigrantes en Louisiana. El informe resume los hallazgos extraídos de 6384 personas entrevistadas en 59 visitas a cárceles realizadas por funcionarios de NOLA ICE entre 2022 y 2024. El informe revela varias violaciones a los derechos humanos, incluyendo una falta de acceso a servicios lingüísticos, carencia de necesidades humanas básicas, tratos abusivos y discriminatorios, así como negligencias médicas y maltratos. Estos hallazgos hacen eco de mis experiencias y de las otras mujeres a quienes conocí en la cárcel. Mis ojos se llenaban de lágrimas mientras leía el reporte, observando cómo muchos otros seres humanos han atravesado por las mismas experiencias que mis nuevas amigas, y no mucho ha cambiado desde que el informe fue publicado. Leí otro testimonio que reflejaba algunas de mis experiencias y las de otras mujeres, apuntando a un patrón de malos tratos en los centros de detención.
He estado investigando sobre la relación entre el desarrollo humano y los medios de comunicación durante los últimos siete años. Durante los primeros años de mi programa doctoral en el Departamento de Estudios de la Infancia y el Desarrollo Humano en la Universidad de Tufts, estuve profundamente sumergida en la investigación, la enseñanza, la escritura, y reflexionando sobre cuestiones importantes en torno a las representaciones de la raza, la etnicidad, la imagen corporal y el estatus de los refugiados en los medios de comunicación. Así como los estereotipos nocivos asolan la representación de las comunidades racializadas, con frecuencia las comunidades migrantes son representadas a través de narrativas estrechas y dañinas.
Por ejemplo, la organización sin fines de lucro Define American analizó 97 episodios de 59 series televisivas de ficción protagonizadas por personajes inmigrantes que se emitieron entre agosto de 2018 y julio de 2019. El análisis reveló que en el 2019 un 22% de estos personajes ficticios fueron caracterizados a través de vínculos con actividades criminales, un porcentaje que supera con creces las estadísticas de delincuencia y encarcelamiento en el mundo real. La representación negativa de los inmigrantes puede intensificar la hostilidad emocional y psicológica hacia los grupos excluidos (inmigrantes) y promover el favoritismo hacia los grupos internos (los nacidos en el país), de acuerdo con la revista Nature. Estas representaciones suelen caracterizar a los inmigrantes como criminales, promoviendo narrativas basadas en el miedo, y reduciendo a estas comunidades a meras estadísticas económicas, pasando por alto su rica diversidad y humanidad. Me pregunto cómo estas representaciones negativas en los medios modelan el trato que reciben las mujeres en los centros de detención de inmigrantes.
La vida siempre encuentra la forma de plantearnos experiencias que nunca anticipamos. A lo largo de mi vida, he soñado con convertirme en muchas cosas distintas: escritora, profesora, creadora de planes de estudio, investigadora, fotógrafa, narradora, por nombrar algunas pocas. Como persona introvertida y con una amplia variedad de intereses, con frecuencia he pensado en carreras que me permitirían trabajar en paz y en silencio, que me permitieran explorar ideas, escribir libremente, y alimentar mi creatividad. Nunca esperé convertirme en un caso célebre de persecución, así como nunca anticipé hacer amigas dentro de una cárcel de ICE. Durante las seis semanas y media que pasé allí, me enfrenté a muchas dificultades. Sin embargo, a diferencia de lo que los medios de comunicación quieren hacernos creer, ni una gota de ese dolor provino de las mujeres inmigrantes a mi alrededor. Por el contrario, sobreviví gracias a su amabilidad, atención y compasión. ¿Cómo es posible sentirse desafortunada y con tanta suerte al mismo tiempo? ¿Cómo pueden el sufrimiento y la compasión coexistir en el mismo lugar?
Quiero conservar esta historia en una cápsula del tiempo y arrojarla al vasto océano de los ensayos. Esta narrativa de sufrimiento humano, ambientada en 2025, está llena de lágrimas y resiliencia. Es una historia de mujeres. Es nuestra historia. Podría llegar a ser tu historia también.