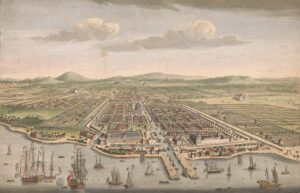Mientras Bolivia celebraba la semana pasada el bicentenario de su independencia, el ambiente en las calles y en el campo distaba mucho de ser festivo.
Este domingo se celebran las elecciones nacionales y Bolivia se enfrenta a una espiral de crisis económica y al colapso total del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de izquierda que estuvo en el poder durante las últimas dos décadas.
Parece más que probable que la derecha gane las elecciones, ya que las últimas encuestas le dan al ultraderechista Jorge «Tuto» Quiroga en cabeza con un 24,5 % y al centrista Samuel Doria Medina en segundo lugar con un 23,6 %. Bolivia se encuentra ahora al borde de un nuevo ciclo histórico sin el MAS en el poder.
El colapso de la izquierda
En una polvorienta carretera del pueblo de Sullkatiti, en el Altiplano azotado por el viento, dos ancianos aimaras comentan los recientes bloqueos de carreteras liderados por los partidarios del expresidente Evo Morales. La conversación pasa al español y todos hablamos de las próximas elecciones. «Me gustaba Evo, pero estos bloqueos son muy malos. ¿A quién podemos votar aquí?», pregunta la mujer con desánimo.
El MAS, liderado por Morales desde 2005, presidió una serie de transformaciones sociales masivas, entre ellas la nueva visibilidad política de los movimientos indígenas de Bolivia y una reducción drástica de la pobreza y la desigualdad social en uno de los países que estuvo entre los más pobres de América Latina. Pero en los últimos años, las acusaciones de corrupción y la cooptación de los movimientos sociales empañaron al partido, además de una lucha muy mediática por su liderazgo.
«El declive del MAS no se puede entender sin reconocer la desconexión entre los movimientos sociales y sus propias bases», explica Roger Adán Chambi, abogado e investigador aimara. «El movimiento social dejó de ser un movimiento y se convirtió en un brazo más del poder, a menudo cegado por el clientelismo y el reparto de cargos».
Durante los últimos dos años, las bases del MAS se vieron envueltas en amargas y prolongadas divisiones entre las facciones «evista» y «arcista». La primera apoya a Morales y la segunda al actual presidente, Luis Arce, a quien Morales nombró como su sucesor. La disputa llevó a un estancamiento político, con los representantes evistas bloqueando la legislación del Gobierno de Arce relacionada con el gasto financiero, lo que agravó el panorama económico.
En el período previo a las elecciones, los partidarios de Evo emprendieron una serie de bloqueos, principalmente en el bastión evista de la tropical Cochabamba, que impidieron la circulación de vehículos y alimentos en todo el país. Morales no puede presentarse a las elecciones porque no tiene un partido oficial bajo el que presentarse y porque se lo prohíben los límites constitucionales que impiden la reelección indefinida.
Los enfrentamientos por los bloqueos culminaron en junio con un violento enfrentamiento en la localidad de Llallagua, un estratégico centro minero urbano con conexiones con la zona cocalera del Chapare y con los ayllus (comunidades indígenas) del Norte de Potosí. Tres policías y un campesino murieron en los enfrentamientos cuando los bloqueadores evistas protestaban por el rechazo a la candidatura de Morales definido por la autoridad electoral. En medio de una creciente reacción pública contra los bloqueos, la decisión de Arce de enviar unidades especiales de la policía para sofocar las protestas marcó un punto de inflexión.
El colapso interno del MAS plantea preguntas acuciantes sobre el futuro de los movimientos indígenas dentro del Estado plurinacional. El 41 % de la población boliviana es indígena, la segunda más alta de América Latina, con una historia de 500 años de marginación y opresión racial. Morales, que gobernó entre 2005 y 2019, fue el primer presidente indígena de Bolivia, y el MAS se constituyó históricamente en torno a movimientos indígenas y campesinos.
«El éxito del MAS, y también su mayor error, fue centrar todo un proyecto político en torno a una sola figura: Evo Morales. Este declive debilita el movimiento indígena tal y como se articuló en los últimos años, pero también abre la posibilidad de repensar un proyecto político indígena al margen de la tutela partidista y caudillista», observa Chambi.
Dólares, depresión y deuda
Mientras los bolivianos acuden a las urnas, el tema candente es la crisis económica. La inflación supera el 20 %, los precios de los productos básicos se han disparado y el déficit fiscal supera ya el 12 % del PIB. Mientras tanto, en las ciudades, los camiones serpentean por las calles haciendo colas frente a las gasolineras, que pueden llegar a durar días debido a la escasez crónica de combustibles.
Dada la disminución de sus reservas de gas y petróleo, Bolivia importa la mayor parte de su combustible y subvenciona su costo, pero gracias a las restricciones fiscales ya no puede hacerle frente al pago de la deuda y a las subvenciones. Bolivia destinó más de 3000 millones de dólares a subvenciones al gas el año pasado. Su deuda externa se situaba en 13 300 millones de dólares a finales de 2024, con unas reservas de divisas en un mínimo histórico.
La falta de dólares se debe a la fuerte caída de las exportaciones de hidrocarburos, cuyos beneficios constituían la base del programa económico redistributivo del MAS durante las dos últimas décadas. El tipo de cambio informal del dólar ronda ahora los quince bolivianos, más del doble del tipo oficial de 6,97.
Nuevos horizontes del extractivismo
Las campañas electorales de todo el espectro político se centran en la cuestión de la economía y la solución propuesta por todos es clara: el extractivismo. Huáscar Salazar Lohman, economista del Centro de Estudios Populares (CEESP) de Bolivia, explica:
El proceso electoral puso de manifiesto dos problemas subyacentes a los que se enfrenta la Bolivia actual. Por un lado, la profunda desarticulación del movimiento popular, que perdió su capacidad histórica para marcar la agenda política e incorporar sus reivindicaciones al debate electoral público, algo que la desintegración del MAS no hizo más que agravar al fragmentar aún más sus bases organizativas.
Por otro lado, ante una crisis económica creciente, la única solución que surge en todo el espectro político —tanto de la derecha tradicional (que parece tener todas las posibilidades de ganar la presidencia sin mayores complicaciones) como de quienes defienden supuestas banderas de izquierda— es la exacerbación de un capitalismo extractivo centrado en el litio, la exploración de nuevos hidrocarburos y, sobre todo, la profundización del modelo agroindustrial y minero.
En los Andes, el pishtaco es una figura mítica que se levanta para extraer la grasa de sus víctimas indígenas. Algunos identifican con esa figura al candidato de extrema derecha Tuto Quiroga, que encabeza las encuestas con un programa de austeridad de línea dura. Representante de los intereses del capital estadounidense y de las élites tradicionales de Bolivia, ya ocupó la presidencia durante un año, de 2000 a 2001, y fue vicepresidente de 1997 a 2001 en el Gobierno del exdictador Hugo Banzer. Sus propuestas incluyen recortes del gasto para reducir el déficit fiscal y planes para estabilizar el tipo de cambio del dólar, financiados por un programa de rescate internacional de 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
En un importante acto de Quiroga en el barrio obrero de Villa Adela, en El Alto, un bastión aimara y de izquierda, resultan una imagen peculiar las cholitas con camisetas de la campaña de Tuto, dado que este nunca fue precisamente amigo de la clase obrera urbana ni de los movimientos indígenas. «Aquí todos son ladrones», murmura la señora que sirve fideos al borde de la carretera. La fiesta de cierre de la campaña de Tuto se prolonga hasta la madrugada, lo que podría indicar un posible reajuste en la era post-MAS.
Mientras tanto, Medina se presenta como el candidato moderado, describiéndose a sí mismo como de «extremo centro». Sin embargo, como propietario de una cadena hotelera y de la franquicia de Burger King en Bolivia, defiende los intereses de las grandes empresas y anteriormente formó parte del gobierno neoliberal de Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada. Se comprometió a traer dólares a Bolivia en cien días y a adoptar medidas que incluyen la reducción del Estado y la eliminación de los subsidios.
En medio de las críticas generalizadas por su gestión de la crisis económica, el actual presidente del MAS, Arce, no se candidatea. En su lugar, se presenta como el candidato del MAS el abogado de Santa Cruz Eduardo del Castillo, que fue ministro de Gobierno con Arce. Se trata de una figura moderada dentro del partido y cuenta con poco apoyo de los movimientos sociales que formaron la base del MAS. Tuvo un buen desempeño en los debates televisivos, pero sus intenciones de voto son muy bajas, con solo un 1,83 %, en medio de una amplia desilusión con el partido gobernante. Si no consigue el 3 % de los votos, el MAS se verá obligado a disolverse según la normativa electoral boliviana, lo que supondría el fin de la organización que en su momento fue líder de la izquierda latinoamericana.
Separado del MAS, su antiguo partido, para presentarse con Alianza Popular, se encuentra Andrónico Rodríguez, de 36 años, líder del sindicato de cocaleros, antiguo protegido de Morales y actual presidente del Senado. Es el principal candidato de izquierda, pero su tibia actuación en los debates televisivos y sus duraderos vínculos con su antiguo aliado Morales operaron como lastres para su campaña, y se encuentra en un distante quinto lugar, con un 8,46 % de los votos.
Además, su elección de Mariana Prado como vicepresidenta suscitó críticas de movimientos sociales como los mineros cooperativistas y de la confederación de sindicatos campesinos, que consideran que carece de legitimidad popular. Las feministas también denunciaron a Prado, quien en 2018 testificó a favor de un acaudalado hombre de La Paz condenado por matar a su novia.
Andrónico puede contar con el apoyo del sector rural del Chapare, pero aún no está claro si podrá atraer a las masas rurales y a la clase trabajadora urbana. Las cooperativas mineras, un sector poderoso pero controvertido, también comprometieron su apoyo a Rodríguez. Frecuentemente criticados por grupos indígenas y ecologistas como «depredadores de la naturaleza», los mineros cooperativistas participaron de la expansión de la minería (ilegal) de oro en Bolivia junto con el capital transnacional, en particular con intereses chinos y colombianos.
Sin embargo, el resultado final de las elecciones es difícil de predecir, dado que un amplio sector parece dispuesto a votar en blanco después de que Morales instara en Cochabamba a sus seguidores a hacerlo como protesta por su exclusión. Un número suficiente de votos nulos podría reforzar los llamamientos de los evistas a desestimar como ilegítimo el resultado de las elecciones.
Sin dudas, Morales sigue contando con la lealtad inquebrantable de amplios sectores de la población rural, en reconocimiento a las transformaciones positivas que inició y a sus firmes posiciones políticas, que reflejan sus intereses. Sin embargo, su incapacidad para movilizar a las bases más allá de los cultivadores de coca del Chapare refleja la falta de entusiasmo generalizado por un proyecto electoral que lo tenga al frente. La CSUTCB, la poderosa confederación sindical campesina que fue la piedra angular del MAS, ya prometió su apoyo a Rodríguez.
¿Hacia dónde se dirigen los movimientos sociales de Bolivia?
Es posible que las elecciones y sus consecuencias desencadenen una nueva ola de disturbios sociales tan importantes como el golpe de Estado de 2019, tras las elecciones de ese año, en las que Morales fue derrocado por las fuerzas de derecha. En un discurso reciente, Arce declaró que estos acontecimientos, así como los recientes disturbios, «demuestran que la seguridad y la defensa del Estado no solo se definen por las amenazas externas, sino también por factores internos de conspiración política y desestabilización institucional».
Para evitar una segunda vuelta, un candidato debe obtener más del 40 % de los votos y una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales. Si las encuestas son correctas, es probable que nadie gane por mayoría absoluta en las elecciones de este fin de semana, por lo que cabe esperar una segunda vuelta el 19 de octubre.
Más allá de las elecciones, si la derecha se hace con el poder, la reestructuración económica parece inevitable. Los préstamos del FMI y del Banco Mundial podrían implicar duras medidas económicas que traerían recuerdos de los brutales años de ajuste neoliberal de la década de 1980. La eliminación de los subsidios a los combustibles y los alimentos, de los que dependen los más pobres de Bolivia, probablemente desencadenaría un nuevo ciclo de agitación social. Sean cuales sean los resultados de las elecciones, está claro que la era dorada del MAS terminó en una amarga discordia y que el Estado plurinacional se enfrenta a un futuro sombrío.