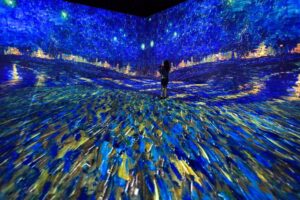El artículo que sigue es una reseña de Hijacked: How Neoliberalism Turned the Work Ethic Against Workers and How Workers Can Take It Back, de Elizabeth Anderson (Cambridge University Press, 2023).
«Todo niño», bromeaba Marx en una carta a su amigo el activista y teórico socialdemócrata Ludwig Kugelmann, «sabe que cualquier nación que dejara de trabajar, no durante un año, sino digamos, solo durante unas semanas, perecería». Que el trabajo es fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad es innegable, pero que esto justifique su valoración positiva es algo profundamente discutido tanto por la izquierda como por la derecha. Los miembros del primer bando a veces conciben el trabajo como una monotonía sin sentido y consideran que su estima es confusa. En la derecha, el trabajo adquiere un estatus casi religioso en una visión del mundo que enfrenta a quienes viven de la asistencia del Estado con los buenos ciudadanos trabajadores.
La filósofa Elizabeth Anderson, autora de cuatro libros sobre ética y economía política, y una de las pocas voces de una academia complacientemente liberal que plantea una crítica de la desigualdad, ha entrado en la refriega de estos controvertidos debates. Su último libro, Hijacked: How Neoliberalism Turned the Work Ethic Against Workers and How Workers Can Take It Back, retoma el conjunto de problemas de su obra anterior, pero los aborda desde la perspectiva de la historia intelectual. La tarea que se propone es ambiciosa: recuperar el potencial radical de la ética del trabajo de las garras de los conservadores que la han utilizado para justificar el neoliberalismo.
Hijacked argumenta de forma convincente que la ética del trabajo fue en sus inicios puritanos en gran medida una fuerza progresista. Su tarea es sentar las bases para un acercamiento entre los liberales y la izquierda. A lo largo de la larga historia de la ética del trabajo, los conservadores han reinterpretado el concepto y lo han vuelto contra los trabajadores y los pobres. Estas narrativas perviven hoy en día en las políticas y el discurso neoliberales que han supervisado aumentos de la desigualdad cuya analogía solo puede encontrarse en la edad dorada de los barones ladrones.
La ética protestante del trabajo
Es fácil asociar la idea de la ética del trabajo con los conservadores y la derecha. Como suelen afirmar los reaccionarios, si trabajas duro y vives frugalmente, nada te impide alcanzar el éxito económico en el capitalismo. La pobreza, salvo en circunstancias extraordinarias, es en gran medida el resultado de malas decisiones, como vivir por encima de tus posibilidades, endeudarte con tarjetas de crédito o estudios sin una estrategia financiera viable, o tener hijos fuera del matrimonio, con una pareja irresponsable, o simplemente tener más hijos de los que puedes permitirte.
Los valores aristocráticos dominantes en gran parte de Occidente antes del auge del capitalismo no tenían en gran estima el trabajo. El trabajo era para los campesinos y los tenderos; el ocio era la verdadera vocación de los miembros refinados de la especie humana. Impulsados por el imperativo teológico protestante de mostrar pruebas de salvación, los puritanos empezaron a afirmar la dignidad del trabajo. Cada individuo debía encontrar y seguir su propia «vocación», alguna línea de trabajo a la que dedicarse con diligencia. La vocación era genuinamente universal, de modo que incluso los trabajos humildes y no remunerados —incluidas las labores domésticas y reproductivas— podían ser sacralizados por Dios si añadían un valor real a la sociedad.
En el siglo XVII, cuando empezó a tomar forma, la ética del trabajo tenía un carácter sorprendentemente progresista. El predicador puritano Richard Baxter solo sentía desprecio por «los ricos ociosos» —un epíteto que Anderson utiliza con facilidad a lo largo de Hijacked— que vivían de la tierra y de las rentas de los monopolios y solo extraían valor de la sangre y el sudor de los trabajadores reales. Por supuesto, los puritanos se atenían a exigentes normas ascéticas: el «descanso del santo» aguarda en la otra vida, tras esta vida de trabajo. Pero los incipientes valores igualitarios eran suficientemente claros. No debía haber un trato especial para los ricos y poderosos, que no hacían nada para ganarse sus elevadas perchas. Y se exaltaba a los trabajadores pobres. Anderson cita a otro predicador puritano, Robert Sanderson: «[N]o hay miembro en el cuerpo tan mezquino o pequeño, sino que tiene su facultad, función y uso apropiados, por los que se hace útil a todo el cuerpo y ayuda a sus compañeros».
Raíces igualitarias
A menudo, los izquierdistas describen a John Locke como el padre del liberalismo y lo desprecian por su teoría absolutista de los derechos de propiedad, que justifica la apropiación de la tierra y el traslado de los pobres a las fábricas. Sin embargo, Anderson rehabilita la «salvedad de suficiencia» de Locke, según la cual todo cercamiento de tierras comunes debe garantizar que «aún queda lo suficiente e igual de bueno». La desigualdad resultante de la propiedad desigual de los recursos naturales es precisamente lo que la sociedad, mediante el Estado, debe rectificar.
Anderson argumenta que el Estado es responsable no solo de proteger los derechos negativos frente a las interferencias, sino también de proporcionar derechos positivos al «trabajo, la asistencia y la sociedad de otros miembros de la misma comunidad». Locke propuso dividir los grandes latifundios de los terratenientes y redistribuirlos entre los inmigrantes comunes. El sistema imperante de «derechos de propiedad», que asignaba cincuenta acres al terrateniente por cada siervo, Locke lo condenó por «pervertido», ya que «apenas dejaba nada a los pobres».
Anderson dedica un par de capítulos cada uno a los liberales clásicos Adam Smith y John Stuart Mill. Smith defendía los intereses de los trabajadores frente a los empresarios y terratenientes en todos los casos, y creía que la legislación a favor del trabajador era «siempre justa y equitativa». La desigualdad material no surge de diferencias naturales, sino de la división del trabajo y la socialización diferencial. Mill se hizo eco de esto, afirmando que de todas las formas en que evitamos considerar las influencias sociales en la mente humana, «la más vulgar es la de atribuir las diversidades de conducta y carácter a diferencias naturales inherentes».
La desigualdad se afianza, sin embargo, por la tendencia de los empresarios y miembros de un mismo gremio a confabularse en conspiraciones contra el público. Para Smith, los salarios deben ser altos y los trabajadores deben ser bien tratados. «Además, es justo que quienes alimentan, abrigan y alojan a todo el pueblo tengan una parte del producto de su propio trabajo que les permita a ellos mismos alimentarse, abrigarse y alojarse lo suficientemente bien». Mill llevaría esto más lejos y abogaría por una especie de cooperativas de trabajo.
Liberalismo y socialismo
Karl Marx siguió a Smith y Mill tanto en sus análisis económicos como en su preocupación humanista por la libertad y el florecimiento de las clases pobres y trabajadoras. Marx celebraba el trabajo a través del cual los seres humanos podían definirse a sí mismos. Pero en el capitalismo los trabajadores no son dueños del fruto de su trabajo. En cambio, las máquinas y las formas de organización social que podrían aliviar la monotonía a menudo sirven para intensificarla, privando a la gente de oportunidades para perseguir sus deseos, aprender y superarse.
Pero las ideas marxistas, a pesar de estar arraigadas en una hostilidad humanista hacia el sufrimiento, pueden ser llevadas en direcciones antiliberales. Las purgas de Stalin, las hambrunas y la Revolución Cultural de Mao, y los asesinatos en masa de Pol Pot, constituyen ejemplos negativos desgarradores para la izquierda. Anderson, que simpatiza con los amplios objetivos del proyecto igualitario de Marx, encuentra un progenitor alternativo a estos regímenes en Gracchus Babeuf, el cabecilla del fallido golpe de estado de la Conspiración de los Iguales en la Revolución Francesa.
Babeuf pretendía reestructurar toda la sociedad para que funcionara como el ejército, con una disciplina estricta, trabajos asignados y uniformes idénticos. En la visión de Babeuf, todo el mundo se abastecía de los mismos bienes y los mismos alimentos de un almacén común. Las ciudades, que él consideraba colmenas de vicio, se dispersarían y los niños serían arrebatados a sus padres para ser educados en la virtud comunista en escuelas segregadas por sexos. La vigilancia sería la ley del país.
Los totalitarios del siglo XX se parecen más a Babeuf y a la Conspiración de los Iguales que a Marx, sostiene Anderson. Ciertamente, todos ellos traicionan el individualismo que se encuentra en los primeros escritos del autor de El capital, que prometen una vida de trabajo autodirigido y satisfactorio como objetivo del socialismo. Para Marx, cada miembro de la sociedad debe gozar de plena libertad para desarrollar y expresar su individualidad.
Anderson también recurre al socialista revisionista Eduard Bernstein en su esfuerzo por crear un híbrido de liberalismo y socialismo capaz de enfrentarse a la desigualdad y al autoritarismo. Bernstein argumentó que las predicciones de Marx sobre el continuo empobrecimiento del proletariado no solo eran erróneas cuando las hizo, sino que estaban cada vez más falseadas por el desarrollo del capitalismo. El socialismo —entendido como emancipación de los trabajadores de la coacción del mercado— no se lograría mediante una revolución violenta ni acelerando las contradicciones del capitalismo, sino solo «mediante una paciente experimentación democrática». Esto, continuó Bernstein, nos enseñará «cómo organizar la sociedad de modo que promueva el bien común de forma coherente con la libertad de cada individuo».
Bernstein apartó a un segmento del movimiento socialista de la revolución y lo acercó a la política democrática liberal. Pero su defensa de los trabajadores dentro de la socialdemocracia se produjo más de un siglo después de que los seguros sociales se introdujeran firmemente dentro de la propia tradición liberal. Tanto Thomas Paine como el marqués de Condorcet promovieron el seguro social como una especie de reforma profiláctica de la propiedad contra los planes de Babeuf de abolir la propiedad privada e implantar un control económico y social total. La reconfiguración de los derechos de propiedad de Condorcet y Paine podía promover la libertad de los trabajadores y evitar la tiranía.
El hecho de que la socialdemocracia se lograra a través de un camino evolutivo a partir del marxismo es una vergüenza duradera para los liberales. Pero los primeros progenitores de la ideología, como Paine y Condorcet, fueron pioneros de la seguridad social; Paine incluso abogó por subvenciones universales a los interesados financiadas con un impuesto sobre la tierra, para garantizar que todos los individuos tuvieran una oportunidad razonable de prosperar. El propio Marx continuaba el proyecto sociológico de Smith de comprender las condiciones que propician el libre florecimiento del individuo. Y Bernstein entendía el socialismo como heredero legítimo del liberalismo. Puede que los socialistas inventaran la socialdemocracia parlamentaria, pero los liberales también deberían defenderla.
Giro reaccionario
El título de Anderson, Hijacked [Secuestrada], se refiere a las muchas formas en que la ética del trabajo fue capturada por las agendas reaccionarias. Esto estaba presente incluso en Baxter, que se encogía de hombros ante la desigualdad material y abogaba por presionar a los remisos sanos para que trabajaran, con latigazos si era necesario. La diferencia entre Baxter y los defensores actuales del workfare es que él pensaba que era la clase obrera, y no los ricos, la que debía azotar.
En el siglo XVIII se invirtió esta visión de las disposiciones naturales de las clases populares. Para el polímata inglés Joseph Priestley «los peligros de la ociosidad se concentran entre los pobres», lo que le llevó a oponerse a la Ley de Pobres, un sistema de asistencia estatal a los pobres establecido en Inglaterra en el siglo XIX. Estas leyes, argumentaba Priestley, «degradaban la naturaleza misma del hombre» y «derrotaban los propósitos de la providencia». La asistencia pública solo permite a los hombres abandonar a sus familias y malgastar su salario en alcohol.
El funesto demógrafo Thomas Malthus, que sostenía que el crecimiento de la productividad nunca podría seguir el ritmo del crecimiento de la población, se opuso a la influencia corruptora de la Ley de Pobres. Las clases bajas, insistía, deben ser conscientes de su precariedad para perseguir la virtud. El hecho de que niños inocentes pudieran sufrir era uno de los objetivos de estas ideas. Al fin y al cabo, los niños tienen poco valor para la sociedad, y el sufrimiento de los niños por los vicios de sus padres refleja la ley de Dios. Los pobres solo tienen que culparse a sí mismos, pues «las enfermedades (…) [son] indicios de que hemos ofendido algunas de las leyes de la naturaleza».
El utilitarista Jeremy Bentham se anticipó a la pasión neoliberal por la privatización, abogando por prisiones con ánimo de lucro encargadas de mantener a la población indigente y disfrutar del monopolio de su mano de obra. Su empresa prevista construiría «panópticos» por todo el país y apresaría a «todas las personas, aptas o no», incapaces de mantenerse por sí mismas. Los liberales también eran capaces de defender el totalitarismo, al menos para los pobres.
Algunos miembros de la derecha llegarían a ver a los pobres casi como una especie distinta de los ricos, con una naturaleza totalmente diferente. Malthus pensaba que, una vez satisfechas sus necesidades de subsistencia, los pobres dejarían de trabajar. Los ricos no necesitaban incentivos externos para perseguir la virtud, el aprendizaje y el servicio público. De hecho, solo necesitaban el ocio y el excedente social creado por la clase trabajadora.
Esta actitud persiste hoy en día y explica por qué, después de innumerables estudios empíricos sobre programas piloto de renta básica que muestran resultados positivos de bienestar y ninguna disminución significativa del rendimiento productivo, los comentaristas económicos siguen retorciéndose las manos por el impacto imaginado de las rentas básicas sobre la ética del trabajo. En cambio, rara vez existe la correspondiente preocupación por el efecto que la riqueza heredada pueda tener en el carácter moral de los ricos. Hoy se culpa a los millennials sin propiedades de su precariedad en originales polémicas contra las tostadas con aguacate, las vacaciones y otras extravagancias.
Anderson describe estas interpretaciones antipobres y antiobreras de la ética del trabajo como una «epistemología de la sospecha», o la «obstinada creencia de que si reclaman necesidades a los demás, o se les encuentra sin medios de subsistencia, es casi seguro que son vagos, improvistos y deshonestos». Esto refleja las descripciones deshumanizadoras de los pobres y las duras y humillantes pruebas de medios y requisitos de trabajo impuestos a cualquier persona pobre que solicite o reciba ayuda pública. Se trata, por supuesto, de normas morales que no se aplican a los ricos que reciben ayudas o a los empresarios incompetentes que pueden declararse en quiebra.
Esta epistemología de la sospecha separa la ética progresista del trabajo de su gemela reaccionaria. Smith es un contraste instructivo. No alberga hostilidad ni sospecha hacia los pobres; supone que tienen las mismas disposiciones humanas naturales que los ricos y que, dadas las condiciones sociales propicias, son plenamente capaces de mejorar sus condiciones por sus propios medios.
Praxis reaccionaria
Anderson limita su investigación a la ética del trabajo, pero «capturas» similares se pueden observar en innumerables cuestiones políticas. La «libertad de expresión» se convierte en una bandera de la derecha y en un garrote que utilizar contra los manifestantes que protestan contra ideas que consideran malignas. Esto coincide con prohibiciones literales de libros aplicadas por los partidarios derechistas de la «libertad de expresión».
La lucha contra el racismo es capturada como «daltonismo» y se despliega contra los defensores de la justicia racial, a quienes se acusa de ser los «verdaderos racistas» por llamar la atención sobre las injusticias específicas de la raza y exigir las correspondientes soluciones específicas de la raza. El feminismo se convierte en «feminismo crítico con el género» y salta a la cama con el derecho patriarcal para reforzar el esencialismo sexual y de género en nombre de la protección de las mujeres frente a una plaga alucinada de violadores masculinos que han elegido someterse a drásticas transformaciones sociales y corporales para acceder ilícitamente a los espacios femeninos.
La captura alcanza un crescendo cínico cuando se aplica a individuos concretos: cuando la derecha se anexiona oportunistamente a liberales, progresistas e incluso socialistas como propios. Frederick Douglass no fue un individualista simplista que impulsara la ética del trabajo conservadora, sino un defensor de la democracia basada en la dignidad de los demás y el guerrero de la justicia social más destacado de su época, que defendió los derechos de la mujer y el sufragio antes de que la mayoría de los liberales se sintieran especialmente cómodos con el sufragio masculino amplio.
Su apoyo vocal a la apertura de fronteras le convierte en un radical incluso para los estándares actuales. Martin Luther King Jr. no era el defensor del daltonismo que entonan rotundamente los conservadores, sino un socialista que criticó el capitalismo y el imperialismo estadounidenses y abogó por una renta garantizada. Apenas daltónico, en la «Carta desde la cárcel de Birmingham», excoria al «blanco moderado» como el obstáculo más peligroso para el negro estadounidense, con el que Estados Unidos tenía una deuda de justicia.
Al repasar la controvertida historia de la ética del trabajo, Anderson revela un poderoso tejido conectivo entre la izquierda y las tradiciones liberales. La ética del trabajo fue utilizada contra la gente corriente tanto por liberales como por socialistas. Existe una división más fundamental que la existente entre liberales y socialistas: aquella que opone a quienes promueven y reproducen una epistemología de la sospecha contra los pobres y marginados y aquellos que abrazan genuinamente la igualdad y la libertad para todos.