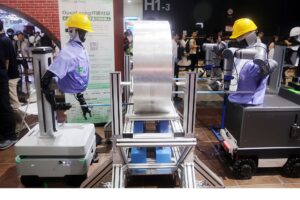La idea de que todas las corrientes de la izquierda puedan algún día unirse para formar una única organización centralizada es, por supuesto, ingenua. La complejidad del mundo contemporáneo y la fragmentación de la clase trabajadora imponen la existencia de varias organizaciones socialistas. Es inevitable que, en el curso de la lucha, surjan diferentes concepciones sobre el país, el mundo, las formas organizativas y las tareas de los revolucionarios. Esa es la base objetiva más profunda de la división de los socialistas. La unidad puede y debe darse en un nivel más elevado, por ejemplo, en la construcción de un instrumento como el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil, un partido socialista amplio que, al admitir corrientes organizadas en su interior, sirve de refugio político y frente electoral para socialistas de diversas matices. Parece difícil exigir más de la historia. Hasta donde alcanza la vista, seguiremos divididos.
Pero la división es diferente de la fragmentación y la dispersión. La división es un hecho objetivo y, hasta cierto punto, inevitable. La fragmentación y la dispersión, aunque también operan sobre bases objetivas (un tiempo sin revoluciones, de cuestionamiento y crisis del proyecto socialista), son enfermedades de carácter subjetivo, causadas por la incapacidad de los revolucionarios para garantizar la unidad de sus organizaciones incluso ante divergencias a veces tácticas y secundarias. Al fin y al cabo, las rupturas no son fenómenos de la naturaleza. Son el desenlace de una serie de procesos y decisiones humanas y, por lo tanto, no se puede menospreciar su componente subjetivo.
Como señaló Glória Trogo en un texto reciente, en las últimas décadas nos parecemos a Sísifo, que, por engañar tantas veces a los dioses, fue condenado a levantar una enorme roca hasta la cima de una montaña y verla rodar hacia abajo cada vez que llegaba a la cima. Construimos colectivos, adquirimos cierto peso en la realidad, pero nuestras organizaciones se rompen ante la primera divergencia seria, reiniciando un ciclo infernal que parece infinito, como el castigo impuesto al más astuto de los mortales. Este círculo vicioso añade aún más angustia a la vida militante y profundiza la crisis que vivimos.
La pregunta que surge es: ¿cómo construir organizaciones no sectarias, con vocación de intervenir en la lucha de clases y al mismo tiempo capaces de soportar las innumerables y a veces profundas divergencias que surgen de la propia práctica y reflexión militante en un mundo turbulento? Sin pretender agotar el tema (habría muchos otros temas que abordar), analizaremos tres elementos: la autoridad de la dirección, el régimen interno y la visión del mundo.
El problema de la autoridad
La actual fragmentación de los revolucionarios contrasta con la unidad conquistada por el bolchevismo a lo largo de los casi treinta años de su existencia, desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente 1927, año de la expulsión de la Oposición de Izquierda y el inicio de la división (y pronto dispersión) del movimiento revolucionario.
En todos los episodios más dramáticos e importantes de la historia del bolchevismo, la autoridad de Lenin parece surgir como factor determinante (aunque no único) para la unidad del partido. Incluso antes de la toma del poder, Lenin no deja dudas sobre su increíble capacidad de liderazgo. Fundó el bolchevismo en una dura lucha contra las concepciones terroristas del movimiento populista; derrotó ideológicamente el espontaneísmo al forjar una organización política centralizada a nivel nacional; formuló la concepción de la revolución que guiaría al bolchevismo hasta 1917, pero al mismo tiempo no dudó en introducir modificaciones en la teoría cuando la realidad lo exigía. Con el reflujo de 1907-1910, se dedica a las cuestiones filosóficas y teóricas más abstractas que amenazan con contaminar el movimiento revolucionario con una visión metafísica sobre la relación entre el sujeto y el mundo objetivo. Durante la Primera Guerra Mundial, lidera un bloque internacionalista contra el chovinismo en el que se encuentran sumidos los dirigentes históricos de la socialdemocracia internacional. Lenin llega a 1917 como un dirigente plenamente maduro, capaz de conducir a la organización en cada giro y en cada combate, combinando de forma ejemplar la firmeza en los principios con la flexibilidad táctica y organizativa que exigía la situación. Sus posiciones no son en absoluto incuestionables, y el partido atraviesa sucesviamente crisis que amenazan la unidad, pero su palabra tiene un peso desproporcionado. El balance de cada hecho da la razón a Lenin y amplía su autoridad.
De febrero a octubre de 1917, la autoridad personal de Lenin se multiplica por diez. Demuestra la corrección de su punto de vista frente a la opinión de una buena parte de la organización en varias ocasiones: cuando, al llegar a Rusia desde el exilio, llama al partido a ser la oposición de izquierda al Gobierno Provisional (una parte de la dirección bolchevique pensaba que Lenin estaba simplemente «mal informado» y que pronto abandonaría esa posición); cuando rechaza una acción izquierdista en julio; cuando defiende el Frente Único con Kerenski contra Kornilov en agosto; cuando aboga por el boicot al Preparlamento en septiembre y, finalmente, cuando pasa a la lucha por el poder en octubre.
Con la victoria de la insurrección, este proceso no hace más que profundizarse: Lenin tiene razón contra la opinión de la mayoría cuando defiende la paz a cualquier precio en Brest-Litovsk; cuando acepta a oficiales zaristas en el Ejército Rojo; cuando defiende que la única forma de avanzar hacia el socialismo en una Rusia atrasada y aislada es hacer concesiones al capitalismo (Nueva Política Económica, NEP).
La autoridad de Lenin es tan grande y crece de manera tan desproporcionada con cada nuevo acontecimiento que le impide cumplir la tarea estratégica de cualquier dirigente: la construcción de su propia superación: la renovación de la dirección. Como señaló el historiador francés Pierre Broué en su monumental historia del Partido Bolchevique, con el tiempo, los discípulos de Lenin estaban demasiado acostumbrados a ceder ante él, y eso paralizó el proceso de sucesión. Nadie, ni siquiera un colectivo de dirigentes, es capaz de sustituir al maestro.
¿Qué nos enseña este proceso? Algunas cosas. Quizás la lección principal sea la idea de que es imposible centralizar y mantener la unidad de una organización únicamente sobre la base de la autoridad. Algunas organizaciones consiguen parlamentarios y conquistan sindicatos. Pero ¿quién dirigió una revolución? ¿Quién al menos vio una revolución? ¿Quién acertó en casi todo y, sin duda, en lo esencial? ¿Quién construyó una organización de decenas de miles de militantes disciplinados, organizados y formados?
La autoridad personal de algún dirigente, o incluso la de un colectivo, parece muy poco para evitar la explosión de una organización cuando las diferencias se vuelven insoportables. La dirección revolucionaria en este siglo XXI es una ingeniería compleja. No puede imitar el modelo que imperó en los partidos que, a lo largo del siglo XX, tenían como referencia al bolchevismo y que heredaron parte de la autoridad de esa corriente histórica. En nuestro tiempo, no sirve de nada gritar, amenazar, dar golpes en la mesa. Hay que ser más flexible, más amable, más paciente y admitir que nadie es Lenin, que ninguna corriente actualmente existente es el embrión del futuro partido revolucionario. Con una dirección verdaderamente colectiva, basada no en la autoridad conquistada (porque es muy escasa) sino en el programa, en la confianza mutua y en la apuesta por el futuro, tal vez podamos navegar con un poco más de seguridad en las aguas turbulentas de nuestro tiempo, siempre pensando que vamos a equivocarnos, que habrá que admitir el error y corregirlo con humildad.
El régimen interno
Esta inflexión tolerante y paciente con nosotros mismos no implica abandonar el precepto fundamental del centralismo democrático. Al contrario. Solo puede mantener la unidad una organización que aplique a fondo la idea de que las políticas votadas por mayoría se aplican y luego se hace balance. El camino aparentemente indoloro de formas como el horizontalismo, el federalismo o el consenso no han sido más eficaces que el centralismo democrático para impedir las rupturas y resolver las crisis. Lo que sí se necesita es un centralismo democrático capaz de absorber las luchas inevitables, al tiempo que promueve la intervención en la realidad.
El partido de tipo leninista se caracteriza por llevar a sus últimas consecuencias la idea de que el conocimiento es social. La verdad no está en un documento genial que propone una nueva línea. Está en una larga cadena de acontecimientos en la que la organización formula colectivamente una política, aplica esa política de manera centralizada a través de sus «tentáculos» (organismos de base), recibe de la realidad las respuestas y reacciones, envía esas respuestas de vuelta a través de la estructura organizativa hasta la dirección, que finalmente corregirá parcial o totalmente la línea, iniciando un nuevo ciclo. Es decir, se trata de la visión profundamente marxista de que la verdad es un proceso, y un proceso material (práctico). Se llega a ella por aproximaciones sucesivas. También es siempre parcial y provisional. En estas aproximaciones sucesivas, la elaboración y la acción colectivas desempeñan un papel determinante. Por eso, el centralismo democrático es el mejor régimen interno. Es lo que permite que este mecanismo de aproximación colectiva a la verdad fluya, dando lugar (idealmente) a políticas cada vez más precisas y ajustadas a la realidad.
Pero el centralismo democrático tiene muchos otros mecanismos. Necesita balances periódicos y honestos de las políticas aplicadas; necesita que el conjunto de la organización (que ha aplicado la política en la práctica) se comprometa con estos balances y garantice que las conclusiones lleguen a la dirección. Los balances de una organización seria no pueden servir a la lucha fraccional: ni ser jactanciosos o autoindulgentes, ni pisotear a los compañeros que cometieron errores. El criterio para elaborar un balance no es mostrar quién tenía razón desde el principio sino el perfeccionamiento de la línea.
El centralismo democrático necesita una dirección formada según criterios claros: capacidad política y dedicación profesional. Al mismo tiempo, la dirección no puede ser una abstracción ideal. Debe expresar la organización en todos sus aspectos: sus distintas sensibilidades políticas, orígenes regionales, raza, género, orientación sexual, tareas, generaciones. El régimen centralista democrático necesita congresos periódicos que puedan resolver cuestiones, votar líneas, aliviar la presión, renegociar las relaciones fracturadas, restablecer la confianza entre los cuadros, promover la renovación de la dirección. En el régimen centralista democrático, los grupos parlamentarios, las figuras públicas y los dirigentes sindicales deben estar bajo el control colectivo de la organización. La corriente no puede ser una federación de trabajos semiindependientes entre sí, cada uno respondiendo a su propia base y a sus propias presiones. Se necesita una estructura profesional de cuadros organizados a nivel nacional en organismos reales y dinámicos que discutan, dividan tareas, voten y definan prioridades. Por último, pero no menos importante: el régimen centralista democrático necesita organismos de base que funcionen, reúnan, formen, organicen, eduquen y pongan en acción a la militancia.
En un régimen centralista democrático, la mayoría y la minoría tienen responsabilidades. La mayoría tiene derecho a dirigir la organización según la línea votada en el congreso. Pero debe ser sabia: medir, prever crisis; si es necesario, retroceder y transigir; tender la mano a la minoría y llamarla a dirigir la organización conjuntamente, confiar en los militantes, en la discusión y en la propia realidad. La minoría también tiene sus responsabilidades: acatar disciplinadamente el resultado desfavorable, aplicar la línea votada como cualquier militante, tener paciencia, no convertir cada discusión en un minicongreso que retoma cuestiones ya superadas, seguir adelante y esperar el momento y el lugar adecuados para la revisión de la línea.
No hay, por supuesto, una receta fija. Son criterios generales. Cada organización debe evaluar cómo concretar estos y otros elementos del centralismo democrático para crear una corriente plástica, viva, no monolítica. Para ello, sigue siendo clave una comprensión correcta del centralismo democrático.
La visión del mundo
Esta es quizás la cuestión más compleja. En primer lugar, hay que rechazar la idea de que las organizaciones socialistas revolucionarias deben ser homogéneas o, peor aún, monolíticas. No hay nada menos leninista que una organización que tiene una «posición oficial» sobre todo: desde la caída del Muro de Berlín hasta la Guerra del Peloponeso, pasando por la IA y las redes sociales, la naturaleza del materialismo dialéctico, la física cuántica y las tendencias culturales y artísticas actuales. Una organización revolucionaria en el siglo XXI es necesariamente heterogénea, no debe buscar una centralización de las posiciones relativas a hechos históricos, características particulares del mundo contemporáneo, vida privada, etc. Por cierto, no solo en el siglo XXI. Es bueno recordar que, en la época de Lenin, la discusión sobre cuestiones generales era absolutamente libre e incluso pública. Lenin convivía tranquilamente dentro del partido bolchevique con figuras pintorescas como Aleksandr Bogdánov, un médico deísta, teórico del movimiento «proletkult» por una nueva cultura proletaria y que murió realizando experimentos con transfusiones de sangre en sí mismo. Lenin no estaba de acuerdo en casi nada con Bogdanov. Entre partida y partida de ajedrez (jugaban juntos), combatía con fervor las posiciones de su amigo. Pero nunca propuso su expulsión. Bogdanov permaneció en el partido bolchevique hasta que quiso. Luego murió solo en su laboratorio.
¿Significa esto que, dentro de una organización revolucionaria, las cuestiones relativas a la visión del mundo no importan? Por supuesto que no. El problema radica en saber qué cuestiones son realmente importantes para la construcción de una corriente anticapitalista. Toda corriente política revolucionaria, si quiere ser un instrumento útil en la lucha de clases (y no un club de debate), debe desarrollar una visión común sobre el mundo en el que vive. Pero esta visión no puede abarcarlo todo. Es necesario centrarse en los debates que realmente afectan al programa revolucionario: la caracterización del capitalismo y el imperialismo contemporáneos, la formación social y económica del país en el que se vive, las características de la burguesía, la morfología de la clase obrera, las particularidades del Estado nacional, las cuestiones sociales, políticas y económicas más importantes, etc.
Sobre cuestiones de este tipo, vale la pena organizar debates, seminarios, buscar posiciones comunes, inscribir los logros colectivos en el programa de la organización. Así como sería erróneo crear una corriente nacional basada únicamente en la política inmediata (que puede cambiar mañana), también sería un error crear una organización basada únicamente en conceptos genéricos y abstractos: «socialismo», «revolución», «proletariado». La cuestión es: ¿qué socialismo? ¿Qué revolución? ¿Qué proletariado? ¿Qué organización? ¿En qué mundo y en qué país vivimos? ¿Cuáles son las principales tareas de este momento histórico? ¿Qué nos pueden enseñar los actuales movimientos contra las opresiones y cuál es su papel en la lucha por el socialismo? ¿Cuál es nuestro proyecto a mediano plazo?
Por lo tanto, no es posible construir una organización sólida y al mismo tiempo no monolítica sin una formación marxista básica para el conjunto de la militancia, espacios de debate entre todos, boletines internos, publicaciones, seminarios y una búsqueda permanente por comprender el mundo. Nada de esto significa que tendremos un acuerdo del cien por cien en todas las cuestiones fundamentales. Lo que importa aquí es el propio movimiento de búsqueda de una visión común. En este contexto, habrá compañeros en la organización que mantendrán desacuerdos puntuales con ciertos acumulados colectivos. Esto es un mal menor, siempre y cuando se acepte la esencia del programa de la organización. Este programa solo puede construirse con mucho debate, estudio, democracia interna y formación
¿Es posible superar la dispersión?
Como señalamos anteriormente, la dura realidad que vivimos impone sin duda límites a nuestros deseos de superar la dispersión de las fuerzas revolucionarias. Hasta cierto punto, se puede decir que es una fase por la que tendremos que pasar, es parte de nuestro duelo por las derrotas del pasado, de nuestra «melancolía de izquierda», como señaló el gran historiador italiano Enzo Traverso. Pero la historia es historia precisamente porque es la acción humana en el tiempo, mediada (si se quiere, limitada) por las condiciones objetivas. Probablemente no sea posible superar la dispersión de los revolucionarios en este momento histórico, pero tal vez podamos hacerla menos dramática. Al mismo tiempo que provoca desmoralización, abandono de la lucha, crisis y cuestionamiento de las posibilidades del socialismo, la vorágine de acontecimientos del mundo actual también está haciendo pensar a la gente. Y quien piensa, cambia. Nada más natural: cuando hablamos de historia, nos referimos —en última instancia— a nosotros mismos, a seres humanos conscientes que actúan, se interrogan y transforman el mundo que habitan.
Hay crisis y dispersión, pero también hay una importante capa de activistas repartidos en decenas de organizaciones y pequeños grupos socialistas que anhelan y luchan por otro desenlace. Y que se están cuestionando, buscando. Las propias organizaciones están cambiando, reevaluando, corrigiendo viejos errores, construyendo nuevas rutas. Otras se encuentran en medio de crisis porque su proyecto se ha agotado y la realidad está llamando a la puerta a punto de derribarla. Queremos creer que todo este movimiento puede desembocar en algo positivo. En este aún modesto proceso de reorganización, ninguna corriente o líder individual desempeñará el papel de faro, de guía genial. Si ocurre algo positivo, será gracias al esfuerzo colectivo de todos. Como dijo Trotsky en una ocasión, «nadie puede ser Lenin, pero todos podemos ser leninistas». Formar parte —aunque sea como una partícula— de este pequeño pero significativo movimiento es, tal vez, la mayor satisfacción que pueden ofrecernos estos tiempos ingratos, estos tiempos melancólicos que nos ha tocado vivir.