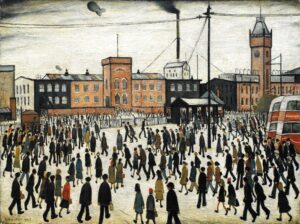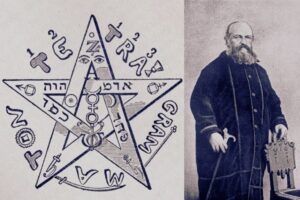El artículo que sigue es una reseña de Building a Ruin. The Cold War Politics of Soviet Economic Reform, de Yakov Feygin (Harvard University Press, 2024).
Han pasado ya tres décadas y media desde la caída de la Unión Soviética. Pero su pasado sigue persiguiendo a la izquierda, y su experiencia ayuda a definir el «breve siglo XX», desde 1917 hasta 1989-1991.
Entre 1917 y 1953, el territorio que conocemos como la Unión Soviética sufrió una sucesión de crisis. La revolución y la guerra civil dieron paso a un período de estabilidad bajo la Nueva Política Económica, antes de la experiencia de la colectivización y la industrialización, la represión masiva y la invasión nazi durante los años treinta y cuarenta. Tras la victoria en la guerra, se produjo una nueva ola de represión de la mano de Iósif Stalin, quien se volvió más paranoico en los últimos años de su mandato.
Pero a lo largo de este período, el país siguió avanzando. Bajo el gobierno de Stalin, como dijo Isaac Deutscher en su famosa frase, la URSS pasó de ser «una Rusia que trabajaba con arados de madera» a convertirse en una tierra «equipada con reactores atómicos». A partir de entonces, se estableció en un patrón de desarrollo más pacífico como principal enemigo de Occidente en la Guerra Fría.
Una nueva generación de historiadores está investigando ahora su pasado. Yakov Feygin es uno de ellos. Su obra Building a Ruin: The Cold War Politics of Soviet Economic Reform examina los tortuosos debates económicos que tuvieron lugar tras la muerte de Stalin. Según Feygin, el centro de esas discusiones era la búsqueda de «un sistema económico mejor y más flexible» que pudiera empezar a proporcionar «tanto armas como mantequilla».
La política de la productividad
Feygin se basa en material de archivo que no estaba disponible para aquellos de nosotros que teníamos la edad suficiente para haber visto algunos de estos acontecimientos, al menos desde lejos. También sitúa la experiencia soviética en un marco mucho más amplio. Building a Ruin se basa en la idea de Charles Maier de que los gobiernos occidentales respondieron a la crisis internacional creada por la Revolución Rusa y a las nuevas condiciones que se configuraron después de 1945 recurriendo a una «política de productividad» tecnocrática.
La productividad era el medio por el cual los Estados podían fortalecer su poder para competir entre sí y proporcionar un mejor nivel de vida a sus ciudadanos, lo que venían como una condición fundamental para mitigar la amenaza del conflicto de clases. Según Feygin, los líderes soviéticos y sus asesores también llegaron a interiorizar una política de productividad, lo que contribuyó a moldear los debates económicos sobre cómo debía funcionar el sistema.
Tengo dos críticas al relato de Feygin. La primera es que los debates que describe fueron seguidos de cerca en Occidente en aquella época, a pesar de estar parcialmente ocultos por el velo del secretismo soviético. Sin embargo, hay pocas referencias a aquellos análisis contemporáneos en su obra. La segunda, y más sustantiva, es que el relato de Feygin a mi entender subestima el impacto del mundo exterior en los acontecimientos internos de la URSS. Es una lástima, porque uno de los cambios interesantes en los trabajos recientes sobre la historia de la URSS y sus satélites ha sido explorar cómo se «integraron» en la economía mundial y las diferentes formas que adoptó esta integración.
Feygin podría considerar esto una crítica perversa, porque su relato está impregnado de una vaga sensación de globalidad. Independientemente de lo que se dijera sobre el «socialismo en un solo país» o los diferentes sistemas, los dirigentes soviéticos eran conscientes de que su Estado existía dentro de una única economía mundial. El éxito dependería de la capacidad de la URSS para medir e igualar los niveles de productividad de Estados Unidos, Europa Occidental y (pronto) Japón. Es fascinante ver cómo Feygin traza las formas en que las nuevas generaciones de economistas soviéticos se sensibilizaron con el seguimiento —y el intento de aprender— de los avances en Occidente.
Sin embargo, no hay un debate real que vincule los avances soviéticos con dinámicas globales más específicas. En su trabajo no se aprecia, salvo de forma incidental, de qué modo los cambios específicos en el entorno externo crearon dificultades y, más raramente, oportunidades. Los hitos clave de la Guerra Fría apenas se mencionan.
Creado en la década de 1930, el complejo militar-industrial soviético se cierne sombrío sobre el fondo de este relato. Feygin cita una reveladora observación del subdirector de la Agencia Central de Estadística: «En materia militar, se suele decir que si te quedas atrás, estás muerto. En economía ocurre lo mismo, solo que más lentamente». Sin embargo, en su libro no desentraña aquella tensión.
La ubicación de las comas
Aun así, el enfoque de Feygin sigue siendo muy interesante. Su trabajo explora cómo diferentes generaciones intentaron pensar en formas de mejorar el sistema soviético. Los debates económicos podían derivar fácilmente en debates políticos, lo que a veces resultaba peligroso para los participantes, aunque Feygin se centra más en cuestiones económicas más específicas.
Feygin no descarta los enfoques más conservadores dentro de ese campo, y eso resulta fundamental. La mayoría de los economistas, gestores y líderes políticos implicados no estaban contentos con el statu quo. Estaban divididos sobre si las formas de cambio más radicales o más restrictivas representaban el mejor camino a seguir. Pero él ve a los participantes de aquellos debates como personas inteligentes que, aunque llevaran las anteojeras del régimen, deben ser tomadas en serio.
En 1985, la Unión Soviética tenía una población de 285 millones de habitantes. El 66% vivía en zonas urbanas. Poseía una formidable fuerza nuclear, así como satélites en el espacio y más de cinco millones de estudiantes en la educación superior. Dirigir este sistema, a pesar de todas las deficiencias de sus gobernantes, era un trabajo que requería cierto talento. Podemos vislumbrar el respeto mutuo que se desarrolló cuando los occidentales se encontraron con sus homólogos soviéticos.
El análisis de Feygin sobre los argumentos económicos relativos a la naturaleza del sistema soviético se divide en cuatro partes. En primer lugar, analiza la creación del sistema económico estalinista, construido en torno al impulso de industrializar la economía y desarrollar la industria pesada y el ejército. Allí predominaban las preocupaciones pragmáticas. La teoría económica era poco más que una política racionalizada basada en la vaga idea de la «ley del desarrollo proporcional planificado» y en los debates (como dice Feygin) sobre «la ubicación de las comas en Los problemas económicos del socialismo en la URSS de Stalin».
La industrialización requería inversión y la supresión del consumo. Violaba la lógica del mercado y, si se reducía la ley del valor a la estrecha idea de las relaciones de mercado, esto significaba que la ley parecía no funcionar en la URSS. ¿O sí? Ni los dirigentes ni los economistas de la época podían decidirlo. Con el tiempo, en parte impulsados por el propio Stalin, se inclinaron por el argumento de que tal vez sí funcionaba después de todo.
La industrialización requería inversión y la supresión del consumo. Violaba la lógica del mercado, y si se reducía la ley del valor a la idea estrecha de las relaciones de mercado, eso implicaba que la ley parecía no operar en la URSS. ¿O quizá sí? Ni la dirigencia ni los economistas de la época podían decidirlo. Con el paso del tiempo —y en parte impulsados por el propio Stalin—, se inclinaron por el argumento de que quizás sí operaba, después de todo.
Recuperando terreno
La segunda fase fue la de los años de Nikita Khrushchev. En el ámbito exterior, el principal competidor de la URSS era ahora Estados Unidos. También se produjo un nuevo grado de competencia entre bloques, con la ayuda de los satélites de Europa del Este, y los líderes soviéticos vieron cómo se ampliaban las oportunidades de influencia en el mundo en proceso de descolonización.
La competencia global se desplazó más hacia la competencia militar de alta tecnología y una competencia económica generalizada, con el objetivo de «alcanzar y superar» a Occidente y ganar la batalla más amplia por la influencia global. Internamente, la economía también había ganado en escala y complejidad, y las privaciones de los años de Stalin dieron paso a un mayor énfasis en el consumo.
Se abrió una oportunidad para la «economía» como disciplina, y los economistas encontraron su lugar en nuevas instituciones. Comenzaron a debatir la asignación de recursos entre las ramas de la economía, el papel de las empresas y las mejores formas de ajustar la oferta a la demanda o de aumentar la eficiencia y la calidad de la producción.
Durante este periodo volvió a plantearse la cuestión del funcionamiento de la ley del valor, y los planificadores reabrieron con cautela el debate sobre el papel del plan y el mercado en la política económica. En la práctica, esto culminó en las reformas económicas de Kosygin de 1964-1969, tras la caída de Jruschov, que intentaron flexibilizar el sistema.
La tercera fase fue la de los años de Leonid Brézhnev. Cuando las reformas de Kosygin no dieron los resultados esperados, la atención se centró en la posibilidad de fomentar una «revolución científico-técnica» que impulsara la economía. Bajo Brezhnev existía el deseo de estabilidad política. Sin embargo, mediante el desarrollo de la revolución científico-técnica, los líderes soviéticos pretendían mantener la planificación y, al mismo tiempo, mejorar su funcionamiento utilizando herramientas matemáticas y econométricas más sofisticadas (lo que permitiría obtener más armas y más mantequilla en el proceso).
Los teóricos soviéticos y aquellos involucrados en niveles más prácticos pudieron aprovechar avances similares en Occidente. En aquella época se hablaba mucho de un cierto grado de convergencia entre los sistemas económicos de Oriente y Occidente, y no se trataba solo de palabras vacías. Los economistas soviéticos de alto rango, aunque a menudo a puertas cerradas, intentaban seguir los avances y reunirse con sus homólogos occidentales, especialmente en el campo de la investigación sobre gestión.
Sin embargo, esta fase tampoco logró producir resultados satisfactorios. El problema de las proporciones económicas seguía sin resolverse, al igual que la escasez en el sistema soviético. Parecía que los rendimientos de la inversión estaban disminuyendo. Con una flexibilidad limitada en los precios, siempre había consumidores dispuestos a comprar cualquier cosa que saliera al mercado, y las filas eran algo habitual en la vida cotidiana.
Entrar en el juego
Con la llegada de Mijaíl Gorbachov se produjo un nuevo intento de revitalizar el sistema, esta vez inclinándose más hacia las reformas de mercado. Building a Ruin es un título provocador, porque en 1985 la URSS no era en absoluto una ruina. Gorbachov y su entorno seguían buscando nuevas formas de avanzar. No tenían ni idea de que iban a desencadenar un proceso que llevaría a la implosión del sistema tal y como ocurrió.
El relato de Feygin sobre el desenlace final es un tanto superficial. Describe brevemente cómo las reformas se descontrolaron al formarse nuevos grupos de interés. Quizás hubiera sido mejor si el autor reflexionaba más sobre cómo dar sentido a los procesos más amplios que describe en lugar de terminar con algunos comentarios casuales sobre su relevancia para China. Sin embargo, esto no debe distraernos de reconocer el interés de su discusión central.
¿Qué puede aprender de esto una izquierda crítica? Los críticos del socialismo argumentan que es una excusa decir que la URSS no era socialista. Pero parece claro que, en la práctica, quienes dirigían el sistema intentaban vencer al capitalismo en su propio terreno. No solo estaban presos de una lógica competitiva, sino también limitados por sus horizontes restringidos.
Por supuesto, esto no nos dice qué era el sistema económico soviético. Plantear esa pregunta, como hicieron algunos en la URSS, era salirse del orden establecido y provocar represalias. La labor de los economistas que analiza Feygin era ayudar a que el sistema funcionara mejor.
Sin embargo, incluso algunos de los que estaban en el centro de estos debates «internos» no podían evitar preguntarse qué era exactamente la URSS. Feygin menciona en particular a Yakov Kronrod, que pasó cuatro décadas o más tratando de pensar no solo en la reforma, sino también en las relaciones de valor y la cuestión de la alienación y la explotación en el sistema soviético (sin embargo, no se cita el libro de David Mandel Konrod, Democracy, Plan, and Market).
Al final, la URSS y el bloque liderado por los soviéticos se derrumbaron, convirtiéndose en la «ruina» del título de Feygin. No logró alcanzar —mucho menos superar— a Occidente, y tampoco satisfizo las aspiraciones de su propia población. La idea del socialismo desde arriba, dirigido, no se ha recuperado realmente. Por lo tanto, cuando pensamos en ir más allá del capitalismo, debemos pensar en fines diferentes, así como en medios diferentes.
Un sistema participativo y ascendente podría ser caótico en muchos sentidos, pero tendría que involucrar a las personas. En la URSS, los trabajadores soviéticos nunca fueron agentes conscientes de su propio destino. Solo figuraban como una restricción y, posiblemente, cuando se amotinaban, como ocurrió en Novocherkassk en 1962, donde las tropas mataron a dos docenas de personas e hirieron a setenta (varias más fueron ejecutadas posteriormente). Feygin menciona Novocherkassk, pero es revelador que, mientras que los conceptos «consumo» y «bienes de consumo» aparecen reiteradas veces en su índice, la palabra «trabajadores» no figura en absoluto.