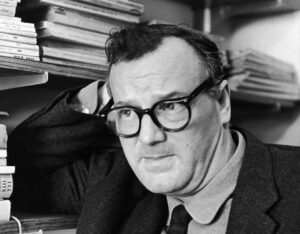Nosotros, surrealistas, no esperamos nada de la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático (COP 30, noviembre de 2025) que se está desarrollando en Belém, en la región amazónica de Brasil. Nuestras esperanzas dependen de la resistencia de la propia naturaleza salvaje y de las comunidades que se atreven a luchar contra el poder monstruoso de la civilización occidental moderna, que perpetúa la destrucción ecológica capitalista y provoca cambios climáticos catastróficos.
Los movimientos indígenas y campesinos brasileños, así como otras fuerzas críticas, estarán presentes en Belém do Pará levantando la bandera de la insumisión. La maravillosa pintura de Max Ernst, Jardín devorador de aviones (Jardin gobe-avions), de 1935, es un verdadero manifiesto surrealista ecológico adelantado a su tiempo.
Fascinado por las selvas vírgenes, Ernst pintó diversas versiones de ellas durante las décadas de 1930 y 1940, pobladas por espíritus y divinidades paganas. Pero en Jardín devorador de aviones la naturaleza no se limita a manifestar su poder exuberante y enigmático: devora «salvajemente» a las máquinas de la civilización. Existen tres versiones de esta pintura: en todas vemos una vegetación exuberante y multicolor que ataca con avidez pedazos dispersos de metal pálido que, en una de las versiones, adoptan la forma explícita de piezas de avión. Es imposible no quedar impresionado por la premonición del artista: desde la Primera Guerra hasta los años posteriores —de Guernica (1937) hasta la actualidad— el avión reveló su formidable poder como arma de destrucción masiva. Es cierto que también es un medio de transporte. Pero, en el siglo XXI, los ambientalistas son rápidos en señalar su papel nocivo: reservado a una minoría privilegiada, es un gran emisor de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. De ahí las batallas ecológicas contra la construcción de nuevos aeropuertos, como el de Notre-Dame-des-Landes (Francia), donde el Jardín de los Zadistas consiguió engullir a todos los aviones destinados al lugar…
En 1937, Benjamin Péret publicó un artículo sorprendente en la revista Minotaure (n.º 10) titulado «La naturaleza devora al progreso y lo supera», quizás inspirado en un episodio que vivió durante su estadía en Brasil a comienzos de los años 1930. He aquí un fragmento de ese texto, que describe la lucha victoriosa —¡erótica!— de la selva virgen contra la máquina que simboliza el progreso industrial impulsado por el capital: la locomotora:
La selva retrocedió ante el hacha y la dinamita, pero entre dos pasadas del tren se lanzó sobre los rieles, haciéndole gestos provocadores al maquinista (…). La máquina se detendrá para un abrazo que querrá fugaz, pero que se prolongará hasta el infinito, de acuerdo con el deseo perpetuamente renovado de la seductora. (…) A partir de ahí comienza la lenta absorción: biela por biela, palanca por palanca, la locomotora entra en el lecho de la selva y, de placer en placer, se baña, tiembla, gime como una leona en celo. Fuma orquídeas, su caldera alberga las travesuras de cocodrilos nacidos el día anterior, mientras en el silbato viven legiones de colibríes que le dan una vida quimérica y pasajera, porque pronto la llama de la selva, después de haber lamido a su presa durante mucho tiempo, la engullirá como a una ostra.
En la batalla entre la selva y la máquina, Max Ernst y Benjamin Péret eligieron claramente su bando.
En L’Amour Fou, Breton rinde homenaje al «amor por la naturaleza y por el ser humano primitivo que impregna la obra de Rousseau». Ese doble amor, heredado del romanticismo revolucionario rousseauniano, caracterizará el espíritu surrealista a lo largo de su historia, mucho más allá de Francia o Europa: basta pensar en la poesía de Aimé Césaire, los ensayos de Suzanne Césaire o la pintura de Wifredo Lam y Ody Saban. Ideas similares fueron desarrolladas por el surrealista de Chicago Franklin Rosemont en su brillante ensayo «Marx y los iroqueses» (Arsenal, n.º 4, 1989). Este compromiso surrealista adquiere una nueva relevancia hoy, cuando las comunidades indígenas se encuentran en la primera línea de la lucha contra la destrucción de la naturaleza por parte de la «civilización».
Leonora Carrington, en «Qué es una mujer» (1970), escribió: «Si las mujeres permanecen pasivas, creo que hay poquísima esperanza para la vida en esta Tierra». Por suerte, las mujeres están muy activas en todas las luchas ecológicas, a veces sacrificando sus vidas, como Berta Cáceres, la indígena hondureña asesinada por bandas militares en 2016.
En contraste con la explotación ecocida capitalista de la naturaleza, entre las comunidades «salvajes» —término cargado de desafío, que los surrealistas prefieren a «primitivo»— de todos los continentes aparece una percepción de la naturaleza como un «bosque encantado». Esa relación de respeto por el mundo sagrado de los espíritus naturales y de armonía con la naturaleza es una de las razones por las que los surrealistas, desde el comienzo del movimiento en la década de 1920, expresaron su simpatía, admiración y apoyo a los «salvajes» en su lucha contra la opresión asesina del colonialismo y su pretensión de imponer, a sangre y fuego, la «civilización» y el «progreso» a los pueblos colonizados.
En un texto maravilloso de 1963 titulado «Main première», Breton rinde homenaje a los aborígenes australianos y a su «tierra de los sueños» (Alcheringa), cuya «arte cruda», descrita en las obras de Karel Kupka, «delinea cierta reconciliación del ser humano con la naturaleza y consigo mismo».
¿No sería esta la utopía surrealista definitiva: la reconciliación de los seres humanos con la naturaleza? Una utopía más relevante que nunca, en esta época en que el progreso libra una guerra implacable para saquear y aplastar con sus máquinas —con «el hacha y la dinamita» (Péret), pero también con los agrotóxicos, el extractivismo desenfrenado y la contaminación— el jardín encantado que nos rodea.
En sus tesis Sobre el concepto de historia —documento criticado por Jürgen Habermas (ese apologista incondicional de la «Modernidad») porque se inspiraba en «la conciencia del tiempo concebida por los surrealistas, que se acerca al anarquismo»—, el marxista Walter Benjamin se distanció discretamente de las ilusiones progresistas de Marx: «Marx dijo que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Quizás las cosas sean diferentes. Puede ser que las revoluciones sean el acto por el cual la humanidad, viajando en el tren, acciona los frenos de emergencia».
Nosotros, surrealistas, creemos que la imagen de Benjamin es muy pertinente hoy. Somos todos pasajeros de un tren conducido por una locomotora suicida llamada «Civilización Capitalista Industrial Moderna», que avanza cada vez más rápido hacia un abismo: el desastre ecológico. Es necesario detenerla con urgencia y permitir que la naturaleza se reafirme, devorando silenciosamente las locomotoras de lo que suele llamarse «progreso».