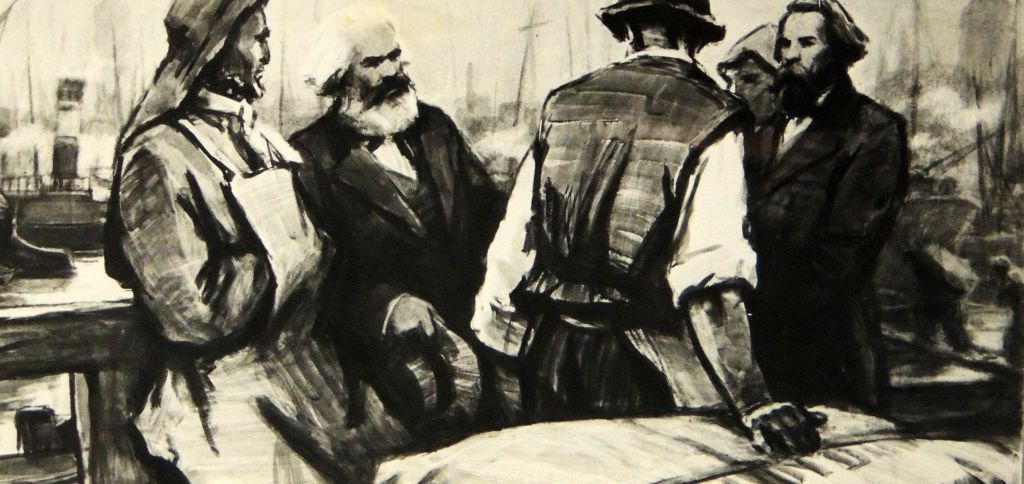En su nuevo libro Karl Marx in America, Andrew Hartman sugiere que actualmente estamos viviendo el «cuarto auge» del marxismo en el mundo angloparlante. Aunque esta idea pueda parecer descabellada en lo que respecta a los movimientos sociales y políticos, si la interpretamos como una referencia al compromiso intelectual con el pensamiento y los escritos de Karl Marx, refleja una verdad indudable.
El año pasado, Princeton University Press publicó la primera nueva traducción al inglés de El capital: volumen I en décadas, mientras que Slow Down: The Degrowth Manifesto, de Kohei Saito, se publicó con gran expectación. En 2025, el propio libro de Hartman está causando sensación, y The Late Marx’s Revolutionary Roads, de Kevin Anderson, parece demostrar la continua relevancia y el atractivo de Marx y el marxismo.
Un Marx multilineal
Revolutionary Roads retoma donde lo dejó el libro anterior de Anderson, Marx at the Margins, hace quince años. La publicación de Marx at the Margins constituyó un hito en los estudios sobre Marx. Basándose en los extensos escritos periodísticos, cartas y cuadernos tardíos de Marx sobre sociedades no europeas y precapitalistas, desafió la opinión generalizada de que Marx era un pensador determinista con un modelo unilineal de la historia que ejemplificaba, en palabras de Edward Said, una «visión homogeneizante del Tercer Mundo».
Anderson demostró que los escritos de Marx, tomados en su conjunto, no evidencian una comprensión unilineal y determinista de la historia y la cultura humanas. De hecho, se puede encontrar una visión mucho más abierta y multilineal, con una aguda apreciación de la diversidad humana. Revolutionary Roads amplía y refina esta imagen.
El libro se basa en el acceso a documentos anteriormente inaccesibles, obtenidos gracias a la colaboración de Anderson con el proyecto Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA). Entre ellos se encuentran notas escritas en los últimos años de la vida de Marx sobre las obras antropológicas de Lewis Henry Morgan, Maksim Kovalevsky y otros.
El tema de la multilinealidad es central en Revolutionary Roads. En particular, Anderson cuestiona la noción de «epochenprogresivas», la idea de etapas sucesivas de la sociedad humana, basada en lo que Marx describiría como «modos de producción» distintos. Marx y Frederick Engels articularon por primera vez este esquema en La ideología alemana (una obra compuesta en 1845-1846 que permaneció inédita durante sus vidas).
Este esquema postula una serie de etapas de desarrollo histórico marcadas por movimientos de un modo de producción dominante al siguiente, pasando del modo de producción tribal o clánico al antiguo modo de producción esclavista de Grecia y Roma, que a su vez fue sustituido por el modo de producción feudal, el modo de producción burgués y, finalmente, el modo de producción comunista o socialista. La cuestión del feudalismo —en particular, si podemos describir en general las sociedades de clases precapitalistas de todo el mundo como «feudales»— es fundamental para el argumento de Anderson.
Comprender el feudalismo
La idea misma de tal esquema ha sido un punto de controversia en los estudios marxistas y más allá, dada su aparente afinidad con las formas ilustradas de la «teoría de las etapas». Sin embargo, como señala Anderson, la noción misma de modos de producción como epochen progresivas está indeterminada en Marx: o bien podemos hablar de ellas como progresivas en un sentido tecnológico, representando una secuencia de desarrollos tecnológicos o sociales sucesivos, o bien como progresivas en el sentido de que se suceden unas a otras en una escala temporal.
Ambas interpretaciones plantean problemas. En cuanto a la primera, Anderson señala cómo el análisis de Marx sobre el feudalismo está salpicado de críticas al progresismo de la Ilustración que hacen que esta lectura resulte inverosímil. En cuanto a la segunda, el hecho de que Marx hablara de un «modo de producción asiático» que se situaba completamente al margen del patrón de desarrollo europeo desbarata todo el esquema.
En cualquier caso, en el momento de escribir El capital, el lenguaje de las epochen progresivas desaparece por completo. De hecho, si consideramos todos los escritos, cartas, notas de investigación, etc. de Marx, en los que el debate sobre el feudalismo ocupa en realidad un espacio bastante restringido, sería, como señala Anderson, «doblemente erróneo considerar los modos de producción comunales primitivos, grecorromanos antiguos y asiáticos como algo periférico a la obra de Marx, mientras se da al feudalismo un papel central en ella».
En los cuadernos etnológicos de Marx y en algunos de sus escritos posteriores, incluida la edición en francés de El capital, vemos cómo se esfuerza por criticar la universalización del feudalismo europeo para abarcar la historia de las sociedades no europeas.
Anderson muestra la trayectoria de estudio de Marx, que indica que se encontraba en las primeras fases de un importante compromiso con las estructuras y el alcance de las sociedades no europeas, que podría haber cobrado mayor importancia en los volúmenes posteriores e incompletos de El capital, en particular el volumen pendiente sobre el mercado mundial.
En su respuesta de 1877 a un artículo de una revista rusa que comentaba críticamente el esbozo histórico de la «llamada acumulación primitiva» ofrecido en El capital: Volumen I, Marx discrepa directamente con el autor, un tal Zhukovsky, al que reprocha «sentirse obligado a metamorfosear mi esbozo histórico de la génesis del capitalismo en Europa occidental en una teoría histórico-filosófica de la trayectoria general impuesta fatalmente a todos los pueblos, independientemente de las circunstancias históricas en las que se encuentren».
También podemos encontrar pruebas del rechazo de Marx a esta lectura unilineal en un pasaje que Anderson cita de la edición francesa posterior de El capital:
Pero la base de todo este desarrollo es la expropiación de los agricultores. Hasta ahora, solo se ha llevado a cabo de manera radical en Inglaterra: por lo tanto, este país desempeñará necesariamente el protagonismo en nuestro bosquejo. Pero todos los países de Europa occidental están pasando por el mismo desarrollo, aunque, de acuerdo con el entorno particular, cambia su color local, o se limita a una esfera más estrecha, o muestra un carácter menos pronunciado, o sigue un orden de sucesión diferente.
Trabajo social
Una cuestión relacionada es la importancia del estudio de Marx sobre las relaciones de propiedad comunal o, más bien, como dice Anderson, las «relaciones sociales comunales» o formas sociales. Esta distinción no es un ejercicio de sutileza por parte de Anderson. Como él mismo señala, sería erróneo afirmar que Marx se centró en la propiedad comunal per seen sus estudios sobre las sociedades no europeas, ya que varias de esas sociedades «tenían muy poca propiedad de cualquier tipo, salvo pequeñas cantidades de propiedad personal».
Más significativamente, lo que más le preocupa a Marx es la forma de trabajo social utilizada para sostener la sociedad, más que las formas de propiedad en sí mismas. Las formas de propiedad funcionan más como características secundarias que se derivan de esta forma previa.
La distinción es útil, sobre todo para disipar el argumento que se encuentra en la obra de Proudhon y otros, que describe la propiedad como una forma de robo. Para Marx, la noción de que «la propiedad es un robo» se basa en una confusión elemental: no podemos hablar de «robo» en relación con algo que no era propiedad en primer lugar. Para que algo sea robado, primero debe pertenecer a otra persona.
Por ello, Marx sostiene que las relaciones de propiedad son el resultado de un proceso de transformación de las relaciones sociales más amplias y del papel del trabajo: en particular, el proceso violento de separación de los productores del acceso directo a los medios de producción y su implicación en nuevas relaciones sociales (es decir, como esclavos o trabajadores asalariados). Solo entonces podemos tener la propiedad privada como una forma duradera de relación social.
Marx expone esto en el capítulo final de El capital: volumen I, «La teoría moderna de la colonización», que aparece en la sección dedicada a la «llamada acumulación primitiva». En este capítulo, Marx relata la triste historia del Sr. Peel, un industrial inglés que malinterpretó el deseo humano de un trabajo no alienado.
El Sr. Peel había transportado los medios de producción y un grupo de posibles trabajadores asalariados al río Swan, en Australia Occidental, suministrando todo lo necesario para que una empresa incipiente se estableciera. Para gran horror e indignación del Sr. Peel, los posibles trabajadores asalariados lo abandonaron rápidamente al llegar a su destino. Se lanzaron por su cuenta, ejerciendo el derecho elemental a la autodeterminación de la reproducción diaria de sus condiciones de existencia.
Existe un largo debate sobre si debemos considerar la «llamada acumulación primitiva» como un proceso histórico o continuo. ¿Se limitó al período en que el capital surgió a través de un extraño proceso de alquimia a partir de lo no capitalista, la «prehistoria» del capital, como la llama Marx? ¿O se trata de un fenómeno prolongado, ejemplificado por el continuo desarrollo del capital en zonas de no capital, hasta el presente?
Como muestra Anderson, las notas de Marx describen la acumulación de capital avanzada y madura como algo que funciona junto con la violencia estatal manifiesta, y que la requiere necesariamente, para transformar las relaciones sociales comunitarias. La India es un claro ejemplo, y en menor medida Argelia, pero es notable que Marx también lo discuta como un fenómeno histórico inminente en el caso de Rusia. Como afirma Marx en su carta a la líder populista rusa Vera Zasulich: «lo que amenaza la vida de la comuna rusa no es una inevitabilidad histórica ni una teoría; es la opresión estatal y la explotación por parte de los intrusos capitalistas».
Formas comunales
Uno de los temas de Revolutionary Roads es la gran atención que Marx presta a la resistencia al dominio colonial. Aquí reviste especial importancia el papel de las «comunas rurales»: Marx no solo comenta las comunas rurales de la India, sino también las de Argelia y América. Su elogio de dicha resistencia parece contrastar con comentarios anteriores en un artículo de Marx de 1853 que describía la comuna rural «primitiva» como «la base sólida del despotismo oriental», con el colonialismo desempeñando un papel progresista en su disolución.
Anderson ya abordó este punto en Marx at the Margins, donde contextualizó esos comentarios y demostró el cambio progresista de Marx hacia una posición más directamente anticolonialista en los años siguientes. En su nuevo libro, ofrece una visión más profunda de cómo Marx desarrolló esta posición anticolonialista. Esto se hace especialmente evidente en la fascinación de Marx por la persistencia de las formas sociales comunales, desde Rusia hasta Irlanda e incluso Alemania.
Al leer a Anderson, tenemos la sensación palpable de que Marx considera que las formas sociales comunales, incluso cuando solo quedan elementos residuales, son fundamentales para comprender «la negación de la negación» del capital, sugiriendo la forma de la futura sociedad comunista. No es casualidad que el estudio de Marx sobre la comuna tradicional se intensifique en los años posteriores a la Comuna de París de 1871.
Sería erróneo considerar el interés de Marx por la antigua comuna como una identificación romántica con esas formas arcaicas. Anderson muestra cómo Marx somete los elementos patriarcales de esas formas en particular a una crítica severa, al tiempo que elogia sus elementos más progresistas. De hecho, lo que más le preocupa a Marx no son las antiguas formas comunales en sus versiones precoloniales.
Tomando la India como ejemplo, Anderson señala que la «encrucijada dialéctica clave» para la teorización de Marx se produce «tras la penetración sustancial del colonialismo británico, después de que estas formas comunales fueran perturbadas por aspectos de las relaciones sociales capitalistas impuestas por los británicos». Anderson cree que Marx está preocupado por cómo este proceso inició «nuevos tipos de pensamiento y organización que pueden constituir la base de un nuevo tipo de subjetividad», que resultará peligrosa para las fuerzas colonizadoras. Si esta fue realmente la observación de Marx, entonces muestra una innegable clarividencia a la luz de la historia del siglo XX, con sus innumerables revoluciones anticoloniales.
Caminos hacia la revolución
El capítulo final de Anderson es, en muchos sentidos, el punto culminante del libro, donde aborda la cuestión de la comprensión de Marx sobre la transformación revolucionaria y cómo esta cambió con el tiempo. Hasta al menos mediados de la década de 1850, es evidente que Marx consideraba que las naciones industrialmente desarrolladas, como Gran Bretaña, eran el lugar probable de la revolución, que luego se extendería a las periferias del capitalismo en países como Irlanda y Polonia.
Sin embargo, a finales de la década de 1860, había cambiado de opinión y sostenía que sería en Irlanda y a través de los acontecimientos que allí se produjeran donde se desencadenaría la revolución en Gran Bretaña, desde donde se extendería por todo el mundo. En Revolutionary Roads, Anderson demuestra cómo Rusia llegó a ocupar para Marx el lugar de Irlanda y Polonia como piedra angular de la revolución mundial.
Una carta dirigida al líder socialista francés Jules Guesde en 1879 lo deja claro: «Estoy convencido de que la explosión de la revolución comenzará esta vez no en Occidente, sino en Oriente, en Rusia». Según Marx, la revolución se extendería primero desde Rusia a Alemania y Austria:
Es de suma importancia que, en este momento de crisis general en Europa, el proletariado francés ya se haya organizado en un partido obrero y esté listo para desempeñar su papel. En cuanto a Inglaterra, los elementos materiales para su transformación social son abundantes, pero falta un espíritu impulsor. No se formará, salvo bajo el impacto de la explosión de los acontecimientos en el continente.
Al mismo tiempo, la antigua comuna se convierte en un elemento central del pensamiento de Marx sobre la revolución en sí. El Marx que Anderson nos muestra en sus últimos años se esfuerza por rechazar la idea de que los acontecimientos en Gran Bretaña y Europa occidental deben replicarse en todas partes para que sea posible la transición al comunismo. Sugiere claramente que un futuro socialista puede surgir de las comunas rurales si se superan las influencias que ejercen sobre ellas la invasión capitalista:
¿Puede la obshchina rusa, una forma, aunque muy erosionada, de la propiedad comunal primitiva de la tierra, pasar directamente a la forma superior y comunista de propiedad comunal? ¿O debe pasar primero por el mismo proceso de disolución que caracteriza el desarrollo histórico de Occidente? La única respuesta posible hoy en día es: si la revolución rusa se convirtiera en la señal para una revolución proletaria en Occidente, de modo que ambas se complementaran, entonces la actual propiedad comunal de la tierra en Rusia podría servir como punto de partida para un desarrollo comunista.
Una última contribución del estudio de Anderson es poner en primer plano los temas centrales de la Crítica al Programa de Gotha de Marx, cuya nueva edición Anderson tradujo junto con Karel Ludenhoff en 2023. Esta edición, con una excelente introducción de Peter Hudis, se centra en la problemática traducción del término alemán Staatswesen («cuerpo político»), que en la mayoría de las traducciones al inglés se ha traducido incorrectamente como « Estado» . Como señalan Ludenhoff y Anderson, la descripción que hace Marx de la futura sociedad comunista se basa en la sustitución del Estado por el control democrático directo de las «funciones estatales [Staatsfunktionen]» necesarias.
Por esta razón, Marx se refirió a la comuna en La guerra civil en Francia como «una revolución contra el Estado» y «la reabsorción del poder estatal por la sociedad como sus propias fuerzas vivas». Marx deja algo confuso en estos últimos escritos el proceso preciso por el cual la comuna rusa y el Occidente industrial interactuarían para modernizar la forma de la comuna.
Sin embargo, en conjunto, deberían desengañarnos de la idea de que él veía una forma estatista de socialismo como la alternativa al capitalismo. El estudio de Anderson revela a un Marx marcadamente diferente de la figura dogmática que tantos críticos y admiradores han retratado, uno cuya flexibilidad de pensamiento, inspirada en la atención a las prácticas sobre el terreno, así como en la inmersión en una amplia gama de lecturas académicas, debería tomarse mucho más en serio.
Revolutionary Roads nos invita implícitamente a trasladar la práctica de Marx a nuestro propio momento, prestando mucha atención a las diferentes prácticas y posibilidades sociales, buscando no solo las pruebas de regresión tan evidentes a nuestro alrededor, sino también las múltiples formas de resistencia a ella.