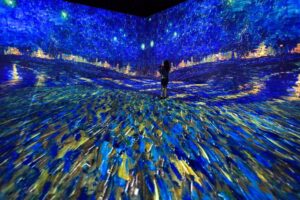Hay quienes piensan que la memoria es únicamente un esfuerzo por, cual espejo, reflejar el pasado en nuestro presente. Pero no, no se trata solo de recuerdos. Hacer memoria, especialmente cuando tratamos de una memoria política colectiva, es problematizar el pasado hoy a la luz de un futuro considerado posible y deseable. Es, en cierta medida, tejer en el presente los recuerdos y hacerlos parte de un relato que haga de brújula para los desafíos que tenemos hoy, no ayer. Así visto, sin futuro no hay memoria.
Quizás por esto último es que resulta tan preocupante que la izquierda chilena (a diferencia de las historias de memoria activa que surcan el pasado reciente de otros países de la región, como Argentina o Uruguay) tenga tan poca claridad sobre cómo conmemorar el cincuenta aniversario del Golpe de Estado de 1973. Y es que esa poca claridad solo refleja, sintomáticamente, su carencia de proyección estratégica futura. Cuando no hay firmeza de hacia dónde se va, no hay definición nítida sobre cómo recordar el pasado. En política, no hay recuerdo firme de dónde uno viene si no se sabe claramente hacia dónde uno va.
Delegar esa reflexión a historiadores y cientistas sociales —como se pidiera recientemente— para enfocarse únicamente en buscar un consenso y un reencuentro que incluya a todo el arco político para rechazar el golpe «y lo que vino después», no soluciona el asunto; de hecho, lo agrava. Y es que ese marco eclipsa el espinoso asunto sobre las causas del golpe y la naturaleza de la Unidad Popular, y lo sustituye por un (reiterado) llamado a un nunca más. Lo queramos o no, ese llamado siempre vendrá unido a una lectura, ya sea implícita o explícita, sobre el carácter del golpe y de la UP.
Mientras la izquierda busca dejar eso a otros, la oposición y el centro político trafican sus propias hipótesis llenando ese vacío. No paran los llamados de la oposición a decir «sí, nunca más, pero también nunca más la violencia de la UP» o «sí, el golpe fue horroroso, pero los extremistas de la UP llevaban al país al despeñadero».
Ante eso, el centro político levanta su propia tesis: el golpe fue el resultado de dos maximalismos, el de la ultraizquierda y el de la derecha golpista. Aunque con culpabilidades diferenciadas, ambos polos llevan en sus hombros responsabilidades del golpe. Así visto, el «reencuentro» por el nunca más solo puede terminar en un acto litúrgico en que todos asuman cuotas de responsabilidades: unos por un maximalismo radical que quebró los consensos políticos durante la UP, y otros por el uso de la fuerza durante el golpe. Las culpas se reparten entre todos, menos entre el centro político moderado y reflexivo.
Llegar a ese escenario es asumir, inconscientemente, una particular memoria política. Dicha forma de tejer la memoria se ancla en un nítido relato presente y una mirada futura que posee el centro político, a saber: el Chile de hoy logró superar los extremismos del siglo XX y pudo erigir una República con sólidos consensos políticos y económicos, que lo blindan de visiones «extremas» que amenazan minar dicha arquitectura y abrir la puerta a traumas que la memoria nos advierte.
Por supuesto, es legítimo adoptar esa memoria como propia. Sin embargo, creo que es un relato políticamente vacío, más aún para la izquierda. Lo es porque en el presente, a pesar de esos llamados litúrgicos al reencuentro y a defender los consensos propios de la moderación política, pocos sinceramente lo creen. La Unión Demócrata Independiente (UDI) comienza a decir explícitamente lo que antes decía solo en la sobremesa (que el golpe no solo se puede explicar, sino que también justificar, que la «violencia de la UP» es equiparable a la de la dictadura, etc.); el partido Republicano se desprende ya de cualquier cínico distanciamiento a la dictadura y la defiende sin más. Columnistas de la derecha incluso llegan a hablar de una «dictadura» de las organizaciones de DDHH para «imponer» su relato y no abandonar de una buena vez el duelo, mientras tratan a dichas organizaciones incluso como una familia mafiosa.
A la luz de lo anterior, los consensos mínimos del reencuentro ya se quebraron. No veo posibilidad de un entendimiento honesto que no termine en un acto sin sustancia, que solo genere apoyo en tanto nadie lo tome realmente en serio. Y es que, como señala acertadamente Manuel Guerrero, uno de los nudos del asunto es que Chile es un país que viene de una masacre, donde nunca hubo Núremberg.
No solamente eso, sino que entre medio de esos vacíos comienzan a emerger agendas y discursos ya notablemente reaccionarios: vimos la vil homofobia contra un ministro de Estado, la crítica feroz al intento de brindar educación sexual a los jóvenes, el rechazo a una reforma tributaria que equipare un poco la cancha, el máximo gremio de los empresarios —Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)— llevando la ley de delitos económicos al Tribunal Constitucional, etc.
Ante ese avance negacionista y reaccionario, es necesario volver al complicado asunto de la memoria. No por un afán melancólico, sino estratégico. La disputa de la memoria es imprescindible para pensar el presente y comenzar la lenta reflexión sobre qué futuro queremos y cómo hacer frente a ese avance.
II
El siglo XX en Chile tuvo como ethos la disputa por la instauración de una república democrática que superara el orden oligárquico del siglo XIX, y se erigiera como un nuevo orden político legítimo. Este ethos tiene su expresión nítida en la «cuestión social» a partir de los años veinte, donde el pueblo emerge como actor político a partir de su exigencia de ser incluida al orden político en plena calidad de ciudadano.
Como sabemos, el núcleo del proyecto de república radica en que las leyes no surjan de la imposición de un poder despótico (ya sea el rey, el santo padre, el oligarca, etc.), sino de la discusión de hombres y mujeres libres e iguales. Esto es, el pueblo que obedece las leyes debe ser, al mismo tiempo, el legislador. O, en términos de Kant, república es aquel ordenamiento donde obedecer la ley y ejercer la libertad son lo mismo. La república, por lo tanto, es la respuesta al despotismo de los templos y los tronos.
Este encuentro entre ley y libertad, sin embargo, no emerge espontáneamente, sino que es el resultado de una compleja arquitectura institucional. En efecto, la república requiere, para su emergencia, de la separación entre la Iglesia y el Estado; de la división de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial (para impedir que el propio Estado devenga en un poder despótico); elecciones libres, secretas y constantes; sufragio universal, y una constante vigilancia del pueblo sobre sus representantes.
Si la república implica una arquitectura institucional concreta, también requiere de una base material particular. Para que el pueblo pueda ejercer ese derecho a ser ciudadano, debe también poseer medios materiales que le brinden una independencia civil. Si alguien depende para existir materialmente de la voluntad arbitraria de otro actor, el derecho formal a ser ciudadano es papel mojado.
Esto lo sabían muy bien, por ejemplo, los esclavos afroamericanos cuando, terminada la guerra civil en EEUU, reclamaron derechos políticos junto con el derecho a cada esclavo emancipado a acceder a «40 acres y una mula». La razón detrás de estas exigencias era clara: sin una base material independiente, que le permitiera al sujeto poder vivir sin lazos de dependencia arbitraria para obtener medios de subsistencia, los derechos políticos sólo sería una fachada que ocultaría el despotismo económico del antiguo esclavista.
Dicho de otro modo, para que un ciudadano participe en igualdad de condiciones en la esfera política, debe contar, como precondición, con una base material propia que le permita ser un actor soberano y no estar sujeto en relaciones despóticas en la esfera económica.
El filósofo Antoni Domenech lo expresa nítidamente cuando analiza la tríada medular de la república y la revolución francesa, «libertad, igualdad y fraternidad». La forma republicana de organización política depende de una mesa de tres patas: garantizar la libertad política, la igualdad civil y la fraternidad. Por este último concepto no se entendía la «camaradería», sino algo más profundo derivado de la antiquísima metáfora conceptual familiar. Fraternidad, o la relación de hermandad, configura una premisa universalista en que —como dijera Aspasia de Mileto— «somos nacidos de una sola madre»; lo que nos vuelve iguales. Diferente del despotismo del pater varón con su mujer y sus hijos, quienes dependen de su voluntad para existir. Relaciones fraternales son aquellas donde nadie depende de la voluntad de otro para existir, y así todos se encuentran como iguales e independientes en la sociedad civil. Fraternidad viene así inextricablemente vinculado a emanciparse (que significa soltar la mano del pater, o sea, no depender de otro, sino de uno mismo): emanciparse de la dependencia al marido, al esclavista, al patrón, al acreedor, etc.
La premisa material de este tercer pilar de la república, la fraternidad, implica asumir un compromiso colectivo específico: todas y todos los que son parte de una comunidad política asumen como compromiso colectivo el asegurarse que nadie jamás viva en condiciones que lo hagan vivir bajo la dependencia arbitraria de otro actor. Y para garantizar esas relaciones fraternales era clave iniciar profundas reformas económicas que permitan asegurar bases materiales que resguarden y protejan a la ciudadanía de esas relaciones despóticas en la esfera social y económica.
No por nada los revolucionarios franceses jacobinos, en nombre de la libertad y la República, no solo ajusticiaron al déspota Luis XVI, sino que iniciaron una profunda reforma agraria para distribuir tierras a los campesinos y así comenzar a sentar las bases de su entrada al mundo civil como ciudadanos plenos y no súbditos y dependiente de ningún feudal.
Ciudadanía, así vista, es mucho más que poder votar cada cierto tiempo. John Dewey una vez señaló que es tan absurdo decir que la religión es sinónimo de una iglesia, como decir que democracia es sinónimo únicamente de votar. La ciudadanía es una creación política en que se le garantiza al individuo las bases institucionales y materiales para que pueda vivir en forma independiente y soberana, o sea, en forma libre. República, ciudadanía y libertad son, así vistos, sinónimos.
Pero la república, para garantizar la soberanía de esa sociedad civil, no solo requería de una profunda reestructuración de los derechos de propiedad de una sociedad. También exigía a sí misma ser independiente de relaciones de dependencia foráneas. Maquiavelo señalaba que un «Estado libre» era precisamente aquel en que la República no estaba a merced de ningún poder extranjero. Y que podía erigirse como soberana, «de igual a igual», ante otros poderes foráneos. Fue en nombre de ese llamado a formar un Estado Libre y a resguardar la Independencia que, como señala el filósofo Quentin Skinner, que EEUU se emancipó de Inglaterra y América Latina de España.
Se quiera o no, son tales reformas y transformaciones políticas, sociales y económicas las que se requieren para la construcción de una república. Ni más, ni menos.
III
¿Qué relación tiene esto con el tema de la memoria y el golpe de Estado de 1973 en Chile? A partir del marco esbozado, la tarea que la izquierda se propuso durante el siglo XX se puede resumir como aquel proyecto político orientado en garantizar las bases políticas, institucionales y materiales de esa idea de república. Durante los 12 días de la República Socialista no solo se propuso la nacionalización del salitre y la reforma agraria (que no pudieron avanzar debido a la corta duración de esa experiencia), sino que disolvió el «Congreso Termal», con el que Ibáñez había podido gobernar autoritariamente, y forzó que las Casas de Empeño devolvieran los instrumentos de trabajo a los trabajadores que tenían confiscadas a cambio de préstamos (que sometían al trabajador a relaciones de peonaje movidas por créditos).
Durante el ciclo del Frente Popular se garantizó la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones pagadas y el «sábado inglés». Esto con el objetivo de asegurar y ampliar el tiempo de libertad más allá del trabajo. Y es que el asunto de la ciudadanía depende de garantizar tiempo libre y condiciones dignas en el trabajo. En ese período se funda la CORFO y ENDESA, bajo el entendimiento que la industrialización no solo mejorará la base material del país, sino que permitirá mayor independencia nacional (no por nada estos discursos de industrialización siempre vienen de la mano de la idea de fortalecimiento de la nación). Finalmente, en 1949 Chile logra el voto universal al obtener el derecho de voto para la mujer en elecciones presidenciales (en 1935 se había ya brindado para municipales).
En otros términos, el Frente Popular avanzó a pasos agigantados en la construcción de la república. Se brindaron nuevos derechos laborales, se aseguró el voto universal y se sentaron las bases para una transformación productiva nacional y autónoma. Pero el camino para la república aún era largo.
A finales del gobierno de Ibáñez del Campo, en 1958, el naciente FRAP logró exitosamente eliminar la Ley Maldita y asegurar un verdadero cambio revolucionario en el orden electoral: la ley de cédula única que impedía la compra y venta de votos, protegía al campesino e inquilino a que su derecho a votar estuviera sometido a la mirada del terrateniente y brindaba el derecho al voto secreto.
¡Cuánto se estaba avanzando! Quedaban aún sin embargo los grandes temas: las relaciones despóticas de dominación en el campo bajo el poderío de los terratenientes; el control extranjero de los principales recursos naturales del país (el cobre); la incapacidad de los campesinos de formar sindicatos, etc. A pesar de los avances, el país estaba atravesado más por relaciones despóticas que por relaciones fraternales y republicanas. La república aún estaba arrinconada.
El triunfo de Eduardo Frei Montalva, en un contexto de fortalecimiento de la izquierda, movió la brújula hacia propuestas más republicanas. La Ley de Sindicalización Campesina fue un duro golpe al despotismo del terrateniente, ya que permitió consolidar poder colectivo en el campesinado. No solo eso, Frei Montalva inició la reforma agraria (algunos dirán que fue Alessandri, lo que es en estricto rigor verdad, pero fue tan tímida su reforma —«la reforma del macetero»—, tan movida por únicamente frenar la presión política de la izquierda, que su medida parecía más un freno que un avance) que asestó una grieta estructural al despotismo terrateniente, junto a chilenizar el cobre, que, a su vez, generó un duro golpe al rentismo transnacional sobre recursos nacionales.
La república avanzó en ese lapso, pero había que profundizar la republicanización de las relaciones sociales, ampliando la libertad como no-dependencia en el terreno minero, agrícola, industrial, etc. La única forma de mantener el avance de la república no era consolidando lo ya avanzado sino, por el contrario, avanzando para fortalecer lo conquistado. En otras palabras, había que profundizar la reforma agraria, conquistar definitivamente los recursos naturales y modificar sustantivamente la estructura de propiedad del país. En buenas, cuentas, se requería una revolución.
Esto fue exactamente lo que el gobierno de la Unidad Popular se propuso: sentar definitivamente los pilares de una república democrática. El propio Allende hizo explícito este arraigo histórico del proyecto revolucionario de la Unidad Popular en 1972, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando señaló «el cambio en la estructura de poder que estamos llevando a cabo, el progresivo papel de dirección que en ella asumen los trabajadores, la recuperación nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra Patria de la subordinación a las potencias extranjeras, son la culminación de un largo proceso histórico. Del esfuerzo por imponer las libertades políticas y sociales, de la heroica lucha de varias generaciones de obreros y campesinos por organizarse como fuerza social para conquistar el poder político y desplazar a los capitalistas del poder económico».
Si uno pudiera sistematizar la república en pocas palabras, se la podría definir como un largo proceso secular de expropiación de privilegios de déspotas para transformarlos en derechos de ciudadanos. Mientras los ricos heredaban privilegios de sus padres, el pueblo heredaba derechos conquistados por sus organizaciones políticas. Y donde mejor se observa eso fue en la reforma agraria bajo el gobierno de Allende. Durante Frei Montalva se expropiaron 3 millones 557 mil hectáreas. Ya en 1972, el gobierno popular de Allende había expropiado 5 millones 355 mil 223 hectáreas, haciendo desaparecer por fin el despotismo del latifundista.
Y es que la reforma agraria no era solo una reforma económica movida a mejorar la paupérrima productividad que se había heredado del latifundio, sino que era, ante todo, una reforma política que consistió en darle la base material al campesino para ser un ciudadano. Allende lo dejó prístinamente claro en 1971, en su discurso al cumplir el primer año de gobierno, cuando señaló «Pero si es importante el haber aplicado la Reforma Agraria —para hacer producir de manera distinta la tierra y cambiar su propiedad—, lo es más haber hecho que el campesino se sienta ciudadano, y comprenda la gran tarea de estar junto al pueblo, al obrero, para hacer posible que nuestra gente coma más».
La completa nacionalización del cobre fue una medida, de nuevo, no solo económica, sino política. Fue asegurar la soberanía nacional sobre un pilar de la estructura productiva nacional («el sueldo de Chile» como dijo Allende). Es bajo ese registro republicano en que se puede comprender, como señala el sociólogo Martín Arboleda, el llamado de Allende a una «segunda independencia» que implicaba, entre otras medidas, la nacionalización del cobre. En efecto, el hecho que CODELCO pasara a pleno control público fortaleció la capacidad de la república para controlar un resorte clave de la economía, garantizando su independencia frente al despotismo del control de empresas transnacionales norteamericanas. Ley 17.450 de 1971 permitió que no se les reembolsara nada a las empresas de EEUU, bajo la republicana premisa de que las arbitrarias rentas que se habían apropiado previamente eran una compensación más que suficiente.
En el plano del poder del trabajo en la empresa, no podemos dejar pasar el enorme crecimiento de su capacidad de organización, coordinación y de movilización frente al capital. Entre 1970 y 1973, los sindicatos aumentaron de 1148 a 1841 en el sector industrial, de 2536 a 3733 en sector profesional y de 774 a 118 en sector agrícola. En un área tan asimétrica como la empresa y campo, los sindicatos pusieron frenos a esta asimetría y brindaron poder al trabajo, expandiendo el horizonte republicano a la empresa misma.
En el plano educación, la propuesta de la ENU (Escuela Nacional Unificada), rechazada violentamente por la reacción conservadora, implicaba una importante transformación republicana de la educación. Inspirada en la política educacional de la Segunda República española, la propuesta implicaba crear un consejo de administración y reorganizar la enseñanza técnica y humanista en tres ciclos educativos: parvulario, educación general y politécnica. Finalmente, un paso importante en la democratización de la esfera económica fue la división de la economía en tres sectores: privado, mixto y social. Aquello implicó un valiente proceso de expropiación de los principales sectores monopólicos de la economía, para pasarlos a manos de la República.
Lo que hemos querido hacer en este muy breve resumen es únicamente señalar el proyecto de largo plazo en que se embarcó la Unidad Popular. Más allá de políticas y coyunturas específicas, si de memoria se trata, debemos poner atención en cuál fue la propuesta que le dio significación y sentido a la Unidad Popular. Más que entender la UP como una excepción o «radicalización» de lo que, de otra forma, era un consenso político establecido, la UP fue la continuación de una batalla secular que se fraguó durante todo el siglo XX chileno y que tuvo como objetivo asegurar y crear las condiciones políticas y económicas para una república democrática.
IV
El golpe de Estado de 1973, visto desde la anteojera de esta lectura republicana de lo que fue el siglo XX en general, y la UP en particular, solo se puede entender como un gran proceso termidoriano y refundacional. Una venganza de los patricios contra los plebeyos. Solo así considero que podemos entender el nivel de violencia que sectores patricios realizaron contra la UP.
No podemos olvidar que la UP tuvo que, desde incluso antes de asumir el poder, convivir con una derecha que coordinó, junto a la CIA y la ITT, el asesinato del General constitucionalista Schneider, como un intento desesperado de impedir el gobierno de Allende; tuvo una oposición obstruccionista que usó y abusó de acusaciones constitucionales contra el gobierno, que estimuló y financió con dinero norteamericano paros catastróficos para la economía (el paro de octubre de los camioneros siendo el más nítido), y que coordinó ataques terroristas a infraestructura crítica y organizaciones obreras a través de Patria y Libertad. Todo esto mientras EEUU bloqueaba préstamos al gobierno y financiaba a la oposición para expandir sus acciones ilegales.
A pesar de todas las acciones antidemocráticas de la oposición y de la complicidad activa de Estados Unidos, no pudieron destituir al presidente Allende. Resulta clave recordar que en las elecciones parlamentarias de 1973 el bloque de la Unidad Popular aumentó su votación, pasando de 36% a 43% de los votos, impidiendo el apoyo electoral necesario para que la oposición acusara constitucionalmente al Presidente. Este resultado es oportuno, en tanto si vemos el gobierno de Alessandri, por ejemplo, salió elegido presidente con el 31% de los votos en 1958, pero al final de su mandato su coalición entre liberales y conservadores terminó gobernando con un apoyo de un 23.6%. Frei, por su parte, salió elegido con un 55.7%, pero en las elecciones parlamentarios del último año de su gobierno la Democracia Cristiana bajó a un 29%.
Ese resultado solo dejó abierta para la oposición la opción del golpe, del quiebre completo de la arquitectura construida durante el siglo XX. No por nada, Hernan Buchi, cuando relata lo que estaba detrás de las reformas neoliberales, no duda en señalar que no era solo desmantelar lo que la UP realizó, sino desmantelar medio siglo de historia económica.
La característica termidoriana de la dictadura fue, precisamente, privatizar los bienes públicos de la república, desmantelar los sindicatos, eliminar los partidos obreros y transformar al Estado de una República en consolidación a un carnicero a manos de los patricios. Así visto, eliminaron la forma misma de la república. Los derechos civiles, políticos y económicos que el pueblo conquistó durante el siglo XX, y que lo levantó hacia una condición de ciudadanía, fueron destruidos bajo la forma de dictadura de los patricios.
V
Pero volvamos al presente. ¿Cómo podemos evaluar la discusión actual sobre la memoria a partir de las claves expuestas? Pues bien, lo que vemos es algo muy diferente a la tesis y al relato del centrismo político moderado que hemos presentado en la primera sección. La UP no fue un gobierno preso del «maximalismo», sino la continuación del largo camino de la construcción (aún inacabada) de una república democrática. ¿Por qué catalogar a los que defendieron la república como extremistas? ¿Por qué asociar a quienes se tomaron en serio la idea de asegurar las bases materiales y económicas de una república como culpables también del golpe? Asumir aquella idea es, en estricto rigor, hablar como hablan los patricios.
Una de las cosas que la historia enseña es que cada vez que el pueblo exige derechos y demanda república, la oligarquía ve en esas demandas la amenaza de un gran leviatán que amenaza la libertad. Y, en cierta medida, no dejan de tener razón, solo que no es la libertad lo que es amenazado, sino su libertad.
Luis Corvalán lo decía nítidamente: «la única libertad suprimida durante el gobierno de la Unidad Popular fue la libertad de la Chile Exploration, de la Kennecott y de la Anaconda para seguir disfrutando de la explotación del cobre, la principal riqueza de la Patria, la libertad de los grandes monopolios internacionales y nacionales para continuar acumulando riquezas a expensas de la mayoría de los chilenos y la libertad de los latifundistas para seguir dominando y mantener en la miseria y el oscurantismo a gran parte de la población campesina».
Y es que la libertad del lobo es la muerte de la oveja, decía el liberal Berlin. La construcción de una sociedad que garantice la libertad y la no-dominación implica la estricta restricción pública a los patricios a imponer su voluntad sobre el orden democrático. La libertad de los ciudadanos solo existe en tanto exista una serie de restricciones que impidan que algunos puedan dominar y que otros tengan que, por su condición material precaria, someterse a relaciones despóticas. Esa es, como nos recordaba Rousseau, la igualdad que demandan los republicanos.
No, Chile no estuvo preso de «dos extremismos», uno durante la Unidad Popular y otro durante la dictadura. Esa tesis es demasiado cómoda para los moderados, aquellos que critican a todo aquel que busque tomarse en serio la idea de república. Hoy diversos sectores políticos (incluidos en la izquierda) parecieran cómodos con la solución moderada y del reencuentro. Pero esa tesis es inútil; peor, como dijera la filósofa Luciana Cadahia, «Pareciera que la solución que hemos encontrado es la de imaginamos a nosotros mismos como moderados y, por tanto, autorizados a juzgar desde una supuesta lucidez los excesos de todo pensamiento que se atrevió a asumir la posición de ser una fuerza transformadora de la realidad».
El desafío que experimentó la Unidad Popular fue que asumió lo que había que asumir, a saber: la única forma de ser responsable con los desafíos que implica la libertad republicana era asumir que ésta requería, para que no fuera un papel mojado, de una transformación radical de la estructura de propiedad del país. No haber reconocido eso era, y sigue siendo, sinónimo de cobardía o de irresponsabilidad. Y aquello es la mayor de las culpas de la posición moderada (tanto de ayer como hoy).
A partir de lo anterior podemos derivar lo siguiente: el consenso político hoy, que se muestra como uno en torno a la protección de la democracia liberal contra los extremos políticos, no es verdad. El presente es un orden que recuperó la democracia, pero sin su base material, sin el tejido de derechos sociales y bases económicas que garanticen ese tercer pilar de la república: la fraternidad.
La transformación de las pensiones en capital especulativo, de la educación en renta financiera, de la salud en privilegios, de los recursos naturales en rentas extractivas y de las relaciones laborales en despotismo patronal bajo el aún vigente Código Laboral de la dictadura, solo señalan, 30 años después de la dictadura, el carácter trunco de nuestra república. No es casualidad, por tanto, que haya habido un estallido social que, aún sin un programa claro, llevara en sus hombros esos dolores. Tampoco es casualidad que los últimos 30 años estén hoy, a pesar de los ingentes esfuerzos de elites por negarlo, sentados en el banquillo de los acusados.
La izquierda debe recuperar su memoria y tradición socialista y republicana. Solo así pondrá la atención correcta a la hora de reflexionar sobre la memoria política de la UP: no como dos extremos que chocaron, sino como la república enfrentándose a la violencia de la oligarquía y al miedo de la moderación. Es ese desafío el que tenemos por delante como izquierda, el de volver a defender la república contra los impostores, de señalar el carácter truncado y frustrado de la república neoliberal erigida en el Chile posdictadura, y de reconocernos como los legítimos herederos de aquellas y aquellos que se atrevieron a defender el proyecto de la república de mujeres y hombres libres. En otras palabras, nos queda el volver a entender el socialismo como esa demanda ilustrada, republicana, laica y universalista de eliminación de todo despotismo en el terreno político, social, económico y doméstico, y su sustitución por un orden de ciudadanos libres e iguales. O, en palabras de Marx y Engels, la sustitución de todo despotismo «por el beneficioso sistema republicano de asociación de productores libres e iguales».
Así visto, la única forma posible y real de reencuentro ciudadano en el escenario político que enfrentamos es que volvamos a encontrarnos fraternalmente, como iguales, en derechos y deberes, en una república. Y eso es precisamente el proyecto histórico de la izquierda, ese que aterra a la moderación, y el que la derecha pondrá sus mejores herramientas para impedirlo.
Como dijo Gramsci, lo único predecible es la lucha.