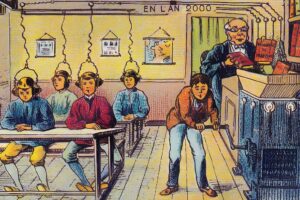En el último tiempo se ha producido entre los círculos académicos un tímido retorno a Max Weber, habilitado por el actual proceso de crisis del mundo liberal que, a diferencia de la crisis del siglo pasado, no encuentra fuertes promesas cargadas de futuro entre las formas ideológicas emergentes.
Si bien Weber murió poco antes de que eclosionara el antiguo régimen de libre competencia, detectó bien que un ciclo histórico había terminado con el conflicto mundial de 1914. Su fallecimiento en 1920, antes de los procesos que convocaron los grandes enfrentamientos de repercusión global, en el dramático tiempo del choque ideológico, le impidieron observar la emergencia de los liderazgos carismáticos y las conformación de concepciones del mundo posliberales. Ello no obsta a que en su obra se detecten elementos centrales, algunas veces congelados por el fragor de los combates teóricos, al quedar él ubicado en la estela de ser una especie de «Marx burgués» o, más tarde, cuando se comparó al italiano Antonio Gramsci como el «Weber de los subalternos».
Sin embargo, aquellas diferenciaciones —trazadas con algo de celeridad y sin la meditación necesaria de lo que era útil y accesorio dentro de un abultado arsenal teórico— han sido últimamente desplazadas, y desde hace un tiempo nos encontramos con rescates de su obra que proponen entramados más complejos de articulación teórica, necesarios para enfrentar la crisis capitalista contemporánea, especialmente en sus dimensiones políticas.
Como ha postulado Michael Löwy, el marxismo puede encontrar puntos de referencia importantes en la obra de Weber, llegando a sugerir el autor francés la existencia de un «marxismo weberiano» de amplia data. Esto es así porque a partir de la obra del alemán es posible repensar la cualidad de los liderazgos, la potencia revolucionaria del carisma o la tendencial burocratización de la oposición al capital, entre otros elementos que robustecen a los principales entramados del marxismo como son la crítica de la economía política o la conformación política de las clases.
Es por ello que resulta crucial la publicación reciente de Tiempos nihilistas. Pensar con Max Weber, de Wendy Brown, primero en una versión en España y más recientemente en Buenos Aires. La proposición de la filósofa norteamericana viene a fortalecer una bibliografía que mira desde la izquierda la obra del teórico alemán pero, además, nos permite comprender la emergencia de un proceso de transición que está sucediendo a nivel global, con sus contradicciones novedosas. En esta estela bibliográfica es legítima la incorporación de la obra de José Luis Villacañas, Weber en contexto, y de Esteban Vernik, Weber: nación y alienación, así como algunos esfuerzos presentados dentro del marco de la Weber Scholars Network.

Por tales motivos es que vale la pena releer hoy a Weber, fuera de la cárcel conceptual de la guerra fría en la que lo arrinconó el anticomunismo y antimarxismo de Talcott Parsons, más aún, mirar los acercamientos de las izquierdas que van desde Charles Wright Mills en Estados Unidos a los latinoamericanos René Zavaleta, Juan Carlos Portantiero y Bolívar Echeverría. Es preciso añadir que, ni este texto ni el de Brown pretenden sumarse al consolidado campo académico que estudia hace mucho tiempo a Weber como un autor parte del canon sociológico. Efectivamente, tanto la bibliografía ya señalada, como la aquí reseñada, no están buscando ingresar a un castillo bien resguardado, es decir, el de la disciplina profesional que ha establecido un corpus interpretativo bien aceitado a propósito del alemán. Antes bien, lo que busca es responder políticamente al presente con una herramienta que ha sido poco convocada, como lo es la de Weber.
En última instancia, la idea central es que Weber aún tiene mucho para aportar a la tradición socialista y democrática que hoy, con sus dificultades, ataja el cambio de mundo y sus instantes de peligro.
Brown, lectora de Weber
Es bien conocido que la teórica norteamericana Wendy Brown se ha convertido en una referencia de la producción crítica en los últimos lustros. Sus libros plantean problemas esenciales para la reflexión y el análisis del devenir del capitalismo contemporáneo, especialmente en la trama que convoca a la lucha contra el neoliberalismo y sus efectos perversos. De El pueblo sin atributos a Estados amurallados, su obra convoca a reimaginar y reinventar las formas en las que las ciencias sociales se han desplegado como herramientas para asediar la fortaleza neoliberal, con todas sus trampas y casamatas.
Es por ello que la aparición de su libro sobre Weber debe ser considerado como un signo de los tiempos, ante la profunda crisis del orden social contemporáneo que se devela como multiplicidad de espasmos en distintas temporalidades políticas, en un fuego cruzado entre intentos progresistas y avasalladoras olas conservadoras. Mientras que en buena parte de Europa y Estados Unidos la tendencia nihilista se instala como el eje articulador de las fuerzas de las derechas contemporáneas, en América Latina la disputa por el sentido se encuentra abierta y, en algunos espacios como el México de la Cuarta Transformación, la evocación de una pérdida de sentido en la acción política contrasta con el proceso de reencantamiento democrático y la emergencia del liderazgo carismático que revoluciona el conjunto del orden estatal.
Esto último es importante remarcarlo, pues la lectura de la obra de Brown es útil porque puede ser aprehendida desde los miradores diferenciados de la política contemporánea, es decir, ser recibida de manera alternativa según la temporalidad política de los espacios nacionales o regionales. En Estados Unidos, el liderazgo carismático ha emergido por derecha, con un fuerte tufo fascistoide; en Europa, el estancamiento político de una situación típicamente rutinaria del dominio tecnocrático de corte neoliberal no alienta a una mejor perspectiva inmediata. A pesar de sus diferencias, ambos casos muestran el desencanto de la política y, sobre todo, una avanzada nihilista, peligrosa como pocas veces habíamos visto antes.
En cambio, las últimas décadas América Latina ha vivido intensos e intermitentes procesos de encantamiento y desencantamiento político, con picos altos de procesos de transformación que han legado insumos importantes al arsenal político de las izquierdas y lecciones invaluables tanto en sus victorias como en sus derrotas. Es por ello que la obra de Brown debe ser leída como un aporte teórico universal, pero cuyas referencias específicas o situadas no necesariamente son compartidas por buena parte del orden global, menos aún donde se mantiene viva la lava ardiente de la imaginación popular a pesar de la gélida corriente neoliberal-tecnocrática persistente y que se está reinventado, como lo muestra Brown, a partir de la avanzada nihilista de pérdida de sentido asociada a la emergencia fascistoide de algunas derechas.
Una lectura productiva
Brown es una pensadora crítica ecléctica. Navega del marxismo a la teoría crítica, de la filosofía social clásica a numerosas formas reflexivas contemporáneas, algunas de ellas legadas tras el advenimiento del posmodernismo y sus variables conceptuales. Es por ello que resulta atractiva su aprehensión de Weber (y con ella, indirectamente de Nietzsche y Marx) en el contexto de crisis neoliberal contemporánea. Al realizar esta operación, Brown permite volver a temas clásicos, suspendidos en la etapa del triunfalismo neoliberal pero que hoy se instalan como marcadores indispensables de la coyuntura.
Para Brown, Weber partiría en su proposición de una constelación de teóricos del nihilismo de la etapa moderna que permitirían respuestas variables frente al tiempo político dominante. Así, estaría en vínculo con figuras tan disímiles como T.W. Adorno, Martin Heidegger y, por supuesto, el ya referido Nietzsche. En la lectura de Brown, la diferencia entre estos autores y Weber es que este último tiene en su objetivo una reflexión específicamente política, sin rodeos, tanto en su vertiente burocrática como en la del liderazgo carismático. Y aunque se pueden hacer lecturas políticas de Adorno, Heidegger y Nietzsche, lo cierto es que el corazón de la propuesta weberiana descansa sobre el moldeamiento de lo específicamente político en una etapa de desencanto y racionalización del conjunto de la vida social. Desencanto que, en un momento de crisis, abre las puertas a una forma destructiva de la vida en comunidad y también en sociedad.
Así, la mirada que Weber aporta para la comprensión y crítica del nihilismo es también una contribución a mirar la tensión de la temporalidad política, es decir, de las variaciones de los momentos políticos en lo que respecta a las sociedades, los actores y sus valores (creencias y fe, es decir, formas ideológicas). La contradicción más evidente señalada por Brown es que Weber comparte espacio en el campo nihilista pero también apuntala a la política como la herramienta para superarlo. Es esta la clave interpretativa de la apropiación productiva de Weber por parte de Brown, pues esta contradicción es poderosa en sus consecuencias: en su andar teje el puente para superar la situación nihilista al tiempo que, por algunas de sus consecuencias, desmantela ese cruce, condenándonos en cierta medida.
La valoración que hace Brown de la ambigüedad weberiana no puede ser limitada a la lectura de un autor, por más clásico que se le considere. Antes bien, en el núcleo de esta contradicción se encuentran problemas fundamentales para la coyuntura y para el desplazamiento de la resolución política de la modernidad. Así, Brown detecta que la actividad práctica por excelencia para transformar la realidad, es decir, la política, siempre debe tender a articular los «valores últimos» y no solo la inmediatez de la gestión burocrática. Estos «valores últimos» en el lenguaje weberiano apelan a las visiones del mundo que están más allá de la lucha por el poder inmediato o de los intereses materiales parciales, aquellos que articulan los fines de los individuos y que le dan sentido a la acción social. Este sentido permite superar la racionalización que desencanta la vida y la política y dotarla nuevamente de capacidad de transformación: es ese el gran dilema de nuestro tiempo, el de quién y cómo está encantando de nuevo al mundo de los valores en un momento de crisis de la forma de racionalización dominante, es decir, la neoliberal. Los valores últimos contribuyen a reencantar el mundo y por ello, son vigentes para las izquierdas que aspiran a superar el inmediatismo de las políticas de la identidad y de la fragmentación identitaria.
Para Brown es posible pensar esta dimensión contradictoria porque, en lo esencial, el nihilismo es una condición que surge de la modernidad y que, con todas sus contradicciones, crea las condiciones materiales e ideológicas para su emergencia y expansión, pero también para su superación por medio de la acción política. Es decir, el nihilismo parte del agotamiento de valores últimos y, dada su proclividad a levantar pasiones y articular alianzas, abre el espacio para la forja de nuevas sensibilidades, pasiones, liderazgos y creencias de largo alcance y empuje.
Esta situación no es para nada anómala, argumenta Brown, respecto a la proposición weberiana, pues es en la separación entre los medios y los fines, condensada en la conceptualización de la dominación plena de la racionalidad, en donde se genera uno de los problemas esenciales. Esto es así porque en una gran porción del poder social, dominado por el horizonte exclusivo de la eficiencia, encontramos el factor más importante del proceso de destrucción de los fines, es decir, de los valores últimos. El nihilismo nace así de la condición de que aquello que debería servir a un objetivo, termina destruyéndolo en favor de unos medios, supuestamente más adecuados. La modernidad, de esta manera, genera el espacio donde los fines —especialmente los asociados a los procesos de articulación de valores— son devorados y erosionados por la utilización de los medios más adecuados: el medio se impone y luego destruye a los «fines», degradando los valores. El nihilismo es al mismo tiempo el signo del triunfo y de la derrota de una manera de comprender el mundo, con efectos prácticos profundos, especialmente en el terreno político.
Así, para Brown, lo más importante de la propuesta del alemán es que la racionalidad y el proceso de desencantamiento contribuyen a destronar de manera implacable los sentidos ya establecidos por los individuos y la sociedad en su conjunto. La modernidad, así, no sería más que una construcción y destrucción permanente de aquello que brinda sentido, durabilidad y certeza a las sociedades. Y justo por esa posibilidad inexorable es que la política y su vocación permiten la reconstrucción de valores y sentidos alternativos y sobre todo funciona como parapeto frente a la avalancha destructiva del nihilismo.
Sin embargo, en las sociedades avanzadas, es decir, del capitalismo euro-norteamericano, observa Brown un conjunto de tendencias que deben ser abordadas críticamente. Ella señala que en la época actual, de neoliberalismo en crisis, certifica una falta de politización en el sentido de los valores últimos, de los «fines», en tanto que coloca una excesiva centralidad a supuestos medios ultra politizados. En una época donde no hay grandes aspiraciones de cambio, nos enfrentamos a la paradoja, propia de una época nihilista, en donde se da una presencia «omnipresente» de lo político a través de la elección individual a propósito de lo que se come, de lo que se usa para vestir, de la elección sobre la sexualidad y, en general, de un conjunto de rubros de la cotidianidad. Paradoja falsa, pues esta tendencia, dice, no es más que la expresión de un síntoma del nihilismo dominante, pues lo que acontece es una teatralización, donde la política es devorada por la administración, la tecnocracia y sobre todo por el consumo. Así, el «todo es político» de la banalidad neoliberal (la alimentación, las mascotas, que ropa se usa, etc.) antes que reencantar la vida cotidiana, lo que hace es certificar la actitud nihilista de renuncia frente a los grandes valores.
Aquí Brown insiste en la manera en que Weber sigue a Nietzsche en el punto de la comprensión y problematización del nihilismo, considerado a este como una ausencia radical de sentido, donde los valores pierden su profundidad social y su posibilidad de resistencia, pasando a despojarse de una concepción del mundo articuladora de un ethos. La manera de salir de esta fragmentación impuesta en la modernidad no es clara y la autora detecta que la posibilidad de que un «posnihilismo» acontezca podría ser efectivo en la temática señala por Weber de la emergencia del liderazgo carismático, otro de los emblemas de la concepción weberiana de la política en la modernidad.
Es el ejercicio carismático de la dirección política en donde se entrevé la recomposición de valores profundos, de resistencias que otorguen sentido al conjunto de la vida social frente a la fragmentación racionalizante, tanto de la tecnocracia como del consumo desbordado. Y es que la dedicación a una causa y los valores últimos que ella encarna tiene el potencial político para impulsar a los seguidores del líder más allá de la cárcel nihilista. En Brown se confecciona la concepción de un nihilismo burocrático que el carisma puede desafiar mediante estas interpelaciones a valores últimos.
Es importante para la autora colocar el énfasis en esta forma burocrática, pues el proceso de racionalización de la política da lugar a mentalidades forjadas por la estrechez administrativa, ya sea del tipo de un partido o bien la que conlleva a un jefe del mismo que aguarda solo conservar su botín electoral. Destaca para ello que en el propio Weber aparecen formas diferenciadas de la racionalización y, sobre todo, de la especificidad de la temporalidad de la misma, es decir, que sus efectos no son equivalentes todo el tiempo y de la misma forma, es por ello que debe avanzarse a una consideración política que sintetice valores resistentes al nihilismo, según el momento específico.
Recuperar entonces, de acuerdo a las temporalidades específicas, el potencial revolucionario del carisma, es la manera en que se habilita el espacio para el ingreso en escena del sobrio héroe político, capaz de remover el orden formal. Guiado por la ética de la responsabilidad, pero también de los valores últimos, permite reencantar el conjunto del horizonte político. No para luchar ya contra ejércitos o fuerzas extranjeras como pudo haber sido en el esquema weberiano, sino para cuestionar y animar al conjunto social a superar la torpeza burocrática que acarrea el derrotismo. Pero, además, ese potencial político se encuentra en la tentación permanente de ejercer el poder de manera autónoma, de tal manera que este aparezca escindido de la integridad, la responsabilidad, la perspectiva estratégica y el compromiso con los seguidores.
Y es que Brown recupera la noción que Weber tiene sobre el político es importante tanto por su lado movilizador, como por el contrario, es decir el de la tentación de ser aprisionado por la vanidad y el narcisismo. El antídoto a esto es que el héroe político o líder carismático sustenten su actuar ético y político sobre el eje primario de las circunstancias y no de principios abstractos, pues, como bien detectó el alemán en su evaluación de la vocación, cuando se actúa desde el «principismo» se suele ignorar tanto los contextos como las múltiples consecuencias que generan las acciones.
Así, solo el líder carismático puede renovar la perspectiva de los valores últimos y con ello revitalizar las concepciones del mundo más allá de la formalización burocrática, al tiempo que en esa operación política puede redimir en algo la vida en común, que es la que atañe a la política. Y esto contraviene al nihilismo que considera que «todo es política», pero impide una articulación real respecto a proyectos de largo alcance y profundidad. Superar el nihilismo por la vía del carisma es desafiar el mundo desencantado de la racionalidad extrema, pero también el primer paso para cuestionar la forma osificada de la autoridad legal-racional, pues reformula la visión del mundo y promete con ello devolverle el encanto fagocitado por la racionalidad burocrática del día a día. La fe y las creencias son movilizadoras.
Brown sigue el argumento de Weber al considerar que es preciso criticar a los actores políticos que actúan bajo la premisa de la ética absoluta, mismos que reducen la actividad política a nociones abstractas, pues esta manera de comportarse solo lleva a un apoliticismo propio de quien persigue supuestos designios predispuestos de antemano, capitulando ante la teleológica. Hay que hacer crítica de ellos pues son inalcanzables para las voluntades concretas que realizan la actividad política. El problema de esta ética y de quienes la siguen es que se escinde la relación entre medios y fines y también evita enfrentar los poderes reales y la tragedia que supone la acción política, misma que no tiene ninguna garantía teleológica de resolución: la derrota es posible y de ella se puede aprender; mientras que en la teleología este aprendizaje se encuentra clausurado.
Para Weber, destaca Brown, lo importante del argumento es la posibilidad de que el líder carismático actúe bajo la ética de la responsabilidad, misma que implica accionar sin la garantía de la teleología. En la política se decide lo que se hace e interviene en la coyuntura desde la naturaleza contingente de las situaciones y de las convicciones respecto a ellas. Obliga a que las decisiones se piensen siempre en función de las consecuencias de las mismas y por tanto, eludan la vanidad o el narcisismo. Para la teórica norteamericana, lo significativo es que la vocación política seguida por este tipo de liderazgos sean la punta de lanza de la resistencia a la racionalización y la degradación nihilista. De tal manera que el antídoto contra la desesperación no es la esperanza, sino la valentía: emocional, espiritual y práctica.
Brown detecta bien que todo ello es así porque el carisma incita a la acción y emociona, inspira y moviliza colectivamente, es decir, convierte los afectos en potencia política y en ese proceso encanta al mundo y puede desmovilizar la racionalización. Cierto es que, en su posicionamiento, ve críticamente un elemento de «irracionalidad» en la creencia ciega en el mito asociado al carisma, pero también reconoce que los valores surgen necesariamente de complejos apegos y deseos, mismos que no pueden planificarse ni diseñarse a priori. Concluye que el nihilismo es la crisis del deseo, y que por tanto es preciso educar en el sentimiento y apego que permite un futuro posnihilista. Así, weberianamente, considera que es preciso mantener una débil pero existente posición de esperanza en el liderazgo carismático.
Brown, crítica de Weber
La académica norteamericana, sin embargo, no deja de señalar profundas críticas en un eslabón que se ha considerado siempre frágil al abordar la obra del sociólogo: su negativa a politizar el conocimiento o, para decirlo con sus palabras, diferenciar las vocaciones del científico y el político. Este punto, que es donde más se separa del autor que analiza detalladamente, sin embargo, merece también ser examinado con la distancia de quien aborda la propuesta desde un lugar de enunciación diferenciado.
Parte de una consideración que debe ser comprendida en el contexto de su escritura, que es la posición nihilista en la academia norteamericana contemporánea. Esta situación de pérdida de sentido se constante cotidianamente en la profunda condición de racionalidad burocrática que impera en los centros universitarios, ataviados por la administración, la reglamentación, la mercantilización, pero aún más importante, por la inexistente posibilidad de que ocurra en el campus universitario un acto de «milagro y la fe» en el sentido weberiano, es decir, de la emergencia de una creencia política como motivadora de la acción. En su lugar florece de manera incontrolable el precio como gran mediador entre los científicos, de todas las disciplinas.
Argumenta Brown, distanciándose frente al alemán, que el «académico de estirpe weberiana» se limita a describir sin criticar, por tanto, su conocimiento no hace sino alimentar el fogón racionalizante que lo ha capturado: explica el proceso del que es víctima, sin poder escapar de la determinación. Weber, dice, vio la oscuridad que significaba el nihilismo y con la posición que sostuvo de escindir la vocación del político y la del científico no hizo sino acelerar la llegada a dicho estado de penumbra política e intelectual. Tratando de evitar la caída nihilista, Weber habría precipitado a su llegada.
Ella toma en cambio una postura que no sería la inercial colocación de lo que ha designado previamente como el académico weberiano. En ese posicionamiento afirma que es preciso satisfacer el gran apetito de búsqueda de sentido que los estudiantes universitarios, suponemos mayoritariamente jóvenes, tienen. Por tanto, de contribuir a forjar la fe y la pasión que la política demanda. Algo que estaría impedido, de facto, en el principio weberiano de segmentación de las vocaciones.
El alegato de la académica norteamericana es clave en su argumentación, pues culpa a Weber de esta condición contemporánea, dado que las resistencias y casamatas que colocó en sus afamados discursos en 1919 lo único que permitieron fue el ingreso de la bestia nihilista. Weber pensó que expulsaba a dicha monstruosidad por la vía de la política como vocación, pero ésta ingresó por la ventana cuando el propio sociólogo contribuyó a someter lo que quedaba de rastro de valores, creencias y fe en los engranajes universitarios del desencanto.
Esta situación trazará líneas de demarcación en varios e importantes aspectos. En primer lugar, el hecho de que la educación, para ella, se ha vuelto irrelevante para el cambio político de gran envergadura, agregamos nosotros, pensando en el mundo noratlántico. Atrapada y mediatizada; en segundo lugar que la institución universitaria no habría forjado la posibilidad del liderazgo y el recambio de valores asociado a las visiones del mundo. Su impresión de conjunto es que la posición weberiana habría ahogado, sin quererlo, los esfuerzos académico-políticos de alto voltaje, como los que interpela la dirección revolucionaria del carisma.
La condición resulta extraña en este punto, pues Brown se ha pronunciado de manera cuidadosa y con reservas respecto a la fuerza mágica del carisma, sin embargo, no la ha rechazado por completo, de hecho, parece aceptar que es la posibilidad más adecuada para reactivar o reencantar la vida política. En cambio, si frente a la idea del líder carismática es cauta, no es crítica ni distante frente a un posible e imaginario rol carismático del profesorado. Su alegato contra Weber resulta en este punto muy empequeñecido, pues culpa al teórico alemán de lo que la política de las y los universitarios euro norteamericanos no ha logrado: desmercantilizar la producción de conocimiento y desmantelar el complejo proceso de imbricación con el modelo industrial y financiero. Quizá, en parte, porque a diferencia de otras experiencias institucionales —con las que Brown parece no estar familiarizada—, la universidad del Norte global está lejos de gozar de autonomía. Así, lo que ve con distancia crítica sana en el arena pública parece no aplicar de igual manera en el aula, amén de extrañarse una posición autocrítica por parte de las y los académicos respecto a la manera en que se ha desenvuelto la política mercantil en el campus universitario.
De hecho, lo que Brown ve como una consecuencia de la política weberiana para el caso norteamericano no se constata en otras realidades. La universidad latinoamericana, desde el Grito de Córdoba, pasando por la movilización antiautoritaria durante el desarrollismo y después del rechazo al neoliberalismo, se encuentra lejos de ser un espacio puramente racional. En otras tierras, fuera del mundo central del capitalismo, la institución universitaria ha funcionado como forjador de utopías y valores últimos, aunque no siempre cumpliendo con éxito su cometido. Brown, situada en su espacio y en su tiempo, realiza una crítica a Weber que debería ser más bien un posicionamiento de cuestionamiento al conjunto de las instituciones del Norte global. Las universidades norteamericanas, pese a ser productoras de una porción importante del pensar crítico contemporáneo, se encuentran más de un siglo atrás frente a la construcción institucional latinoamericana.
¿Un momento weberiano?
Leído desde el México de la Cuarta Transformación, el argumento de Brown resulta, cuando menos, paradójico. Por un lado, se reconoce con plenitud su lectura —alejada de cualquier ortodoxia o campo cerrado de análisis—, al tiempo que sus argumentos interpelan sobre la existencia de un momento weberiano, que en buena medida se puede considerar vigente. La actual coyuntura mexicana sintetiza buena parte de la problemática de las grandes tramas del pensamiento del alemán y dispone la necesidad de volver sobre su obra. Los trabajos recientes de Esteban Vernik y de José Luis Villacañas, entre otros, apuntalan una nueva apertura desde miradas críticas (no exclusivamente marxistas, pero abiertas a él) en donde lo nacional-popular puede tender puentes entre perspectivas socialistas y marxistas y la crítica weberiana del proceso de racionalidad burocrática y formal.
El desajuste que detecto en la lectura de Brown se debe más al lugar de enunciación y la sobredeterminación política de la coyuntura y menos al procedimiento teórico que, como en otros de sus planteamientos, resulta productivo. Mientras que para Brown el nihilismo ha cooptado la subjetividad política, orillando a un proceso de derechización, desde otro mirador se podría pensar que es precisamente la forma weberiana de la democracia en su versión plebiscitaria y carismática la que otorga sentido al tiempo político, con sus concomitantes conflictos y contradicciones. América Latina constata en más de un ejemplo que el liderazgo carismático no es infalible y está tentado por la vanidad, así como el hecho de que los procesos de racionalidad burocrática tienden a ser menos osificados de lo parecería en un primer momento.
Es, sin embargo, en el potencial del carisma, en donde reside la potencia de la obra de Weber para nuestro tiempo, pues en él se articulan buena parte de las posibilidades del deseo político, de la pasión de las sociedades y de su límite. Deudores de una finalidad o fe, resultan potencialmente revolucionarios aquellos en donde se nota la entrega a una causa política pues, más allá de ellos mismos, su potencia al permitir recrear fe, esperanza y valentía en los pueblos es el eje central de la posibilidad de salir del encierro nihilista.
Así, los liderazgos nacional-populares, enfrentándose a condiciones adversas —como implica comandar estatalidades precarizadas pero con poderosos nichos burocráticos— han logrado recrear horizontes de imaginación política y popular más allá de la racionalidad fría y abstracta. Es esta, quizá, la gran lección weberiana y latinoamericana para la política global. El tiempo de la «pasión nacional» ha vuelto por sus fueros y dependerá de la capacidad de las izquierdas democráticas y socialistas saber disputarlos, inspirando fe y creencias frente al nihilismo que evapora los cambios de largo alcance.