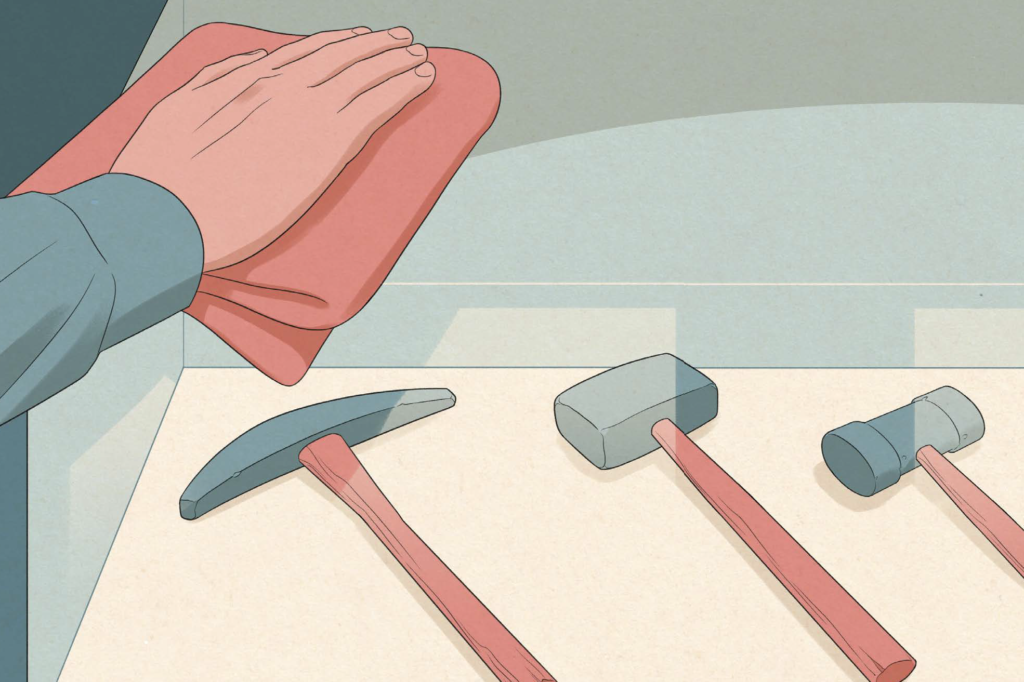Frente a las crisis permanentes y la desigualdad social agobiante que definen nuestro presente, es fácil idealizar las décadas de la posguerra como si hubiesen sido una época de «consenso socialdemócrata». De hecho, al menos en muchos países de Europa occidental, el período fue bautizado como los Treinta Gloriosos: el trabajo y el capital compartían las ganancias y hasta los gobiernos de centroderecha supervisaban y aplicaban importantes políticas de bienestar. Sin embargo, el relato de una época dorada fordista suele pasar por alto las carencias, persistentes incluso en el corazón de los países europeos, y las luchas en las que se embarcaron los partidos obreros con el fin de apropiarse de una porción del crecimiento económico.
Una de las economías que más rápido creció fue la de Italia, cuyo centro industrial norteño atrajo, durante las décadas de 1950 y 1960, a millones de migrantes de las regiones más pobres. Los trabajadores que no habitaban las fábricas también se organizaban. Los desempleados y los peones llegaron a inventar una nueva táctica, la «huelga en reversa»: arreglaban las calles, reparaban las vías del tren y mejoraban las escuelas. Con esas protestas mostraban que había muchos trabajos socialmente útiles vacantes y que los gobiernos de la Democracia Cristiana habían decidido desfinanciarlos y vaciarlos.
Una de esas huelgas fue inmortalizada por Aldous Huxley, célebre autor de Un mundo feliz, que escribió un texto sobre Danilo Dolci, educador popular siciliano. El 30 de enero de 1956, en una región marcada por el analfabetismo y el desempleo, Dolci reunió a cientos de desempleados y juntos empezaron a arreglar un camino. Pero, como habían hecho frente a otras huelgas en reversa, las autoridades reaccionaron y, durante los días siguientes, la policía reprimió violentamente las asambleas. Dolci fue condenado por ocupar la autopista pública en el marco de un juicio ampliamente difundido por los medios, que logró movilizar a intelectuales y artistas detrás de las reivindicaciones obreras.
Las huelgas en reversa, que a fines de los años 1940 y a lo largo de la década de 1950 se expandieron desde las zonas rurales hacia los suburbios romanos, sirvieron para que el Partido Comunista formara ramas locales en áreas habitadas por sectores marginados de la población, que eran prácticamente analfabetos y carecían de toda experiencia de organización política. Filmadas por Gillo Pontecorvo, director neorrealista, las huelgas en reversa fueron el método con el que este partido de 2 millones de miembros elaboró una política de clase que rompió el límite de las puertas fabriles y planteó una perspectiva de progreso social amplia entre los grupos más marginados.
La historia suena hoy como una ficción de otro mundo. Durante las últimas décadas, el vínculo entre la desigualdad social y el compromiso político parece haberse deshilachado por completo, y la tradicional base obrera de la izquierda se está achicando en todo el mundo. Como señalan los economistas Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano y Thomas Piketty en su nueva colección, Political Cleavages and Social Inequalities, mientras que la desigualdad social no deja de crecer en todo el mundo desde los años 1970, la izquierda pierde terreno y la definición de su identidad depende cada vez menos de las problemáticas del ingreso y del trabajo.
Desde los países nórdicos hasta América Latina, los partidos socialdemócratas se debilitan y parecen avanzar hacia un colapso equivalente al que sufrieron los Partidos Comunistas occidentales luego de la caída de la Unión Soviética. No se trata solo de un problema de número de afiliados o simpatizantes. En casi todos los países, la base social de las izquierdas se apartó de esos obreros que estaban llamados a representar los «partidos de trabajadores». Piketty llega a una conclusión tajante: los partidos de trabajadores están siendo reemplazados por partidos que representan a una clase media «ilustrada».
Los datos de Political Cleavages and Social Inequalities se encuadran en un argumento expuesto antes en Capital e ideología, de Piketty. Nos muestran que las coaliciones están construyéndose alrededor de dos tipos de élites: una «izquierda bráhmana», liberal en términos culturales, que aprecia los valores cosmopolitas y la educación por sí mismos, y una «derecha mercantil», que defiende a los ricos y a aquellos que están mejor posicionados a la hora de monetizar su educación. Según esta interpretación, el voto de los partidos conservadores y proempresarios está cohesionado por intereses materiales, mientras que el de la izquierda se organiza alrededor de valores culturales esencialmente minoritarios.
Sin representación y fragmentada por cuestiones de identidad, una buena parte de la izquierda obrera cae en el abstencionismo o gira a favor de los partidos de derecha dura que dicen hablar en nombre de los «perdedores de la globalización». En muchos países, los sectores menos educados, que solían votar a los partidos de izquierda, son cada vez menos proclives a hacerlo. En Bullshit Jobs, David Graeber dejó algunas pistas para descifrar la simpatía que despiertan en esta gente los multimillonarios como Donald Trump: prefieren soñar con hacerse ricos en vez de siquiera llegar a considerar el trabajo docente.
Un capuchino doble
Para algunos partidos socialdemócratas, la respuesta radica en volver a conectar con los «valores de la clase obrera», sintagma que suele remitir a los valores culturales de una generación que hoy se está jubilando. En Gran Bretaña, incluso los diputados que apoyaron las privatizaciones, la desregulación del mercado de trabajo y los presupuestos de austeridad pretenden estar dando muestras de su buena fe proletaria cuando exaltan su amor por la bandera y por la familia, o —es el caso de uno de los últimos candidatos a la dirección del laborismo— cuando niegan conocer el sabor de un buen capuchino doble.
Esta política cultural venera el trabajo duro y la autosuficiencia como si fueran valores en sí mismos: hace poco, el actual canciller en las sombras les dijo explícitamente a los beneficiarios de planes sociales que el Partido Laborista no era su organización (aun cuando cerca de un tercio de la población en edad laboral recibe algún tipo de asistencia). Mientras tanto, Keir Starmer, autoridad máxima del partido, alardea con que su padre se ensuciaba las manos haciendo herramientas, cuando en realidad el tipo era el dueño de la fábrica. En los medios británicos, «clase trabajadora» se convirtió prácticamente en una expresión que remite a la generación que vivió el proceso de desindustrialización de los años 1980.
Frente a esta táctica, que pretende fundir los «valores obreros» con los prejuicios de los viejos votantes, en la izquierda liberal está empezando a cobrar fuerza otro enfoque, situado en las antípodas de esta guerra cultural. Por ejemplo, el periodista Paul Mason insiste en que, contra los elementos de la clase trabajadora que se aferran a la nostalgia por las antiguas industrias mineras y manufactureras, la izquierda debe reconocer que su futuro está del lado de los valores cosmopolitas y ecologistas de los jóvenes bien educados y precarizados.
Según Mason, no solo sucede que las industrias generadoras de CO2 en las que sudaban estos trabajadores son vestigios del pasado, sino que la idea misma de fundar una identidad política en el trabajo es anacrónica. Las redes sociales, la expansión de las comunicaciones y el desarrollo del «individuo interconectado», con múltiples identidades superpuestas, debilitaron el lugar central que alguna vez ocupó el trabajo en la definición de los compromisos políticos. ¿Por qué la izquierda debería encapricharse contra la corriente?
Entonces, ambos enfoques retratan a la clase obrera como si fuera el remanente de un pasado fordista condenado a desaparecer. Consideran que su ocaso es el resultado inevitable de tendencias históricas (el avance de la tecnología y de la globalización). Conclusión: las necesidades del marketing político deberían adaptarse a una nueva base de votantes consumidores. Como sea, esta orientación refleja un enfoque apolítico, especialmente palpable en su negación a considerar que son las políticas y las movilizaciones las que moldean a las clases y modifican la percepción que estas tienen de sus propios intereses.
En este sentido, los proyectos de derecha de las últimas décadas trabajaron conscientemente para remodelar el terreno de la guerra de clases, sea mediante la transformación de una sección de la clase trabajadora en pequeños propietarios y accionistas (es el caso del thatcherismo británico), o sea mediante el camuflaje de una «coalición obrera multirracial» de «americanos trabajadores» (según las palabras del senador republicano Marco Rubio). A lo largo de cuatro décadas de neoliberalismo, la derecha no solo aplastó al movimiento obrero, sino que reorganizó fragmentos de su identidad y hasta logró integrar algunos de sus intereses materiales en su propio proyecto. Pero entonces, si la derecha está teniendo éxito gracias a la instrumentación del lenguaje de las políticas obreras, ¿por qué la izquierda no es capaz de hacer lo mismo?
¿El trabajo desapareció?
André Gorz, sociólogo francés, abordó este problema en su conocido libro, Adiós al proletariado. Según su lectura, el movimiento obrero del siglo XIX hundía sus raíces en la protección de los oficios calificados que estaban siendo absorbidos por el sistema fabril: los trabajadores tenían una experiencia de la que carecían sus patrones y utilizaban ese poder para ejercer presión y plantear sus reivindicaciones. Gorz argumenta que el marxismo consideraba que este conocimiento de los de abajo —el trabajador polivalente capaz de supervisar todo el proceso de producción—, era el fundamento que haría posible que los trabajadores se hicieran cargo de la economía, es decir, la «utopía marxista». Sin embargo, la introducción de una fuerza de trabajo fordista ejerció presión en la dirección inversa: la nueva clase trabajadora no se identificaba con el trabajo, sino que se resistía a él y manifestaba su descontento en términos negativos.
Hoy —sigue el argumento— la automatización no solo devalúa el trabajo calificado y convierte a los humanos en apéndices de la máquina, sino que es capaz de prescindir completamente de ellos y de convertir a porciones cada vez más grandes de las masas en población sobrante.
Gorz explicó que la expulsión de los trabajadores de sus lugares de trabajo (identificados aquí con la fábrica) iba de la mano de la falta de interés que mostraban los trabajadores por apropiarse de ellos. Las masas trabajadoras no actuaban en función de la utopía del «poder obrero», sino que su horizonte era dejar de trabajar: el énfasis estaba menos puesto en liberar el trabajo que en liberarse del trabajo. De ahí surgían toda una serie de reivindicaciones centradas en la autonomía individual, que se hacían eco de la crítica sesentaiochista de las jerarquías y de las instituciones, y en la exigencia de un ingreso universal garantizado. Para Gorz, limitar la lucha a los muros de la fábrica implicaba perder de vista la realidad concreta de las demandas populares, que no se dirigían tanto a desplazar a los patrones y tomar el control de la producción, sino más bien a reivindicar la autonomía. La automatización de la producción finalmente estaba convirtiendo esa reivindicación en una posibilidad real: aun si una autoridad central supervisaría la satisfacción automatizada de las necesidades humanas, las masas serían capaces de dedicarse al ocio y al esfuerzo voluntarios.
No deja de ser una buena idea y una sociedad socialista seguramente limitaría el trabajo obligatorio. Pero la identificación del progreso tecnológico con la formación de una nueva subjetividad posobrera apunta a un problema más amplio del que esta escuela de análisis no está exenta. En esencia, Gorz observó que cierto tipo de trabajadores se habían vuelto o se estaban volviendo obsoletos (los trabajadores calificados de la producción industrial) y luego los tomó como representantes del sujeto proletario a nivel histórico, dejando de lado ejemplos como el que consideramos al comienzo de este artículo. En términos específicos, la lectura de Gorz lleva la marca del fin de la época fordista, caracterizada por derrotas como el cierre de las acerías de Longwy en el noreste de Francia (1979-1980) y la ruptura entre los sindicatos de cuello blanco y los de cuello azul en la fábrica de Fiat de Turín (1980). La confirmación del proceso llegó con la huelga de los mineros británicos (1984-1985).
Sin duda, tanto la automatización como la subcontratación atentaron contra el poder que tenían los trabajadores de parar ramas enteras de la producción. Pero, aun si hoy la estabilidad de los empleos es menor que la de las décadas de posguerra, la mayoría de nosotros todavía vive mediante la venta de su capacidad para trabajar. Esto hace que el trabajo se convierta en una cuestión que tiene importantes consecuencias políticas y que probablemente será el fundamento de todas nuestras decisiones y oportunidades vitales.
En cualquier caso, cabe notar que las predicciones del fin del trabajo son antiguas. En los años 1920 se suponía que los electrodomésticos llevarían al despido de las 1,5 millones de empleadas domésticas de Gran Bretaña, que superaban en términos cuantitativos a los trabajadores de cualquier otro rubro. Sin embargo, hubo que esperar al reordenamiento económico de la Segunda Guerra Mundial para que la masa de trabajadoras domésticas mermara realmente y muchas se reciclaron como niñeras y camareras.
En cuanto a la manufactura, en 1955 el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO, por sus siglas en inglés) celebró una conferencia nacional sobre automatización y en 1964 publicó un informe sobre la «triple revolución», que contó con la firma de socialistas como Irving Howe y Michael Harrington. Además de las revoluciones en los rubros armamento y derechos humanos, proclamó el potencial de la «revolución cibernética» para liberar a la humanidad de los «trabajos repetitivos y carentes de sentido» que se estaban volviendo innecesarios. El problema era que, librada a la anarquía del mercado, esta tendencia amenazaba con crear una masa permanente de desocupados, sobre todo en las ciudades periféricas construidas alrededor de las industrias que estaban desapareciendo. Por lo demás, el eje del informe estaba puesto en la inevitabilidad de las consecuencias: se suponía que el Estado debería gestionar los «costos de la transición» mediante planes sociales contra el desempleo, inversiones en viviendas accesibles y transporte público y la oferta de cursos de capacitación para los obreros cuyos empleos quedaran obsoletos.
Un matiz importante es la distinción entre la automatización completa y la tecnología que ahorra trabajo pero todavía requiere supervisión humana. De hecho, el informe sobre la «triple revolución» señalaba el riesgo que planteaba la diferencia entre los afortunados que conservaban de alguna forma sus empleos y los perdedores a los que se expulsaba completamente del mercado de trabajo. Como sea, muchos investigadores, David Spencer entre ellos, mostraron que la evidencia de una tendencia general hacia la falta absoluta de empleo es contradictoria. Aunque ciertas tareas industriales y agrarias lograron una automatización completa, la esfera siempre creciente de las necesidades humanas, la fuerza de trabajo barata y sin derechos y la monopolización capitalista de las mejoras de productividad resultaron en que, si se toman los años 1970 como parámetro, el promedio de horas que trabaja cualquier empleado estadounidense, en vez de mermar, incrementó.
En sociedades económicamente estancadas, la baja tasa de inversiones en infraestructura implica que los patrones recurren cada vez más a la presión sobre los salarios en vez de al incremento de la productividad. En los sectores con bajos índices de inversión, gracias al efecto de un mercado de trabajo precario y de las altas rentas, ni siquiera hay ganancias por las que pelear. Un panorama completo del fenómeno debe incluir las extraordinarias variaciones que se registran entre diferentes sectores y que condenan a una parte de los trabajadores a tener múltiples empleos y a otra al desempleo absoluto.
Los teóricos del postrabajo señalan con justeza la necesidad de repartir equitativamente las tareas necesarias. Ese sería un medio para superar las consecuencias sociales que tiene la obsolescencia de ciertas industrias. Con todo, esta perspectiva tampoco es nueva. De hecho, el movimiento obrero histórico —acusado con frecuencia por los analistas del postrabajo de ser un defensor «productivista» de las chimeneas industriales— cuenta con una larga trayectoria de lucha por la disminución de la jornada laboral.
En 1889, la jornada laboral de ocho horas fue la reivindicación más importante de la recién formada Internacional Socialista. En los años 1930, los partidos obreros franceses, respaldados por un movimiento de huelgas masivas, impusieron un límite máximo a la semana laboral y las vacaciones pagas obligatorias y luego se lanzaron a la lucha para conseguir la licencia por maternidad.
Fragmentación
En otras palabras, el trabajo llegó para quedarse, aunque las organizaciones construidas a su alrededor fueron sepultadas y los partidos de centroizquierda liberalizados están abandonando hasta el compromiso retórico con los intereses específicamente obreros. Peor todavía es notar que, en muchos países, los partidos proempresarios logran movilizar con su agenda a partes cada vez más grandes de la clase obrera.
Comenzamos notando la tendencia de los patrones electorales a orientarse cada vez más en función de los logros educativos en vez de por los ingresos o la autopercepción de la clase social. Lejos de una «guerra cultural», la verdadera explicación depende de un proceso material: los votantes viejos, menos propensos a tener un título universitario, que trabajaron probablemente en empleos con menos requisitos de calificación, son también los que generalmente lograron comprar una casa y sacar provecho de los ingresos financierizados que promovieron muchos gobiernos, incluso durante los años de crisis.
La expansión de la propiedad inmobiliaria en la Gran Bretaña de Thatcher, conquistada mediante la venta de viviendas sociales a bajo costo, fue diseñada en vistas a este objetivo y utilizó los recursos públicos para amortiguar los efectos de la desindustrialización. Sin embargo, el credo del nuevo laborismo de Tony Blair, resumido en la consigna «Educación, educación, educación», terminó siendo un enfoque individualista frente a la decadencia de los empleos estables y bien remunerados. Los antiguos partidos de trabajadores de Occidente, ahora social liberales, buscan articular una perspectiva de ascenso social centrada alrededor de la «economía del conocimiento» y la capacidad de la fuerza de trabajo de competir a nivel internacional. Con todo, la experiencia de las décadas recientes muestra que este discurso es una quimera: básicamente, cada vez gastamos más en garantizar nuestro potencial futuro de trabajadores, pero cuando llega el momento de poner manos a la obra nos topamos con que las posibilidades de materializar nuestra «inversión» son nulas.
En realidad, la sugerencia de Gorz de que la automatización estaba destruyendo a la clase obrera resuena hoy porque el momento en que él escribió está íntimamente conectado con el presente: los trabajadores más viejos, al igual que las amplias masas de jubilados, experimentaron en carne propia la desindustrialización de la que él hablaba y su legado cultural sigue gravitando sobre nuestras sociedades. En algunos casos, sigue fresco en la memoria el historial de los partidos que no defendieron a esos trabajadores cuando debieron hacerlo. Luego de que los partidos de izquierda se apartaron de la clase trabajadora, argumentando en muchos casos que se trataba de una cuestión obsoleta, los partidos de la derecha interpelaron a esos mismos sectores para convencerlo de que eran importantes en su calidad de «ciudadanos» o de pequeños propietarios.
Hoy, alguien que empezó a trabajar en los años 1970 y está cerca de jubilarse, solo llegó a vivir el último coletazo de la poderosa militancia obrera del pasado. Sus condiciones laborales lo dejan con una salud frágil y altas probabilidades de morir prematuramente. El fin de sus años de actividad no conlleva ningún tipo de alivio y, en muchos casos, solo trae una larga serie de enfermedades vinculadas con el estrés y distintas formas de drogadicción.
Una humillación tan profunda solo sirve para romper los lazos de solidaridad, incluso —y tal vez especialmente— entre quienes lograron evitar las peores consecuencias a nivel personal. Esto permite que otras fuerzas reúnan a los elementos fragmentados de la clase obrera, o bien manipulen su participación electoral para lograr que los intereses de una clase minoritaria lleguen al poder con apenas un cuarto o un tercio del voto popular total. Es una conquista considerable, aunque los resultados son más bien volátiles.
Esto nos conduce a uno de los puntos más débiles del enfoque de Gorz y de los análisis que retoman su lectura, como Postcapitalismo: hacia un nuevo futuro, de Paul Mason, y El precariado. Una nueva clase social, de Guy Standing. Cuando proclama el desarrollo de nuevos sujetos, cada una de estas obras tiende a naturalizar y uniformizar lo que hubo antes, como si la vieja clase obrera y sus expectativas hubieran surgido unilateralmente de los procesos industriales y hubieran desaparecido con su destrucción. Por este motivo, su concepción estática de la clase trabajadora «protegida» del período posfordista, beneficiaria del pleno empleo y de los altos salarios, no solo sirve como un espejo sobre el que pretenden proyectar el futuro, sino que reemplaza la historia real de la organización obrera por su interés exclusivo en el impulso tecnológico como factor de cambio social. En su apuro por dejar atrás las derrotas de las últimas décadas, pasan por alto la realidad histórica del trabajo que antecedió a la era fordista y la acción política que permitió que los trabajadores la superaran.
Estas perspectivas pierden de vista la existencia de instituciones orgánicas que moldearon la vida y la concepción del mundo de los trabajadores a distancia y en oposición a las de la sociedad burguesa. Entre otras, deben mencionarse los partidos, los sindicatos, los centros de educación y las cooperativas de consumidores: toda la plataforma sobre la que los trabajadores fueron capaces de acumular ese poder social que el capitalismo industrial les negaba. Este proceso, que comenzó a fines del siglo diecinueve, fue concomitante a la construcción de las organizaciones que definieron la asistencia social de la etapa fordista. De hecho, algunos de los sectores industriales más icónicos, como los de estibadores y mineros, eran infames por sus contrataciones de un día y por fomentar la contienda entre los trabajadores desesperados por conseguir un turno.
El orgullo de clase y los valores solidarios, que llevaban a los obreros a hacer huelgas por sus compañeros en vez de matarse por el salario de un día, fueron el resultado de largas décadas de organización. El retrato de Gorz de una clase obrera que rechaza la «ética» del trabajo es demasiado optimista. Como observó Richard Hyman en una reseña de Adiós al proletariado, los desempleados están lejos de orientarse espontáneamente hacia el rechazo de las jerarquías y de la autoridad. En cambio, la mejor forma de contribuir a la resistencia frente a los patrones y al fortalecimiento de la solidaridad, son las plataformas que conceden derechos y garantías laborales.
La creencia posmarxista de que un futuro automatizado y tecnológicamente avanzado producirá una «subjetividad interconectada» igualitaria, se funda en la ilusión de que el movimiento socialista histórico brotó del repollo de la explotación fabril. Como mucho, la industria moderna fue un terreno potencial para la movilización, pero aun frente a la injusticia y a la desigualdad, el sentimiento de clase surgió de una construcción activa, capaz de unir a los peones rurales, los sastres, el personal de servicio doméstico y los electricistas. El hecho de que los trabajadores no estuvieran en las mismas condiciones —divididos en función de la industria, la calificación y la competencia— planteaba dificultades reales para la organización, y muchos de los debates del movimiento obrero histórico giraron en torno a las formas de superar esa fragmentación sectorial.
Hoy la derecha se deleita con la autoinmolación de los partidos que alguna vez buscaron unir a los trabajadores dejando de lado todas las diferencias. Además de reformular el trabajo y las carreras en función del mérito personal, la derecha está movilizando algunos elementos de la retórica tradicional del movimiento obrero. Hoy la reivindicación de un «Salario justo por una jornada laboral justa» —que alguna vez representó un desafío ético a la explotación— es retomada como una forma de ensalzar el «esfuerzo» como un valor en sí mismo. De esta manera, se despoja a la identidad de las «familias trabajadoras» de la solidaridad, cada vez más escasa en términos prácticos y reformulada en el lenguaje del espíritu empresarial y la autosuficiencia. La división política generacional del presente refleja distintas variantes de esa respuesta individualista frente a la derrota de la clase, sea bajo la confianza en los activos financieros, sea bajo la intención de obtener un beneficio del gasto en educación.
En este último caso, la decepción contribuyó al impulso político que definió la última década y está vinculada más explícitamente a la crisis de 2008 que a la larga desindustrialización de las economías de Occidente. Hoy, esos estratos que acceden a la educación pero aun así viven una espiral descendente en términos de la escala social, están mucho más presentes entre los activistas de izquierda que aquellos sectores que son veinte o cuarenta años más viejos.
Hasta aquí nos referimos únicamente a experiencias del primer mundo, pero está claro que las realidades electorales de esos corazones históricos de la socialdemocracia que fueron Alemania y Gran Bretaña, difícilmente pueden tomarse como índices exhaustivos del desarrollo de la política de clases en todo el mundo. Esto es especialmente evidente cuando se consideran los ejemplos de América Latina incluidos en Political Cleavages and Social Inequalities, ese «estudio de cincuenta democracias desde 1948 hasta 2020», que contiene datos sobre una pequeña parte de la región. Solo dos de sus diecinueve capítulos están dedicados al continente, y uno de ellos pretende abarcar experiencias tan distintas como las de Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, México y Perú.
Además de los ejemplos que ilustran la tesis principal del libro, a saber, la importancia creciente de las cualificaciones educativas en la definición de las preferencias políticas —notable sobre todo en la base social de clase media y en el desarrollo derechista del PLN de Costa Rica—, el enfoque de los autores también apunta a ciertas reconfiguraciones paralelas del mapa político, irreductibles a los ingresos, considerados, por cierto, como un (vulgar) sustituto de la pertenencia de clase. Se destaca el fortalecimiento de las divisiones entre el mundo rural y el mundo urbano, evidenciadas en el apoyo de los sectores campesinos de México a Morena y en la victoria reciente de Pedro Castillo en Perú. En esos casos, se verificaron repentinas conquistas políticas, aun cuando los niveles de sindicalización y de movilización obrera eran relativamente bajos en términos históricos.
Otros ejemplos del continente apuntan a la posibilidad de invertir la tendencia resaltada por Piketty, especialmente el de América del Sur, que muestra que los partidos socialistas son capaces de reconstruir sus bases sociales alrededor de un discurso clasista y que apunta a la redistribución social, además de integrar las reivindicaciones de las minorías raciales oprimidas. El caso más ilustrativo es la larga historia del PT de Brasil, que muestra que la construcción de partidos obreros capaces de alumbrar los intereses colectivos de la clase, más allá de la atomización que fomenta la vida cotidiana bajo el capitalismo, sigue siendo una tarea centra.
En cualquier caso, lo que está claro es que la construcción de una alternativa común no resultará automáticamente de ningún proceso general de proletarización. En cambio, nos plantea la tarea de organizar partidos capaces de conectar las adversidades materiales que enfrentan las personas en sus vidas cotidianas con una perspectiva realista de acción política capaz de transformarlas. Afirmar que la experiencia de la clase obrera es plural y que está afectada por múltiples factores, o insistir en que debemos dejar de brindar «soluciones analógicas para una época digital», no son verdaderas respuestas al único problema real: ¿cómo movilizar una mayoría social para tomar el poder?
La organización en los lugares de trabajo sigue siendo un aspecto fundamental a la hora de fomentar la solidaridad social. Pero también necesitamos reivindicaciones capaces de movilizar a aquellos que están luchando para sindicalizarse, sea porque tienen tres trabajos, sea porque no encuentran ni siquiera uno. En fin, el camino más certero hacia una sociedad donde trabajemos menos pasa por la clase trabajadora y por la reconstrucción de partidos capaces de hacer que sienta su propio poder.