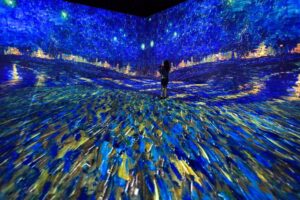En 1991, una década después de que la revolución Reagan-Thatcher empujara la política de forma decisiva hacia la derecha, el economista y científico social Albert O. Hirschman publicó un delgado volumen titulado La retórica reaccionaria. El libro establecía una tipología de los argumentos de la derecha: las «principales posturas y maniobras polémicas que probablemente adopten quienes se proponen desacreditar y anular la política ‘progresista’».
Hirschman subrayó que el pensamiento conservador era más que una serie de tropos. Los polemistas de la derecha a veces dan en el clavo. Pero en el conjunto de la política conservadora hay ciertas estrategias argumentativas que aparecen una y otra vez. Y al reconocer esos patrones retóricos, resulta más fácil rebatir los argumentos de la derecha, independientemente de la forma que adopten.
Tres olas de progreso, tres olas de reacción
Albert O. Hirschman nació en 1915 en Berlín, Alemania. Tras luchar contra los franquistas en la Guerra Civil española, trabajó con el Comité de Rescate de Emergencia para ayudar a destacados antifascistas a huir de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente escapó a Estados Unidos, donde trabajó para el Ejército durante el resto de la guerra y obtuvo una beca en la Universidad de California, Berkeley. Posteriormente ocupó diversos cargos académicos hasta su muerte en 2012. Aunque nunca fue un radical, Hirschman criticó duramente la creciente ola de conservadurismo en la década de 1980 y escribió La retórica reaccionaria como respuesta.
El libro comienza exponiendo tres «olas reaccionarias» en la política occidental. En cada una de ellas, los progresistas avanzaron en proyectos igualitarios que pretendían redistribuir la riqueza y el poder y la derecha luchó para repeler esos intentos con argumentos intelectuales y organización política propia. La primera oleada reaccionaria, que surgió a principios del siglo XIX, se opuso a las demandas liberales de igualdad ante la ley que se plasmaron con mayor claridad en la Revolución Francesa. La segunda ola, que se extendió a lo largo del siglo XIX hasta el XX, se opuso al impulso izquierdista del sufragio universal. Como dijo en su momento el historiador Jacob Burckhardt, lamentando la expansión del sufragio en Suiza:
La palabra libertad suena rica y hermosa, pero no debería hablar de ella nadie que no haya visto y experimentado la esclavitud bajo las masas vociferantes, llamadas ‘pueblo’, la haya visto con sus propios ojos y haya soportado los disturbios civiles (…). Conozco demasiado la historia como para esperar del despotismo de las masas algo más que una futura tiranía, que significará el fin de la historia.
La tercera ola de reacción comenzó a finales del siglo XIX, cuando los partidos obreros y socialistas ganaron poder e influencia. Pero realmente se puso en marcha a mediados del siglo XX, cuando partidos cercanos a la clase obrera ganaron las elecciones en toda Europa y democratizaron la economía construyendo el Estado del bienestar, institucionalizando la voz de los sindicatos y, en ocasiones, socializando sectores de la economía.
Esta última ola reaccionaria —contra la democracia económica— ha tenido mucho más éxito que las dos anteriores. Aunque los conservadores han conseguido limitar parcialmente quiénes disfrutan de las libertades civiles básicas y del derecho de voto, el movimiento general ha ido en dirección progresista. No ocurre lo mismo con los derechos económicos. Los conservadores, con ayuda de sus aliados centristas, han mantenido en gran medida la línea de las nuevas disposiciones del Estado de bienestar y han privatizado con frecuencia las partes restantes. El terreno político se ha desplazado tanto hacia la derecha que fue Bill Clinton quien proclamó «la era del gran gobierno ha terminado» y el Nuevo Laborismo de Tony Blair el que Margaret Thatcher identificó como su mayor logro. Por encima de todo, los Thatcher y los Reagan detuvieron y —cuando fue posible— aplastaron la capacidad de los trabajadores para remodelar la economía.
Una de las razones por las que los conservadores han tenido tanto éxito en el frente de la democracia económica es porque fueron capaces de influir en un número suficiente de votantes de clase media e incluso de clase trabajadora. Esto demuestra la necesidad de la izquierda de entender los argumentos y la retórica de la derecha política, el tema principal del libro de Hirschman.
La retórica reaccionaria
Según Hirschman, los conservadores utilizan tres «tesis» retóricas para argumentar: la tesis de la perversidad, la tesis de la inutilidad y la tesis del peligro. El autor repasa cada una de ellas proporcionando ejemplos históricos y deconstruyendo el razonamiento, a menudo rebuscado, de los conservadores. Al leer a Hirschman, queda claro que, a pesar de sus pretensiones de un realismo duro, la argumentación conservadora a menudo incluye apelaciones autocomplacientes y desprecio por aquellos que consideran indignos.
La tesis de la perversidad es probablemente la mayor culpable a este respecto, ya que los conservadores la tratan como una visión profunda a pesar de su accidentado historial. La tesis de la perversidad sostiene que cuando la izquierda intenta producir algún cambio beneficioso, ocurre «exactamente lo contrario»; sus aspiraciones se vuelven contraproducentes, hechas por la ley de las consecuencias no deseadas. En sus Consideraciones sobre Francia, Joseph de Maistre llegó a sostener que Dios castigaría a los revolucionarios franceses y provocaría la «exaltación del cristianismo y la monarquía».
Este tipo de retórica autocomplaciente —Dios no solo reivindicará sino que otorgará la victoria a los reaccionarios mediante la perversión de los fines progresistas— es, por supuesto, reconfortante para la derecha, pero no muy convincente para cualquiera que no tome las mismas sales de baño. Exabruptos similares acompañaron a las aspiraciones al sufragio universal, donde personas ostensiblemente inteligentes juzgaban a la «mayoría de cualquier país» como «tontos» que solo producirían la ruina. Aparentemente, solo los reaccionarios poseían la visión de futuro necesaria para ver cómo los esfuerzos del ciudadano medio acabarían en desastre.
Pero los delirios de grandeza no son lo mismo que un análisis cuidadoso, y las predicciones conservadoras de que el mundo se desmoronaría si los «órdenes inferiores» obtuvieran la misma posición y el acceso al voto resultaron ser totalmente erróneas. Además, en una de sus mejores objeciones, Hirschman señala que el argumento de los «efectos no deseados» es válido en ambos sentidos. Los programas de bienestar social diseñados para reducir la pobreza también pueden reducir los índices de delincuencia, pero nadie diría que eso es un efecto perverso, aunque sea «involuntario».
El segundo argumento que analiza Hirschman es más aleccionador. Es la tesis de la inutilidad, o la afirmación de que «cualquier supuesto cambio [progresista] es, fue o será en gran medida superficial, de fachada, cosmético, y por tanto ilusorio, ya que las estructuras profundas de la sociedad permanecen totalmente intactas». A finales del siglo XIX y principios del XX, los críticos de la expansión democrática, como Alexis de Tocqueville y Vilfredo Pareto, intentaron demostrar que los triunfos de la izquierda no hacían más que cambiar un orden plutocrático por otro. Los conservadores de hoy en día, como George F. Will, fustigan al Estado del bienestar por haber creado una enorme e ineficiente burocracia que permite a los ricos exigir al gobierno que les conceda más derechos.
Como ha observado Corey Robin, la tesis de la inutilidad es la más eficaz contra la izquierda porque se parece más que de pasada al análisis estructural que favorecen los radicales. Si la ambición es remodelar fundamentalmente las instituciones y las dinámicas de poder de la sociedad, y lo mejor que pueden hacer los progresistas es hacer alteraciones superficiales, los conservadores estarán a mano para declarar: «Te lo dije». El resultado es una sensación de impotencia y, bueno, de inutilidad, por parte de la izquierda.
Y eso es intencionado. Como señala Hirschman, la tesis de la inutilidad no es solo una descripción del mundo, sino un esfuerzo por provocar los mismos resultados que predice. Al proclamar la inutilidad de la política de izquierdas, el crítico conservador espera disuadir al progresista de entrar siquiera en el ring. Lo mejor que pueden hacer los izquierdistas es desprenderse de las disposiciones derrotistas y futilitarias y reconocer que, a la larga, la melancolía beneficia al otro bando.
Después de todo, la izquierda ha logrado a menudo exactamente las transformaciones que los conservadores insistían en que eran imposibles. Los primeros críticos del sufragio universal advirtieron que la democracia descendería inevitablemente a la demagogia o a la lucha civil, desestabilizada por las vulgaridades de lo que Burke llamó la «multitud porcina». En realidad, no solo las democracias establecidas son las políticas más estables y mejor gobernadas del mundo, sino que las métricas de libertad y bienestar son más altas en los lugares donde el papel de los «órdenes inferiores» está más institucionalizado: las democracias sociales.
Del mismo modo, los críticos de la sanidad pública advierten que cualquier desviación de los mercados sanitarios capitalistas tendrá resultados terribles. Pero lo hacen frente a décadas de pruebas abrumadoras de que la sanidad pública produce mejores resultados, una cobertura más equitativa y menores costes. No es casualidad que el Servicio Nacional de Salud (NHS) —la institución más socialista del Reino Unido— sea la más abrumadoramente popular. En cada uno de estos casos (y en otros similares), los izquierdistas decidieron ignorar a los detractores y a los escépticos y seguir adelante, y tuvieron razón.
(Algunos comentaristas conservadores, en particular Thomas Sowell, vinculan las tesis de la perversidad y la inutilidad al afirmar que las políticas progresistas son tanto ineficaces como perjudiciales para los que pretenden beneficiar. Pero, como señala Hirschman, estas afirmaciones básicas son casi contradictorias, ya que la tesis de la perversidad sostiene que es posible que los progresistas cambien drásticamente el mundo —solo para lo negativo—, mientras que la tesis de la futilidad es mucho más cínica en su creencia de que nada cambia fundamentalmente).
El último tropo reaccionario es la tesis del peligro. Mientras que las tesis de la perversidad y la inutilidad son «notablemente simples y escuetas», la tesis del peligro adopta un enfoque más elíptico para combatir la política de la izquierda al afirmar que un «cambio propuesto, aunque quizás sea deseable en sí mismo, implica costes o consecuencias inaceptables de un tipo u otro». En otras palabras, nuestro deseo de tenerlo todo pone en peligro lo que ya hemos conseguido.
Aunque Hirschman se centra en la derecha, la tesis del «peligro» no es solo patrimonio de los reaccionarios. Los políticos contemporáneos de centro, desde Tony Blair hasta Hilary Clinton, expresan su simpatía por los objetivos igualitarios al tiempo que opinan que cualquier esfuerzo radical para alcanzarlos daría lugar a un malestar económico. También tiene profundas raíces en la teoría política liberal: los argumentos de De Tocqueville sobre las tensiones entre la libertad y la igualdad, y la separación de Isaiah Berlin de la libertad «negativa» y «positiva» vienen inmediatamente a la mente. El atractivo de la tesis del peligro surge de la suposición de que no podemos tener demasiado de una cosa buena, o demasiadas cosas buenas, sin poner en peligro otra cosa. Esto conduce a un derrotismo similar a la tesis de la inutilidad, pero más melancólico que cínico en su anhelo de un optimismo que nunca puede realizarse sin peligro.
La tesis del peligro obtiene su poder retórico a través de la insistencia en que una reforma o institución preciada está amenazada. Por ejemplo, las Reflexiones sobre la Revolución francesa de Edmund Burke afirman que los revolucionarios cambiaron un monarca modesto por la violencia y el caos. Pero esto es menos convincente de lo que piensan los reaccionarios, por dos motivos. En primer lugar, como señala Hirschman, si el artificio y la sabiduría humanos lograron alguna mejora en la sociedad a través de una reforma o instituciones anteriores, no hay razón para no hacerlo de nuevo. En segundo lugar —y aquí Hirschman podría haber expresado su punto de vista con más firmeza— el riesgo de poner en peligro un logro apreciado solo resuena si estamos satisfechos con él.
Muchos liberales clásicos contemporáneos se quejan de cómo los progresistas desacralizan a los heroicos Padres Fundadores de los Estados Unidos y su sagrada Constitución, y se preocupan de que en el afán de cambio la izquierda socave un orden constitucional que funciona desde hace mucho tiempo. Pero la Constitución estadounidense era un documento profundamente defectuoso para empezar —rebosante de rasgos antidemocráticos que prolongaron la existencia de la esclavitud— y sigue dando frutos podridos hasta hoy. Si la consecuencia de cuestionar una constitución aristocrática es que ponemos en peligro las cualidades idolátricas asociadas a ella, creo que deberíamos ponerlas en peligro.
La derecha está equivocada
Como cualquier esquema o tipología, la «retórica reaccionaria» de Hirschman está necesariamente simplificada. Los pensadores conservadores más impresionantes y creativos han desarrollado giros y fusiones más complejas de estas tesis. Aun así, cuando echan mano de sus aljabas retóricas, han aprovechado muy a menudo las flechas de la perversidad, el peligro y la inutilidad para dar un barniz de profundidad y atractivo estético a acuerdos sociales que, de otro modo, mucha gente rechazaría. Muchos de estos arreglos son ahora tan indefendibles que se ve a los conservadores corriendo por ahí afirmando que fueron críticos desde el principio, como con el reciente intento de renombrar el conservadurismo como una defensa de los derechos liberales contra los tiranos woke y la democracia contra los mercachifles fraudulentos.
Esto debería dar a la izquierda la confianza de que, incluso si el arco de la historia no se inclina inevitablemente hacia nosotros, nuestras ideas convencerán a más gente a largo plazo. Y eso es porque son las ideas correctas.