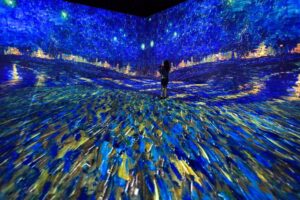El texto que sigue es un fragmento de El peronismo de Cristina (Siglo XXI Editores, 2021) de Diego Genoud.
Las circunstancias explican mucho, pero no todo. Cristina Fernández de Kirchner sabía que gobernar después de Mauricio Macri iba a ser una experiencia traumática. Por eso, no solo buscó un socio para ampliar las fronteras de su poder, sino también un político que estuviera dispuesto a hacerse cargo de la bomba de tiempo que había dejado activada el primer empresario en llegar a la Casa Rosada por la vía de las urnas. Difícil que Alberto Fernández se olvide de aquella conversación con Felipe Solá, a fines de 2018, cuando la entonces senadora le preguntó al exgobernador para qué quería ser presidente con el «quilombo» que había. Después de una década fuera de los primeros planos de la política, Fernández tenía lo que uno de sus íntimos amigos, hoy embajador argentino en el exterior, definió una tarde en Buenos Aires como «el grado de locura necesario» para ponerse al frente de lo que venía.
Acostumbrado a moverse en las sombras como operador todoterreno, el exjefe de Gabinete se puso el traje de candidato y durante la campaña ejecutó sin mayores dificultades la partitura que había formulado Cristina. Enseguida, dio muestras de su capacidad de resiliencia. Como si nunca hubiera dejado de entrenar para asumir el poder, sorprendió incluso a parte de un entorno que lo creía fuera de estado, se adaptó en tiempo récord a la adrenalina que le provocaban la negociación con los factores de poder y la adhesión de una mayoría social que ansiaba con nostalgia el regreso al tiempo de las vacas gordas.
Sin embargo, a la hora de gobernar una crisis muy profunda, todo resultó bastante peor. Pese a que surgió de un triunfo electoral mucho más amplio que el de Macri, el gobierno peronista no encontró las facilidades que tuvo el egresado del Newman para presentar la ficción de una nueva etapa en la que sus contrincantes quedaban rápidamente reducidos al pasado y a la marginalidad política. Con el derrumbe de la galaxia de medios que había creado el último cristinismo y la militancia entusiasta de las grandes empresas de comunicación a favor de Macri, Cambiemos comenzó su gobierno con un aire refundacional que, aunque tuviera mucho de ficticio, le permitió avanzar con sus objetivos y tomar medidas hasta muy poco antes impensadas, como la violenta transferencia de ingresos a favor de un grupo de grandes concesionarios que significó el tarifazo en los servicios. Los Fernández no contaron con ese beneficio y chocaron de entrada con una correlación de fuerzas de lo más ajustada. Al Frente de Todos lo recibió intacta una artillería que no dio ni un paso atrás: la estructura de medios que había promovido las bondades del reformismo permanente, los tribunales federales que habían ejecutado un festival de prisiones preventivas y una parte de la sociedad que, pese al fracaso ruidoso del experimento Macri, seguía firme en su convicción antiperonista. Ese dispositivo ubicó al nuevo presidente más como una extensión del último cristinismo que como el nombre de una experiencia distinta o fundacional. Lejos de cualquier autocrítica, los factores de poder que apostaron a la aventura de Macri admitieron, en el mejor de los casos, haber errado con el instrumento, pero siguieron aferrados a los axiomas de la Argentina meritocrática alineada con Trump y se mantuvieron desafiantes, con el objetivo tan audaz como temerario de quebrar la alianza entre AF y CFK. Ese frente socialempresario que tiene bien claro lo que no quiere ejerció un poder de veto elocuente durante el primer año del Frente de Todos en el gobierno y le marcó límites en el plano económico, en el terreno de los medios, en la batalla judicial, en la Cámara de Diputados y en la calle.
Eso no era todo. Había que sumarle la deuda, la crisis y, también, el Covid19. Nadie esperaba que la pandemia más letal del último siglo se expandiera alrededor del planeta y le sumara a la Argentina sobreendeudada otro trastorno que hundiría todavía más la actividad económica, prolongaría la recesión y elevaría hasta niveles desconocidos los índices de pobreza, indigencia y desocupación. Pero pasó.
Frente a ese cuadro, el presidente tuvo una primera reacción que lo puso por encima de la polarización y le permitió disfrutar un minuto de gloria que duró dos o tres meses, en un juego para el que colaboró de manera especial Horacio Rodríguez Larreta, incansable gestor de sus propios objetivos. Con un costo sanitario, económico y político inconmensurable, la irrupción del coronavirus le sirvió a Fernández para despabilarse y salir de un modo inicial de gobierno que se distinguía poco de la campaña electoral. Fueron unos primeros meses, de diciembre a marzo, en los que la gestión del Frente de Todos parecía estar reducida a las buenas artes que fuera capaz de desplegar Martín Guzmán: las tratativas para reestructurar la deuda, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que apuntaba a reducir el déficit fiscal, el congelamiento de tarifas y alquileres, el freno a los desalojos y la declaración de emergencia ocupacional con doble indemnización. Mientras Guzmán ejecutaba un operativo de urgencia para tranquilizar la economía, Alberto se mostró mu chas veces despreocupado, en charlas distendidas con periodistas, con el país bailando sobre la cubierta del Titanic.
Así fueron los primeros cien días de gobierno.
El imperativo de centro
Fernández ganó las elecciones como candidato de CFK con la promesa de ir hacia el centro y tender puentes con sectores que se habían enemistado en muy malos términos con la vicepresidenta electa. Aunque intentó hacerlo, de manera intermitente y errática, se topó con dificultades elocuentes. La pesada herencia no se restringía al endeudamiento demencial de Macri sino que incluía a la misma oposición que había enfrentado a Cristina y se orquestaba a partir del eje Juntos por el Cambiotribunales federalesmedios. Por eso, gran parte de los conflictos que marcaron el final del ciclo de Cristina se repitió con Alberto como inquilino de la Casa Rosada. Más allá de que el presidente pretendía una relación armónica con las grandes empresas periodísticas que lo habían elevado durante su década de opositor, el choque se reeditó, igual que con la casta de Comodoro Py y la Corte Suprema.
Por lo demás, el centro y el consenso –que tanta adhesión generaban entre los grandes empresarios, una parte de la clase política y los intelectuales de la moderación– ganaban siempre la mejor prensa, aunque tenían bastante de lobo con piel de cordero. El sueño de una Argentina donde los conflictos se saldarán en armonía contradecía una historia de durísima confrontación en torno a intereses irreconciliables y buscaba disimular el pliego de condiciones que los dueños del país presentaban, gobierno tras gobierno, para que la política firmara a libro cerrado. Si la polarización es el reverso del empate tenso que impide tanto consolidar un proyecto político como sacar a la Argentina del vaivén estancamiento/caída libre que ya lleva casi una década, el imperativo de centro aparece como la falsa salida que funciona como coartada, es siempre idéntica y pretende conciliar un imposible: el apoyo político y social para un programa de ajuste envasado bajo la etiqueta de reformas estructurales. Detrás del llamado a un gran acuerdo nacional volvieron a circular las consignas de siempre: achicar el déficit fiscal con recortes profundos que, sin embargo, no deben afectar a los dueños de la Argentina; reducir los impuestos al capital privado, brindar una lista infinita de garantías para liberar la inversión y apostar a un derrame con sinónimo acorde a tiempos de consenso. Esa campaña permanente que nacía de las usinas de la más pura ortodoxia económica tenía una traducción difusa al idioma de la ciencia política, que le servía para amplificarse en un lenguaje cuya virtud consistía en eludir la división entre ganadores y perdedores. Por qué el consenso proempresario no había funcionado durante la aventura del macrismo, que en ese plano hizo todo lo que le demandaban, y por qué solo había florecido la especulación financiera eran preguntas cuyas respuestas quedarían pendientes para cuando la oposición tuviera la oportunidad de volver a gobernar. Después de la debacle de la pandemia, cuando tocó el piso de 9,5% del PBI, la tasa de inversión se estacionó según Morgan Stanley en torno al 12%, un número que está apenas por debajo del promedio de los últimos años. Macri no había alterado ese número de manera significativa. La lluvia de inversiones no había mojado la tierra del macrismo y el festival de deuda había venido de la mano de corrientes especulativas que se dedicaron a timbear en la Argentina durante los dos primeros años del PRO en el gobierno para irse de un día para otro gracias a la ausencia de cualquier tipo de controles y con un fuerte impacto en la estabilidad económica.
El dogma del ajuste revestido del imperativo de centro era el camino que se le proponía recorrer a Fernández, en un ejercicio que por supuesto lo obligaba a romper su alianza con Cristina y serruchar la rama que lo sostenía. Mientras el presidente pretendía ir en otra dirección sin saber cómo, CFK aguardaba en boxes con un programa similar al que había marcado el final de su gestión económica y había terminado en la derrota electoral de 2015. Las circunstancias, no obstante, eran distintas. El endeudamiento, la presión del Fondo Monetario Internacional y la debacle de los ingresos que se prolongaría con la pandemia dificultaban como nunca la sintonía fina que se demandaba. Después de tres años de caída estrepitosa en el salario real, había motivos fundados y adicionales para preservar a la población asalariada de un nuevo golpe en el poder adquisitivo por la vía de un aumento de tarifas como el que requerían la reducción de subsidios y el acuerdo con el Fondo.
El imperativo de centro chocaba en el terreno de la práctica con el continente de heridos que había fabricado la crisis y con la realidad de una polarización alimentada desde las mismas usinas que reclamaban la moderación ajena. Pura paradoja, esa mezcla de voracidad y ansiedad que demostraban las élites, en especial un grupo reducido de dueños que lideran el poder económico, contrastaba con la paciencia de los sectores más perjudicados por la crisis y la caída del poder adquisitivo. Pasó el tiempo y sucedió lo esperable: los ademanes de la unidad nacional que había forzado la pandemia cedieron muy rápido a la confrontación más o menos abierta.
El comandante
En lo personal, gracias al dedo mágico de Cristina, Alberto Fernández tuvo una oportunidad única pero también puso mucho en juego. Comprometió su reconocida carrera de hombre de Estado y se calzó un traje que nunca se había probado como parte de su acuerdo con la vicepresidenta. Después de haber sido poco más que un comentarista de la política entre 2008 y 2018, el caso del profesor de Derecho Penal puede asemejarse al de un jugador que vuelve a su club para retirarse. A partir de su asunción como presidente se puso a prueba a sí mismo, arriesgó el recuerdo que había dejado en los años nestoristas y se expuso a que el paso del tiempo lo delatara.
En un ejercicio de nostalgia que ahora se demuestra inconveniente, Fernández asumió con la consigna de sacar a la Argentina del pozo como, según repetía, había hecho junto a Néstor Kirchner. Fue uno de sus primeros errores. Un año y medio después, por lo menos dos cosas parecen claras. Primero, que el país y el contexto son distintos y se burlan de la traslación mecánica que hizo el exJefe de Gabinete en campaña. Segundo, tal vez más preocupante, que el motor de esa recuperación fue Kirchner asociado con Roberto Lavagna, no Alberto, que era la mano derecha del presidente en el manejo de la operación política pero no el responsable de la gesta post2001. Por eso, con su desempeño en la gestión, Fernández está redefiniendo su lugar en la historia reciente, de punta a punta. No solo su presente y su futuro, sino también parte de su pasado.
En un juego de identificaciones que no logró conformar a nadie, Alberto no solo probó invocar a Néstor sino que también eligió a Raúl Alfonsín como ejemplo, en una comparación recurrente que erizó la piel del peronismo. Si bien Fernández levantó –y levanta todavía– la bandera de la ética y buscó reivindicar la transversalidad en la apelación a un radicalismo que hoy casi no existe, lo que logró fue un efecto adverso, más todavía en los meses de 2020 donde fue marcada la inestabilidad con el dólar: quedar emparentado con un gobierno que terminó su ciclo de manera traumática por la crisis económica y la hiperinflación. La presión del mercado para que Guzmán devaluara a fines de 2020 puso al presidente en el sendero ingrato de Eduardo Duhalde, que asumió forzado a ejecutar una megadevaluación con Jorge Remes Lenicov. Pero finalmente, y después de haber rifado el excepcional superávit comercial de 12 528 millones de dólares que logró la Argentina en 2020, las reservas del Banco Central dejaron de caer, producto de causas que cada quien atribuye a lo que quiere: la negativa firme del gobierno a ceder, el paquete de medidas de Guzmán que incluyó incentivos de ahorro en dólares, la elección en los Estados Unidos o el renacer de la soja.
Fuera lo que fuese, a finales de su primer año de gestión, el balance parecía bastante nítido. Ni Kirchner, ni Alfonsín, ni Duhalde. Fernández quedaba obligado a transitar su propio camino, pero el inicio de 2021 lo volvería a conectar con la experiencia más próxima que hasta ese momento había querido eludir: la de la propia Cristina, su socia omnipresente y gran electora. Con una coalición mucho más amplia que la del último Frente para la Victoria, después de que la división del peronismo permitiera el triunfo de Macri y en un contexto en el que hallar la salida virtuosa para la economía no resultaba tan sencillo, el presidente quedó a cargo de un ensayo de gestión que tiene más puntos en común con la experiencia de gobierno de CFK que con cualquier otra.
Frente al cuadro de situación que generó la pandemia, la respuesta de Fernández se dio por etapas entorno a circunstancias que fueron cambiando. Del encierro estricto de marzo, abril, mayo y junio –cuando los muertos de cada jornada oscilaban entre cinco y cincuenta– a las cifras del inicio de la primavera –con un promedio de trescientas víctimas fatales cada veinticuatro horas–, los cambios fueron notorios: la cuarentena se relajó de mil maneras, el pesimismo creció en todas las encuestas, Fernández dejó de ser el comandante aclamado para la batalla contra el virus, la polarización volvió a gobernar la coyuntura y el presidente fue perdiendo su autoridad política. Hasta fines de septiembre, el encierro colectivo afectó al propio Alberto, que se mantuvo casi siempre en el aislamiento de la quinta de Olivos, rodeado de un reducido grupo de colaboradores que cumplen órdenes y pocas veces discuten de política.
Aferrado a la nostalgia de su memoria nestorista, el sucesor de Macri decidió enfrentar con un esquema precario la herencia más explosiva, el combate de una oposición rabiosa y el impacto del Covid19. Propio de un diseño de gobierno para una Suecia sin pandemia, al presidente se le fue el primer año de mandato con un balance amargo que quedó marcado por la elevada cifra de muertos a causa del coronavirus, y tuvo como principal activo la reestructuración de la deuda de Guzmán, el logro que se había fijado como meta fundamental en el inicio de la gestión y que sirvió para desactivar la bomba de tiempo de vencimientos de cortísimo plazo que había dejado Cambiemos. Pese a la importancia de evitar el default, el objetivo prioritario del presidente para la primera etapa de su mandato, una vez conseguido, duró nada en la agenda pública y se escurrió en un campo de batalla donde al peronismo le costaba salir de su arco. También en ese aspecto se pudo advertir la debilidad del gobierno.
En paralelo, a los datos de la crisis global, que se tradujeron en el aumento del continente de desocupados y pobres, la Argentina le sumó la inestabilidad permanente, la escasez de dólares y la caída del poder adquisitivo por cuarta vez en los últimos cinco años. ¿Cuál era la fortaleza del gobierno panperonista para hacer frente a ese panorama pleno de restricciones?
Poco había quedado del borrador que habían escrito algunos colaboradores de Fernández, en el que el presidente se proponía iniciar una nueva era y lograr una «síntesis abarcadora» para que el kirchnerismo se religara con aquellos sectores que, a partir de 2008, habían huido espantados por la confrontación con el campo y con el Grupo Clarín y habían comenzado a migrar hacia las afueras del Frente para la Victoria. El objetivo era, más que ambicioso, inviable: hacerlo sin que nadie se sintiera derrotado, subsumido ni subordinado a una corriente principal que, sin embargo, se distinguía con claridad en el archipiélago de todos los peronismos: la base de poder que se mantuvo leal a CFK en todo momento, con raíces firmes en la provincia de Buenos Aires.
El frente heterogéneo que sirvió para ganar las elecciones tuvo que enfrentar infinidad de dificultades para gobernar y Fernández quedó como el administrador de diferencias que, aun sin ser irreconciliables, marcaron los límites de la política oficial. Anunciada en mayo de 2019 por Cristina, aquella decisión que recuperó a Alberto como la pieza que faltaba para una aritmética superadora alteró los equilibrios y abrió pasó a la victoria, pero no pudo garantizar un funcionamiento eficaz a la hora de gobernar. Las caras del peronismo que Fernández arrimó en campaña volvieron muy rápido a cuarteles de invierno. Los gobernadores, que se habían fugado en los años previos hasta dejar a CFK como dueña de su soledad política y su cuota de popularidad irreductible, regresaron a sus provincias para ser, una vez más, espectadores de las decisiones que se tomaban en Buenos Aires.
Lo que pasó, más allá de los posicionamientos políticos, fue lo que algunos en el PJ habían temido dos años atrás, cuando Macri era arrastrado por los mercados y se delataba impotente para gobernar los intereses de sus aliados naturales. La crisis tan anunciada esta vez le estalló al peronismo y la pandemia proyectó el peor de los mundos sobre una economía que acumulaba largos años de restricción externa, ajuste y recesión. La suma de las partes no pudo garantizar un rumbo definido, y la diversidad, sin conducción clara, derivó más de una vez en confusión y parálisis. La característica de un Fernández que nunca había construido poder propio y siempre había trabajado para otros jugó en contra. Parado como vértice de la alianza oficialista, mantuvo la mayor parte de sus viejos criterios. Armó un gabinete para otro país, decidió concentrar la mayor parte de las decisiones y prefirió no delegar: por autosuficiencia, porque temía falta de lealtad o porque, en el fondo, no tenía la confianza necesaria en sus elegidos. Esa sobreexposición lo llevó a descuidar el uso de su propia palabra, la base de autoridad para un político que accedió al lugar más alto gracias a una transfusión de votos y tenía en el archivo a su más implacable detractor.
Resaca de su rol como jefe de Gabinete y operador, Fernández apuesta demasiadas veces a que decir es al menos tan importante como hacer y dedica horas interminables a charlar con periodistas, en público y en privado. Se trata de un contraste fulminante con el uso de la palabra cargado de voltaje que hace su vicepresidenta, en cuenta gotas y en circunstancias importantes en las que siempre genera un estruendo que sacude a la política, al poder y a gran parte de la sociedad. Pura paradoja, ese abuso de la oratoria llevó al presidente a quedarse sin discurso en momentos fundamentales, como cuando los muertos y los contagios llegaron a su mayor nivel, el botón rojo se demostró una fantasía y él mismo no logró estar a la altura de lo que había predicado. De tanto hablar, puede quedar disfónico en una sociedad que precisa orientación en medio del ruido. Uno de sus ministros, que lo conoce desde hace tiempo, lo de finió a su manera en una conversación privada. Alberto tiene un déficit que en medio de una crisis se advierte con nitidez: le cuesta sostener las posiciones rotundas que él mismo busca asumir. Cae entonces, de manera recurrente, en el intento de quedar bien con casi todos, lo que genera el efecto opuesto y lleva a muchos a preguntarse, dentro del propio oficialismo, cuál es el verdadero Alberto.
En política, su misión y activo principal pasa por conducir el FDT sin resignar el valor de la unidad; Fernández decidió vetar la construcción del albertismo, en lo que para algunos constituyó una confesión abierta de su imposibilidad, y quedó como una figura institucional, en el marco de una coalición en la que se impusieron las estructuras consolidadas de La Cámpora, los intendentes, los movimientos sociales y el massismo. Según la jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero, el objetivo fundamental es preservar el «todismo» y demostrar que el aprendizaje de la confluencia no tiene vuelta atrás. Como si Alberto no tuviera más ambición que la de ser el nombre de una transición, una excepcionalidad que no se vale de la ventana de oportunidad única que lo puso donde está, y se resignara a cumplir el papel de vehículo para un peronismo que no resolvió sus diferencias internas y solo las puso en segundo plano, ante el espanto que Macri provocó tanto en su auge como en su decadencia. La decisión de no edificar poder propio fue una de las tantas características que lo mostraron como el opuesto de aquel Kirchner que tanto le gustaba invocar. El expresidente no solo era el más rápido en el terreno de la táctica y buscaba siempre concentrar la iniciativa. En paralelo, era un incansable constructor y diseñaba planes de lo más ambiciosos a largo plazo. Aun cuando en algún momento también su ensayo empezó a quedarse sin condiciones favorables desde el punto de vista económico y todavía se lo critica por no haber aprovechado al máximo el ciclo alcista de los commodities, Kirchner vivió hasta el final para la política, en un doble tiempo en el que mientras gobernaba el minuto a minuto de las decisiones en medio de la fragilidad, pensaba cómo hacer para quedarse en el poder durante veinte años. Producto de la crisis que le toca administrar y del rol que decide desempeñar, Fernández apareció casi siempre como un presidente gobernado por las restricciones, que –por limitaciones propias o condicionamientos ajenos– hace política sin horizonte, se distrae muchas veces en cuestiones secundarias y corre el riesgo de ver consumida su cuota de poder.
La contradicción adentro
A poco de andar la cuarentena, el objetivo inicial de construir la avenida del medio, encender la economía y llamar a un contrato social se vio frustrado en la Argentina del empate tenso donde los ganadores permanentes confirmaron que no estaban dispuestos a ceder nada, ni aunque viniera el fin del mundo. El centro quedó dinamitado, pero lo más significativo fue que, en más de una oportunidad, la alianza oficialista mostró que lleva la contradicción adentro. La expropiación fallida de Vicentin, la reestructuración de la deuda, la tentativa de pacto con sectores empresarios, la sublevación de la policía bonaerense, la política de seguridad, la toma de tierras y la caída de reservas del Banco Central fueron apenas los hechos más destacados de una discusión pública que encontró a distintos sectores del gobierno con posiciones enfrentadas y en defensa de intereses a veces contrapuestos.
Después de varias pulseadas internas en busca de dirimir posiciones de poder, el presidente armó una mesa para limar discrepancias y se sentó en la cabecera con Cafiero, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Eduardo de Pedro. Lo que comenzó con cenas que se prolongaban más de la cuenta derivó después en almuerzos en los que alternaron, según dicen, cuestiones operativas con discusiones políticas. Así se constituyó lo que puede ser interpretado como un segundo estamento del poder por debajo de la conversación –intermitente, difícil, fundamental– que sostienen AF y CFK en lo más alto. Por portación de apellido, por ser el jefe de Diputados y por conducir una organización que tiene presencia en todos lados, Máximo se convirtió en el tercer nombre en la toma de decisiones. Crédito de Cristina, durante todo 2020 Axel Kicillof quedó apartado de ese debate intermitente, pendiente de los fondos de la Nación y tomado por el impacto de la pandemia y la crisis en un territorio tan extenso como lastimado por las dificultades múltiples. Recién en 2021, el exministro de Economía pareció recuperar aire en la gestión y tuvo margen para involucrarse en el debate económico que la vicepresidenta mantuvo con Guzmán por la velocidad de la recuperación y la profundidad del ajuste vía reducción de subsidios en el año electoral.
Sucesores naturales por edad y condiciones, quienes conocen el vínculo entre Máximo y Kicillof sostienen que la preferencia tan marcada de Cristina por el gobernador bonaerense provoca diferencias con su hijo. Sin ser parte de La Cámpora, Kicillof necesitó bastante más que su plus como candidato para ganar la elección de 2019 y se benefició tanto de su identificación con la vice como del trabajo camporista en la provincia de Buenos Aires. Esas tensiones, que nunca pasan a mayores y apenas trascienden fuera del cristinismo, llevaron a CFK más de una vez a pedirle a su hijo que no cele a Kicillof.
La fragilidad, la incertidumbre y las discrepancias en el gobierno fueron producto de la debilidad económica, la falta de dólares y la presión de actores que siempre quieren una nueva devaluación para incrementar sus márgenes de rentabilidad, pese a que la divisa acumula tres años de suba y los salarios cargan con tres años de pérdida. A diferencia de lo que sucedía en los años del último gobierno de Cristina, cuando la homogeneidad impuesta produjo una sangría de aliados, el Frente de Todos tiene rasgos que lo distinguen de las versiones anteriores del kirchnerismo y funcionan como daños colaterales de la unidad más grande. Cuando los temas de debate acentúan la polarización y se producen los momentos de mayor tensión, la disputa se mete adentro de la alianza oficialista, donde también militan actores que representan intereses distintos a los de la base social que se mantuvo leal a la vicepresidenta incluso durante su etapa de mayor aislamiento político. La fuerza de la unidad no impide que por momentos la balanza se incline para favorecer al bloque de poder opositor gracias al peso de jugadores que integran el panperonismo.
Según la caracterización de Eduardo Basualdo, la coalición oficialista es un frente nacional que reúne a los sectores perjudicados y perseguidos por el macrismo con grupos económicos también afectados, de manera relativa, durante el gobierno que privilegió como nadie al capital financiero internacional. En una entrevista que le hice para Letra P a mediados de 2020, el reconocido historiador y economista de Flacso y la CTA consideró que el Frente de Todos no es la continuidad del cristinismo sino que incluye a una parte mayoritaria de la clase trabajadora y los sectores populares, pero también a los grupos económicos locales.
–¿Dice que hoy grupos como Clarín son parte de ese frente nacional?
–No todos, pero están incidiendo y están presentes en esta alianza. Esta es una alianza de los perseguidos y perjudicados por el capital financiero internacional que encarnó Cambiemos con sectores empresariales también perjudicados relativamente, porque, si uno mira la fuga, esos sectores están muy presentes. No es que los únicos ganadores de la fuga fueron los capitales golondrina: se puede percibir en la lista de 100 principales fugadores publicada en El Cohete a la Luna. Creo que la persecución judicial de Cambiemos a los grupos económicos tenía que ver con la dificultad para subordinarlos al capital financiero. Hay antecedentes. La ruptura de la Convertibilidad tuvo como protagonistas no solo a los sectores populares: también incidió la disputa entre los grupos que promovieron la devaluación y el capital financiero que quería la dolarización.
En torno al oficialismo, ya no se anotan solo los empresarios como Cristóbal López, Lázaro Báez o Gerardo Ferreyra, que pagaron con la cárcel su asociación al kirchnerismo. También figuran los que regresaron de la mano de Fernández y Massa, como el fallecido Jorge Brito, el magnate Hugo Sigman y el versátil José Luis Manzano. Se trata de actores que se identifican con el establishment peronista que no pudo acoplarse a la aventura amarilla –algunos estuvieron al margen de entrada, otros acompañaron y después rompieron– y vieron en el ensayo de Fernández una nueva oportunidad. Aunque haya sido naturalizado a fuerza de lobby y publicidad, nada es tan sorprendente como el regreso de Marcelo Mindlin a las costas del pancristinismo. El comprador de la empresa de Ángelo Calcaterra, que había sido denunciado por el candidato Fernández en campaña, pasó muy rápido a ser considerado por el presidente como un ejemplo del empresariado nacional, una concesión de lo más generosa que le permitió ingresar al Plan Gas de subsidios en Vaca Muerta y lo mostró después como el vendedor de Edenor al consorcio de Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti y Global Income Fund Limited, un fondo de inversión creado en Bahamas y controlado por el chileno Ricardo Beroiza Contreras.
Producto de esa misma contradicción que atraviesa al bloque oficialista, en su primer año largo de gobierno el presidente no pudo cumplir el papel que se esperaba de él como redentor de un peronismo no kirchnerista que venía de acumular un ciclo largo de impotencia y orfandad a la sombra de Cristina. Tampoco supo conformar a la vicepresidenta, que sentía nostalgia de aquel jefe de Gabinete «eficaz» que trabajó, sobre todo, a las órdenes de su marido. El «quilombo» que el Frente de Todos debió afrontar hizo visible, en particular, las falencias del profesor de Derecho Penal, que fue sometido a la gimnasia del desgaste y el combate frontal de la oposición más intransigente, pero también al fuego amigo de los que se amparan en el paraguas amplio de la vicepresidenta.
Alberto generó sentimientos de decepción y preocupación incluso en varios dirigentes del peronismo que lo acompañaron durante gran parte de su vida y que todavía lo acompañan. Vicepresidenta, dueña de un caudal de votos inigualable y jefa de una organización que ocupa gran parte del organigrama de poder, Cristina por supuesto influyó en la marcha de los acontecimientos, aunque su actuación quizá no haya tenido tanto que ver con el relato dominante que la describe como una especie de hiena que asfixia a su delegado en el poder sino más bien con la impaciencia ante la falta de resultados, algo que a su modo le había pasado al propio Kirchner cuando la que gobernaba era su esposa, entonces una debutante en la función ejecutiva. Cristina era la encarnación viviente del último gobierno del Frente para la Victoria y tenía disponible gran parte de la batería de axiomas que había moldeado en la soledad de su último mandato. Solo que en segundo plano. Frente a las dudas y el incesante ida y vuelta del presidente, la vicepresidenta emergía, en determinados momentos, con su convicción de siempre.
Las cartas de Cristina
La primera vez que Cristina golpeó la mesa en público y demostró su insatisfacción fue el 9 de julio de 2020.Lo hizo como respuesta a la maqueta del pacto social que Fernández había armado en la residencia de Olivos con la CGT, la UIA y la Sociedad Rural. La vicepresidenta eligió una nota escrita por Alfredo Zaiat, titulada «La conducción política del poder económico», para expresar su desagrado y llamar a «no equivocarse» a la hora de ensayar alianzas. En su esencia, el artículo planteaba que la derecha empresaria liderada por Héctor Magnetto y Paolo Rocca no tenía nada de burguesía nacional, se desentendía del mercado interno, ejercía un poder oligopólico y respondía a intereses transnacionales. Con ellos, nada se podía acordar y era mejor no confundirse.
Para compensar la fuerza de esas ideas, que habían marcado el final del cristinismo puro –y habían acabado en la derrota ajustada de 2015–, hacían falta días enteros de entrevistas con ministros que hablaran el lenguaje de la emergencia, el virus y la moderación. Sin embargo, también en Cristina había algo que no se entendía y era producto de la dificultad elocuente del panperonismo para salir del doble encierro político y económico. Un año atrás, cuando había re aparecido en sociedad con modos de madre comprensiva para presentar Sinceramente, CFK había llamado, precisamente, a la confección de un contrato social. Si no era con los invitados que Fernández decidió sentar en la puesta en escena de Olivos, ¿con quién quería llevar adelante el acuerdo para salir del empate y la polarización? ¿La vicepresidenta no avalaba el acercamiento que su hijo parecía iniciar en esos mismos días con el establishment vía Sergio Massa, en reuniones con Brito, Mindlin, Marcos Bulgheroni y Miguel Acevedo? ¿Creía que había que reeditar la experiencia del empresariado identificado con el kirchnerismo? Nadie podía confirmarlo. Lo único claro era que la expresidenta no estaba a gusto con la postal que se había diseñado en Olivos. Desde el gobierno se diría poco después que, por un error de protocolo, Cristina no había sido invitada a esa reunión, pero el planteo de fondo que hacía Zaiat y CFK amplificaba al infinito parecía bastante más que producto de un enojo.
Habría que esperar más de cien días de lo más intensos para tener nuevos datos, aunque no más claridad. En vísperas del 27 de octubre, en el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, cuando el gobierno resistía la formidable presión de actores del mercado para forzar una nueva devaluación, la vicepresidenta decidió jugar una carta que no estaba en los planes de nadie, ni siquiera en los de ella, por lo menos el 9 de julio. Publicó un mensaje en sus redes sociales en el que llamó a un gran acuerdo nacional con todos los sectores, incluidos los «mediáticos», para resolver el más grave de los problemas, la «economía bimonetaria». Era una forma de desandar el camino que ella misma había insinuado antes, de la mano de Zaiat, y que generaba confusión en sus propios seguidores. Pero no podía ser leído como un regreso a los postulados de la campaña de 2019 porque lo que había cambiado era su propio lugar de enunciación: la vicepresidenta ya no hablaba como alternativa a un macrismo decadente sino desde la debilidad de la propia crisis que atravesaba su gobierno. CFK decía que el problema que no había podido saldar durante su gestión y que Macri había agravado con un endeudamiento suicida y la eliminación de todo tipo de controles no era ideológico, ni de izquierda ni de derecha. La prueba: era el peronismo el que volvía, otra vez, a sufrirlo.
La carta llegaba unos días después de otro movimiento, más discreto, que cerca de Fernández se encargaban de destacar. El almuerzo que el presidente había mantenido en la residencia de Olivos con Paolo Rocca y Luis Betnaza, escoltado por Guzmán y De Pedro. La presencia del ministro del Interior en el encuentro que parecía reiniciar un acercamiento con el establishment era exhibida en Casa Rosada como prueba de que Cristina aprobaba el entendimiento con los miserables de ayer, según la definición que el propio Alberto le había propinado al dueño de la multinacional siderúrgica en el inicio de la pandemia. Se trataba en realidad de una cita para resolver el pleito judicial que se había originado sobre el final del macrismo y le impedía a Techint participar del Plan Gas que se estaba elaborando: poco se supo de acuerdos trascendentales que incluyeran a Rocca.
Abierta a interpretaciones de todo tipo, la convocatoria de la expresidenta partía del reconocimiento de que el oficialismo no podía resolver la crisis (hasta los optimistas de la primavera albertista decían que la corrida se estaba llevando puesto al gobierno). CFK no estaba nada conforme con el balance ejecutivo de su criatura electoral y buscaba evitar que la fragilidad se acentuara junto con una brecha cambiaria que había llegado al130% después de las últimas medidas del presidente del Banco Central, el radical Miguel Pesce, que había profundizado el control de cambios y había logrado el efecto adverso de potenciar la disparada del dólar. La vicepresidenta quería preservar el poder que le había costado recuperar y no le servía ver cómo la presión devaluatoria y la evaporación del peso erosionaban cada día la legitimidad del gobierno. Su suerte política y personal también estaba en juego. Por eso, había cambiado de carta y de mensaje.
Como cada uno de sus pronunciamientos, el llamado de Cristina provocó un estruendo y generó en poco tiempo una escena hasta entonces insospechada. El lunes 3 de noviembre de 2020, en un acontecimiento que constituía toda una novedad, Héctor Magnetto volvió a sentarse a la mesa del peronismo cristinista. El CEO de Clarín formó parte de la comitiva de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se reunió con Guzmán en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía. Magnetto participó con otros dueños como Rocca, Alfredo Coto, Federico Braun –todos vicepresidentes de AEA–, Enrique Cristofani, Alberto Grimoldi, Carlos Miguens y el presidentedelegado Jaime Campos, pero su participación fue la gran novedad del día. La presencia del gran enemigo de Cristina en un encuentro de ese tipo sugería que había un intento mutuo de acercar posiciones ante la crisis y el empate. Por esos días, se había armado una composición que servía de sustento para el entendimiento entre el peronismo y el poder económico. Los gestos al mercado, la baja de retenciones a las aceiteras, la media sanción de un presupuesto que contemplaba el ajuste, las reuniones con empresarios, la carta de la vicepresidenta y los desalojos en Guernica y en Entre Ríos sugerían que el gobierno apostaba a un pacto de sobrevida con los dueños. Un movimiento general en el que el oficialismo cedía para ganar aire y parecía abrirse a un programa diseñado por sus adversarios.
Cuando escribió su carta desde la debilidad para llamar a un acuerdo con Magnetto incluido, Cristina no estaba segura de que, aun precaria, la solución estaba en marcha. Dos semanas antes de ese 26 de octubre, Fernández y Guzmán habían viajado juntos en avión a Vaca Muerta para anunciar desde la meca del shale el lanzamiento del Plan Gas con el que se buscaba revertir la caída de la producción y evitar un aumento en la importación de combustibles, lo que provocaría una mayor salida de dólares y el riesgo de nuevas turbulencias en el año electoral. Detrás del objetivo oficial de llevar la producción del fluido a 30 000 millones de metros cúbicos en cuatro años, generar un ahorro fiscal de 2500 millones de dólares y evitar la salida de divisas por 9200 millones, se dibujaba la posibilidad de una alianza con un sector estratégico de indudable poder económico: los petroleros locales entre los que se destacaban Rocca, Bulgheroni y Mindlin. Era un acuerdo discreto que, tal vez por incapacidad para promocionar lo o tal vez porque no rendía en el show de la polarización, tenía muy poca prensa. Aunque el entendimiento había sido moldeado durante meses por Matías Kulfas, por decisión de los Fernández, Guzmán había quedado a cargo del área energética para discutir la reducción de subsidios, una materia por demás intrincada.
El graduado
Lo importante para la escena general fue lo que sucedió en el vuelo a Neuquén, donde el presidente y el ministro de Economía charlaron mucho sobre la disparada de un dólar paralelo que iba camino a tocar los 195 pesos y llevaba la brecha al nivel récord de 150%. En ese viaje, obligado por las circunstancias, Fernández decidió dejar en manos de Guzmán la conducción de la política económica y darle un poder que hasta el momento le había negado. El ministro de Economía tenía un rol importante pero había sido bautizado por sus detractores, no sin razón, como “el ministro de la deuda”. Casi como un calco del esquema disfuncional que había diseñado Macri, Fernández había avalado que las decisiones del área se repartieran entre los miembros del gabinete económico y entraran en contradicción de manera frecuente. Pesce, Kulfas, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, tenían voz y voto en una mesa horizontal donde todos opinaban y el presidente finalmente definía.
Guzmán y Alberto habían construido una relación personal y pasaban muchas horas juntos. No solo hablaban en persona varias veces por semana y por teléfono todos los días, sino que los fines de semana el joven ministro era un abonado a la residencia de Olivos. Sin embargo, en las reuniones del gabinete económico, Guzmán parecía uno más. Hasta que la crisis llegó a su punto máximo y Fernández se convenció de que tenía que elegir un ministro con más poder, tal como había prometido en campaña. Fue en la troposfera, a 30 000 pies de altura, donde el profesor de la Universidad de Columbia –que llevaba once meses en el cargo– se recibió de ministro.
Ya se habían perdido miles de millones de dólares que el Banco Central entregó a precio subsidiado para que las grandes empresas, en especial las del sector energético, cancelaran sus deudas en dólares contraídas durante la gestión Macri, en un raro privilegio que chocaba con la lógica del Estado que había llevado adelante el proceso de reestructuración de deuda. Esa fue la ventanilla principal por la que el gobierno peronista perdió la mayor parte de las divisas que habían ingresado durante 2020, y no la compra de dólar ahorro, que también impactaba, aunque bastante menos que la de manda de un grupo selecto de compañías que pesaba fuerte entre los formadores de opinión del Círculo Rojo.
Tan cierto como que cinco millones de personas habían compra do dólares durante agosto era que la demanda de las empresas que habían tomado deuda en forma acelerada durante los años de Macri era de lo más elevada: según datos publicados por Página/12, solo por esa ventanilla se habían ido unos 5000 millones de dólares entre enero y julio. El propio Pesce reconocía que el endeudamiento en moneda extranjera de las grandes firmas se había incrementado en 20 000 millones de dólares entre 2015 y 2019. Sin embargo, afectado por la caída permanente de reservas, Pesce presionaba dentro del gobierno para prohibir por completo la compra de dólar ahorro, en un movimiento que parecía guionado por el lobby descomunal de las compañías endeudadas en dólares que competían con la clase media –que buscaba preservar sus ingresos de la inflación– por el acceso a la divisa. Durante esos meses Guzmán y Pesce chocaban puertas adentro del gobierno, mientras el peronismo beneficiaba a un reducido grupo de firmas con el dólar subsidiado y se enemistaba con la clase media, sin lograr explicar hacia afuera cuál era la disyuntiva.
A partir de aquel encuentro en el avión a Vaca Muerta, Guzmán pasó a concentrar las decisiones económicas y a afianzar su relación directa con Fernández. Si hasta ese momento en las reuniones del gabinete económico, que se hacían con el presidente en Olivos, todo era horizontal, todos opinaban y era Alberto el que decidía, a partir de entonces se generó una especie de embudo que benefició al ministro de Economía. Como parte de una nueva mecánica, Guzmán pasó a ser el que hablaba con todos, escuchaba las opiniones y le llevaba después el menú de opciones a Fernández en un encuentro mano a mano.
Obsesivo del detalle, Guzmán iba siempre a las reuniones de trabajo con toda la información ordenada para ofrecerle al presidente. «Esta es la situación, este es el problema, estas son las alternativas. Esto implica esto, esto implica esto, esto implica esto», le repetía. Fernández tenía la decisión y elegía. Así Guzmán ganó un poder indudable, pudo pilotear la crisis, resistir la ofensiva por la devaluación y cruzar el océano del verano hasta llegar a la costa de la liquidación de divisas de la cosecha, que se iniciaba en marzo.
En el camino, avanzó en un acuerdo con las grandes aceiteras nucleadas en la poderosa Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) para captar divisas del agronegocio y fortalecer las alicaídas reservas del Banco Central. Se decidió bajar el diferencial de retenciones para la exportación de aceites, harinas y subproductos de la soja, como la cáscara para consumo animal, en una doble distinción para las grandes empresas que concentran la oferta de dólares. El gobierno no solo redujo por tres meses del 33% al 2728% el gravamen para los pulpos que gobiernan el comercio exterior hasta igualarlo con el que paga el grano de soja sino que lo estableció después en 30% de manera definitiva, en contraste con la reducción escalonada para los sojeros que volvería en enero de 2021 al 33%. Así, Fernández revirtió la decisión que había tomado Macri en 2018 y cedió a un lobby prolongado del sector que se lleva la parte del león, escudado en consignas contra la «primarización» de la economía.
El Estado resignó millones en derechos de exportación y Guzmán se alejó del objetivo de reducir el déficit en busca de una tregua que le permitiera zafar de la inestabilidad económica.
Con ese tipo de acuerdos y a partir de una batería de medidas no exentas de riesgo si, a pesar de todo, finalmente se producía la devaluación, el discípulo de Joseph Stiglitz logró un oxígeno vital para el gobierno del Frente de Todos, la brecha se redujo a la mitad y el dólar bajó 50 pesos en pocas semanas. Los resultados, de todas maneras, fueron parciales. El éxito del ministro no se apoderó del prime time como lo había hecho la disparada del dólar. Tampoco pudo evitar que la inflación acelerara en los meses siguientes y que los salarios volvieran a cerrar el año por debajo del aumento de precios. Un trabajo del economista Amilcar Collante, miembro del Centro de Estudios Económicos del Sur, daba cuenta de que el impacto de la crisis cambiaria durante el primer año de los Fernández era comparable al de las últimas tres devaluaciones fuertes: la de diciembre de 2015, la de mayoseptiembre de2018 y la de agosto de 2019, a la salida de las PASO. El IPC de los meses siguientes fue del 3,8% en octubre, 3,2% en noviembre, 4% en diciembre, 4% en enero de 2021 y 3,6% en febrero. Así, la inflación acumulada entre octubre de 2020 y febrero de 2021 fue del 20%, un porcentaje similar al de la crisis de 2018 y solo 3 y 3,9 puntos por debajo de la inflación acu mulada postPASO de 2019 y postcambio de gobierno en diciembre de 2015. A diferencia de aquellos tres episodios, la crisis cambiaria de octubre de2020 se había dado con un dólar oficial controlado. Sin embargo, el efecto era comparable al de una devaluación.
Tan cierto como que el aumento de precios, en especial el de los alimentos, se convirtió en el mayor problema para el gobierno fue que Guzmán les ganó su pulseada a los pronósticos y la presión del mercado: pudo atravesar el verano sin mayores turbulencias, llegó a la estación virtuosa en la que el agronegocio comienza a liquidar los dólares de la cosecha y se benefició además por un viento de cola excepcional, que llevó el precio de la tonelada de soja de 300 a 520 dólares en apenas unos meses, un aumento que ni siquiera el más optimista de los dirigentes del Frente de Todos podía imaginar a mediados de 2020.
El debate económico interno
Con el año nuevo, llegó también el rebote más fuerte de la economía, la mejora en la recaudación y el tiempo del superávit primario. El impuesto a la riqueza sirvió para recaudar con una contribución de los sectores más pudientes pero también para descomprimir la brecha por la venta de dólares de quienes tuvieron que cambiar pesos para pagar lo que no querían. Sin embargo, la recuperación se dio sobre un terreno social dinamitado. La desocupación volvió a ser tema de preocupación como no lo era desde hacía más de quince años, la pobreza se expandió hasta niveles difíciles de precisar y el poder adquisitivo quedó derruido por subas de precios que la ayuda estatal no alcanzó a compensar.
En el arranque de 2021, la consigna de que los salarios le van a ganar a la inflación en el año electoral luce difícil de cumplir. El operativo que ensaya Guzmán con el objetivo de tranquilizar la macroeconomía sugiere que los asalariados pelearán un empate con la inflación y no lograrán ni de cerca revertir de manera sustancial el ciclo de pérdidas abultadas que lleva por lo menos tres años. Guiado por el temor a la inestabilidad que podría derivar en una nueva devaluación y un nuevo salto inflacionario, el criterio de Guzmán de ceder muy poco a los que viven de un ingreso en pesos no solo es cuestionable desde el punto de vista de los intereses de la población que votó al Frente de Todos: también marca un techo para la recuperación económica, como lo señaló Emmanuel Álvarez Agis, el exviceministro de Kicillof hoy considerado market friendly.
Aliado imprevisto de Cristina durante la negociación con los fondos de inversión, Guzmán es una rara avis en su sillón porque no trabaja para ninguna facción de poder ni responde a intereses externos, pero su visión de mediano plazo lo lleva a ser muchas veces inflexible ante las demandas de los sectores más vulnerables. El ministro de Economía recibió en sus primeros meses elogios de Roberto Lavagna y de sectores de la heterodoxia. Sin embargo, su posicionamiento teórico le genera cortocircuitos dentro de la alianza de gobierno. Está claro para casi todos que el equilibrio que persigue Guzmán es más que complicado en un contexto en el cual no parece fácil hallar una salida virtuosa. El discípulo de Stiglitz rechaza la austeridad en la crisis pero su defensa de la reducción del déficit fiscal en un escenario de recesión económica es, más que una novedad, una característica impensada en el libreto del cristinismo original. Por eso, en el mismo mercado que quiso expulsarlo de su cargo en más de una oportunidad, hay tótems del neoliberalismo como Guillermo Calvo, Domingo Cavallo y hasta Miguel Ángel Broda que lo consideran el dique de contención de un populismo sin culpa. El apoyo de Calvo, gurú que predijo el efecto tequila, es sintomático porque fue el entusiasta que afirmó en la campaña de 2019 que el peronismo estaba en condiciones de hacer el ajuste que a Macri le había resultado inviable. En privado, sin embargo, Guzmán buscaba saldar el debate y se presentaba a sí mismo como un economista «heterodoxo con restricciones fiscales», una definición que iría cambiando con el tiempo.
En la entrevista que le hicimos con Alejandro Rebossio, en diciembre de 2020, para elDiarioAR, Guzmán planteaba parte de su filosofía. Rechazaba que la eliminación del IFE y el ATP pudiera ser catalogada como parte de un recorte ortodoxo y decía: «Para transitar el camino de la estabilidad, sí que necesitamos converger al equilibrio fiscal, las cuentas en orden. No querer hacerlo en ningún momento sería no entender que hay restricciones que respetar». Tres meses más tarde, el 8 de marzo de 2021, durante una visita en Catamarca, fue bastante más allá:
Hay una tendencia a asociar la reducción del déficit con la derecha, eso está mal. Lo que la derecha pide es un Estado chico, con bajos impuestos y que gaste poco, y con poca presencia en la economía, menor a la que muchos consideramos que debe tener para cuestiones clave del desarrollo. […] Hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha. Por el contrario, consideramos que el Estado tiene un rol importante para resolver cuestiones que el mercado no resuelve. Para tener esa capacidad, el Estado debe ser fuerte, esto quiere decir tener una moneda robusta y capacidad de crédito. Un Estado que vive pidiendo prestado y que tiene una moneda débil porque emite cantidades que el sistema no puede absorber es un Estado débil.
Esa pretensión, la de tener un Estado potente en el futuro, venía atada a las restricciones en el presente de urgencias. Todo era parte de un esfuerzo sostenido del ministro para poner en marcha un experimento inédito: reeducar a los votantes del peronismo en una pedagogía del ajuste como mal menor. Guzmán se desvivía por demostrar que esa era la única alternativa para impedir que la crisis cíclica se reeditara una vez más y sostenía que lo peor que podía pasarle a la economía era una devaluación que forzara el aumento de la inflación y de la pobreza.
Sin embargo, esa prédica chocaba con el tándem Cristina-Kicillof y venía de rebotar con la vicepresidenta en dos rubros esenciales. Primero, en el terreno previsional –donde el bloque de Senadores del Frente de Todos dio de baja el artículo 6 de la Ley de Movilidad Jubilatoria y dispuso una actualización trimestral de los aumentos–, y después en el debate sobre tarifas, donde las críticas más duras a la visión «fiscalista» de Guzmán venían de los representantes de Cristina en la materia. El exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el titular del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, llamados «los Fedes» en la cocina del oficialismo, cuestionaban el recorte de subsidios y rechazaban también por lo bajo la segmentación que proponían los funcionarios de Fernández para cobrarles más a los sectores de mayores recursos. La masa de subsidios destinada a impedir que una nueva suba de tarifas afectara todavía más el poder adquisitivo de los asalariados era un tema de una complejidad indudable que había provocado la crisis del último cristinismo tras el fracaso de la sintonía fina anunciada por Cristina. Según los números de la consultora Energía y Economía, dirigida por Nicolás Arceo –designado por Kicillof en YPF en 2012–, entre 2013 y 2016 se destinaron entre 14 000 y 16000 millones de dólares a esa partida, un agujero monumental que se pagó con pérdida de reservas y fue incluso una de las causas de la devaluación de 2014. Guzmán quería evitar ese escenario. En la Casa Rosada eran partidarios de ordenar un incremento a los sectores de mayores recursos y cuestionaban que pagara lo mismo un vecino de un barrio humilde que el que vive en Puerto Madero o el que climatiza la pileta en Nordelta. Pero los técnicos identificados con CFK afirmaban que segmentar no era posible.
A Guzmán le preocupaba y mucho algo que la polarización presentaba como inalcanzable: lograr un consenso interno entre los distintos actores del poder, tanto del oficialismo como del empresariado y la oposición. Por supuesto, el debate no se restringía a la escena doméstica ni a las distintas alas del Frente de Todos. Incluía también al Fondo Monetario Internacional, que se había instalado una vez más como actor fundamental de la política argentina a partir del pedido de socorro de Macri y del blindaje descomunal de 44 000 millones de dólares que Cambiemos había tomado entre 2018 y 2019. El rol del organismo de crédito presidido por Kristalina Georgieva era ambiguo y hasta podía generar sorpresa en los desprevenidos que se hubieran perdido los detalles de su reciente cambio de piel. El reemplazo de Christine Lagarde por la economista búlgara que tenía una larga relación con el papa Francisco había reseteado la clásica información sobre el Fondo y lo había convertido en un aliado del gobierno argentino en la reestructuración de la deuda con los grandes fondos de inversión. El propio Fernández había llegado a hablar de un «nuevo Fondo». Por supuesto, ese apoyo no era gratis y dejaba al peronismo de Cristina en una situación incómoda.
Guzmán decía que lo peor que le había pasado a la Argentina era el préstamo demencial que el organismo le había dado al gobierno de Macri. Pero confiaba en su relación con Georgieva y apostaba a lograr un acuerdo beneficioso para las dos partes, sin reparar en la historia traumática del país con el organismo. Forzado por el endeudamiento de Macri, el ministro de Economía había decidido avanzar con un programa de facilidades extendidas, un esquema que en 2019 –cuando todavía no tenía garantizado el ministerio– él mismo rechazaba con el argumento de que exigía reformas estructurales. Sorprendente en un colaborador de Stiglitz, Guzmán se declaraba partidario de varias de las medidas que recomendaba el organismo de crédito. Veía la reducción de subsidios como un punto de partida necesario para evitar la devaluación, y consideraba la reforma previsional con achatamiento de la pirámide de jubilaciones–algo que había provocado una lluvia de juicios entre 2002 y 2006– como una salida virtuosa.
En el año en que el Frente de Todos se jugaba mucho en las elecciones, Guzmán repetía que quería evitar la austeridad en la crisis y promovía un aumento de salarios por encima de la inflación, pero hasta entrado el mes de abril sus señales parecían dirigirse en otra dirección. En privado, decía que el Fondo no lo condicionaba en lo más mínimo y que, si el organismo intentaba imponer algo parecido a un programa, el resultado iba a ser una ruptura de relaciones. «Los dos estamos en problemas. Ellos nos prestan a cambio de que no les hagamos default», aseguraba.
Gran parte del ajuste, de todas formas, ya estaba hecho y se asen taba en la debacle del salario real que había beneficiado a grandes empresas que, después de haber soportado la pandemia con cuarentena, iban camino a la recuperación montadas sobre una gran reducción de sus costos. La reestructuración de la deuda con los tenedores privados, la suba astronómica de la soja, el rebote de la economía y la decisión de erradicar el gasto Covid le habían permitido al ministro reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas. En ese plano, la segunda ola asomaba como la amenaza que podía hacer volar por los aires las proyecciones de Guzmán.
[…]
El poder
En el inicio del segundo año de gobierno de la coalición panperonista, el Poder Judicial aparecía como el contrincante a vencer por el cristinismo. No solo por la amenaza de la cárcel y la persecución sino también por el diseño económico que esbozaba desde la precariedad el peronismo de la escasez. Lo dejó ver la propia CFK en la carta que escribió a un año de la asunción de Fernández, cuando alertó sobre futuros «fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar» al gobierno, lo que en la Corte advirtieron como una alusión a la eventual respuesta de los supremos ante las demandas de los jubilados contra la política previsional, la piedra angular de la reducción del déficit ejecutada por Guzmán.
Entre tantas misiones que el presidente no pudo cumplir, estuvo también una que vivió con enojo y frustración en lo más íntimo: la relación con el Grupo Clarín. Después de haber sido durante larguísimos años un interlocutor frecuente de los directivos del holding y de los columnistas principales del diario, el presidente y el multimedios de Magnetto se desconocieron en la nueva etapa y se acusaron mutuamente por la falta de lealtad a los principios básicos de un matrimonio que se revelaba como un malentendido. Mientras el profesor de Derecho Penal esperaba un trato entre amigable y neutro, el cuarto piso de la calle Tacuarí apostaba al juego temerario de una ruptura más o menos explícita entre Alberto y Cristina. Un colaborador de extrema confianza de Fernández, de esos que vivieron pegados al presidente durante todo su primer año de gobierno, me lo dijo un día con fastidio: «Él fue con la bandera blanca y se la agujerearon a tiros». Así se vivía en la residencia de Olivos la disposición de Clarín, que ya no podía –ni quería– acompañar como lo había hecho en el amanecer del primer kirchnerismo, cuando el entonces Jefe de Gabinete oficiaba de celestino, el país era otro y las fuerzas en pugna también. Por lo demás, urgido, contradictorio y sin el beneficio de la duda por parte de la militancia agrocambiemita, el peronismo del Frente de Todos intentó ensayar una salida distinta con otro actor fundamental con el que se había enemistado mal durante el primer mandato de Cristina. La articulación que se inició vía el canciller y exsecretario de Agricultura Felipe Solá con el Consejo Agroindustrial Argentino fue una de las grandes novedades de 2020 que contó con el aval explícito tanto del presidente como de su vice –que se reunieron y fotografiaron con sus líderes–, aunque no se tradujo en grandes transformaciones y se le restó toda trascendencia desde los diarios del agronegocio. Si bien es cierto que no rinde en el show de la polarización, la organización que nuclea a más de cincuenta entidades del campo es a todas luces más representativa que la vieja dirigencia de la Mesa de Enlace y sintoniza con un camino de acercamiento que había iniciado Julián Domínguez con el sector que genera la mayor parte de los dólares que precisa el gobierno. Actor embrionario, el Consejo Agroindustrial Argentino está liderado por los pulpos sojeros y encarna con un movimiento que se viene dando a nivel de la dirigencia empresaria desde hace tiempo. Entre sus primeros impulsores están el ex Monsanto Gustavo Idígoras, titular de CiaraCEC, y José Martins, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que llegó con el impulso de las cerealeras y fue durante cuarenta y tres años un hombre de Cargill. CiaraCEC es una entidad que nuclea a gigantes como Bunge, Cargill, LouisDreyfus, Molinos Agro, Aceitera General Deheza, Cofco International, Glencore y la defaulteada Vicentin. Junto con Martins, juegan fuer te para consolidarse como el sector que lidera el establishment local. El antecedente está en la UIA, cuyo titular, Miguel Acevedo, proviene de la agroindustria, es cuñado del magnate cordobés Roberto Urquía y representa a Aceitera General Deheza.
Como parte de los intentos de alianzas del peronismo con sectores de un poder indudable podría incluirse también el ya mencionado acuerdo con las petroleras que entraron al Plan Gas. Sin embargo, en la crónica cotidiana, la coalición panperonista aparecía siempre enemistada con el establishment, gracias al lobby de otros foros como la AEA y el Foro de Convergencia Empresarial, donde Clarín y Techint pesan de manera especial.
Casi sin que pudiera advertirse, la escasez, el prolongado ciclo recesivo, la bomba de tiempo de la deuda que había incubado Macri en tiempo récord, la presión del Fondo, la pandemia y la falta de vacunas configuraron un escenario nuevo, tal vez inédito, que parece incluso haber transformado a la fuerza que, según siempre se dijo, disfrutaba el ejercicio de poder. La cara del presidente, el desempeño de algunos de sus ministros y las dificultades para imponer una agenda propia mostraron a un peronismo que sufre el poder más de lo que lo goza, y que choca con fuertes impedimentos para lograr una mejora en la vida de las mayorías. Como si el nuevo ensayo del peronismo viniera a contradecir una de las máximas de su historia y gobernar la crisis hoy fuera apenas amortiguar la caída sin perspectiva de salida. Unido pese a sus discrepancias detrás del arco amplio del Frente de Todos, el peronismo se juega en 2021 bastante más que un resultado electoral y debe revalidarse como el único actor del sistema político capaz de gobernar la crisis. Pero en un contexto excepcional, en el que todo lo que funcionó en ciclos anteriores hoy resulta insuficiente.