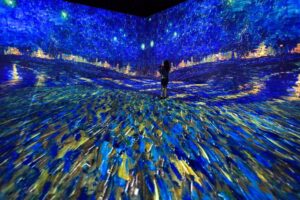El texto que sigue es un fragmento adaptado del libro Del antiperonismo al individualismo autoritario: ensayos e intervenciones (2015-2023) (UNSAM, 2023), de Ezequiel Adamovsky.
La expansión del capitalismo en Europa se entrelazó con la de una tradición filosófica que le aportó una visión del mundo y una justificación ideológica: el liberalismo. Esa tradición propuso, como piedra angular, la idea de que el individuo es el fundamento y fin último de la existencia social y que viene al mundo ya dotado de derechos naturales que son entonces anteriores y exteriores a la sociedad en la que vive (por lo que la comunidad política que esos individuos decidan conformar no puede ponerlos en cuestión).
Sobre la base de esta proposición, algunos pensadores fueron más allá y afirmaron que si se permitía a cada individuo perseguir su propio bienestar sin pensar en nada más, de alguna manera el efecto agregado de las decisiones que todos tomaran de manera egoísta daría como resultado un bienestar mayor para el conjunto de la sociedad. Conductas que los códigos morales anteriores consideraban vicios morales, como la codicia o la ambición, quedaban no solo aceptadas sino, incluso, recomendadas.
Juan Bautista Alberdi, autor del diseño constitucional que adoptó la Argentina, afirmaba en 1880, entre citas a Adam Smith, que todos los adelantos de la «civilización» en el mundo, tanto como en el país, estaban «en proporción directa del número de sus egoístas inteligentes, laboriosos y enérgicos, y de las facilidades y garantías que su egoísmo fecundo y civilizador encuentra para ejercerse y desenvolverse».
Durante los últimos doscientos años, al menos en los países que pertenecen o se involucraron centralmente con el horizonte cultural europeo, las subjetividades resultaron profundamente permeadas por esta visión. Los procesos de individuación plantearon vínculos entre lo personal y lo colectivo crecientemente influidos por visiones que priorizaban al individuo y lo convocaban a actuar para sí. Eso no significó, sin embargo, que los vínculos entre ellos se volviesen puramente instrumentales y completamente «amorales».
Primero, porque los códigos éticos anteriores, más centrados en la comunidad, continuaron teniendo su peso. Pero además porque en la prédica del liberalismo la aprobación del egoísmo económico no se traducía en una invitación a pasar por encima de los demás. Había una pedagogía de reciprocidad implícita: el individuo debe desarrollar su actividad en total libertad, pero debe respetar el derecho de los otros individuos a hacer lo mismo. Es lo que indica el dictum «Tu libertad termina donde empieza la de los demás» o el otro anterior, «La libertad de agitar tu puño termina donde empieza mi nariz».

Según la metáfora espacial que utilizan, cada cual tiene un espacio de libertad, un círculo de autonomía infranqueable que nadie debe traspasar. La norma vale para todos: ningún individuo invade el espacio de otro.
Como señaló Branko Milanovic, una larga tradición de pensadores liberales, de Adam Smith a Friedrich Hayek, imaginó que la propia lógica del capitalismo invitaba a mantener vínculos interindividuales cordiales. Ya que el éxito de alguien que busca el lucro depende de agradar a otros, de ofrecerles algo que deseen comprar, de animarlos a establecer vínculos comerciales, la amabilidad es un requisito ineludible. Las costumbres se suavizan y atemperan. Nadie quiere desagradar a nadie. Además, ya que la posición social, en las sociedades capitalistas, depende únicamente del capital que cada uno posea, existiría la tendencia a que todo criterio extraeconómico de validación pierda relevancia. Las personas tenderían a valer por lo que tienen, más que por su apellido, su cuna, su color, su nacionalidad, etc. El éxito monetario está abierto a cualquiera. Y con cualquiera puede convenir hacer negocios. Conviene tratar a todos con amabilidad, ser agradables.
Así, las interacciones personales en todos los terrenos tenderían a volverse más cordiales, más tolerantes de la diferencia, incluso más igualitaristas. En fin, el impulso hacia el egoísmo estaría contrapesado por otro igualmente poderoso a respetar al prójimo y a tratarlo con suavidad y consideración. La magia del asunto es que eso ni siquiera requería un afecto o un respeto genuino, ni el apego a normas morales específicas: incluso si en su fuero interno un individuo detesta a otro, se verá impulsado a poner en juego toda la falsedad e hipocresía que haga falta para sostener una aparente cordialidad.
No cabe dudas de que este tipo de subjetividad efectivamente se abrió camino y que tuvo al menos algunos de los efectos de cordialidad y mayor tolerancia que se le atribuyen (aunque corresponde anotar que los vínculos que animó la rapiña colonial fueron cualquier cosa menos suaves y respetuosos). Pero, al mismo tiempo, involucró otros efectos subjetivos, mucho menos luminosos, que conviene no perder de vista.
La expansión de las relaciones mercantilizadas involucró un creciente proceso de descolectivización y atomización. La producción fue dejando de requerir vínculos extraeconómicos fuertes, sostenidos en el afecto, la vecindad, la lealtad política o religiosa, o la común pertenencia a guildas o asociaciones. Incluso los lazos familiares fueron perdiendo parte de su valor, a medida que la alimentación, el vestido, la compañía, la fecundación y otros bienes y servicios se pudieron adquirir en el mercado. Cada vez más, gracias a la creciente mercantilización, podemos llevar una existencia atomizada con vínculos escasos, débiles y efímeros con otras personas.
Y esto no es una mera disquisición teórica: los hogares unipersonales o los trabajos solitarios que solo involucran contacto mediante aplicaciones o que no requieren interactuar con personas vienen en aumento sostenido y, luego de 2018, países como Japón y el Reino Unido debieron establecer Ministerios de la Soledad para lidiar con las consecuencias prácticas y emocionales de la atomización.
Pero la soledad no es el único efecto de la atomización y la creciente mercantilización. Como también notó Milanovic, que no haya incentivos para construir vínculos de confianza o de afecto a largo plazo —que requieren negociar diferencias, soportar malos momentos, reprimir la agresividad, invertir en paciencia, etc.— se traduce en el deterioro general del lazo social. Y lo que sucede en las relaciones extraeconómicas también se refleja en los tratos mercantiles. A la hora de la comercialización o la producción, el contacto entre las personas se ha vuelto más mediado y fugaz. Los empleos son más precarios y efímeros, por lo que con frecuencia nadie permanece en un mismo puesto lo suficiente como para establecer vínculos de confianza con jefes o compañeros de trabajo ni mucho menos con las clientelas, que son también remotas o volátiles.
En ese escenario, los incentivos para el trato amable y cordial, incluso si es hipócrita, también disminuyen: implican una inversión con un costo de oportunidad demasiado alto. Si algo se complica, conviene más cortar la comunicación y que pase el siguiente. En ausencia o debilitamiento de los códigos morales y del compromiso responsable en la interacción con los demás, las relaciones personales «externalizan» la resolución de sus problemas: requieren una intervención cada vez mayor de instancias legales o impersonales —jueces, arbitrajes del consumo, moderadores de redes sociales, contratos prenupciales, pólizas de seguro, etc.— para resolver conflictos o prevenir el daño que puedan causar.
En fin, la tendencia a la amabilidad y el compromiso ético con el prójimo, que deberían morigerar los efectos del egoísmo liberado, dejan de hacerlo. A esto deberían agregarse los cambios subjetivos que operan tecnologías que exacerban los procesos de individuación y la fantasía de poder llevar una existencia autónoma. El automóvil, luego la televisión y el home video o el walkman aportaron en ese sentido: moverse, ver, escuchar uno solo, sin depender de los deseos de nadie más.
Las plataformas, las redes sociales y los smartphones agregaron más recursos para la expresión individual y la compulsión a mostrar públicamente un yo diseñado a la carta. La sociabilidad, transportada a plataformas virtuales, reforzó la fantasía de tener un control total sobre el espacio propio. Con un click se decide de quién ser amigo, a quién dejar seguir y a quién bloquear. Los demás entran y salen de nuestras vidas en un segundo. La vida ajena se puede likear tanto como criticar. Desde un perfil anónimo o simplemente por la mediación de estar hablándole a una pantalla, se puede dar rienda suelta al odio y al insulto sin temer consecuencias. Al respecto, Éric Sadin refiere a una «era del individuo tirano».
Todo esto representa una paradoja no desprovista de tensiones. Los vínculos personales y colectivos se debilitan, al tiempo que crece la atomización y la soledad. Pero todo esto sucede en un escenario inédito en la historia de la humanidad: nunca antes existió una interdependencia tan grande en la producción de la vida social. La mercantilización cercena o debilita algunos de nuestros vínculos, nos convierte en individuos atomizados, pero solo para reconectarnos, a través del mercado, a una escala global nunca antes vista.
A cada minuto, todo lo que hacemos presupone la labor de otras personas: comer una banana, cargar gasolina, enviar un mensaje de texto, mirar un video de Shakira, tomar el subterráneo, involucra la labor de millones de personas en diversas partes del planeta. No tenemos modo de conocerlas ni de establecer vínculos con ellas. No responderán por lo que hacen o dejen de hacer ante nosotros, ni nosotros ante ellas. El mismo mecanismo que nos conecta a ellas —el mercado— es el que nos atomiza.
Al mismo tiempo, nunca en el pasado hemos sido tan dependientes de lo que ellas hagan. Como sujetos sumidos en esta paradoja, todos experimentamos angustia por la continuidad del orden social y de nuestras propias vidas. Tenemos buenos motivos para sospechar la vulnerabilidad de ambos. Necesitamos que millones de individuos en cada rincón del planeta hagan lo que tienen que hacer. Pero no podemos tener certeza de que lo hagan. Peor: no tenemos por qué no pensar que puedan hacer lo contrario y convertirse en una amenaza para el conjunto. Después de todo, cada uno actúa aquí siguiendo sus propios intereses. Tenemos un íntimo temor frente a la posibilidad de un desorden catastrófico.
Un mínimo recorrido por la cultura de masas es buen índice de esa angustia y de su avance. El cine nos provee desde hace décadas de argumentos en los que alguna persona o pequeño grupo pone en riesgo a los demás o al mismísimo mundo. Los doctores maléficos de la saga James Bond, una banda ecologista en Doce Monos y terroristas de toda calaña, desde el solitario y sin causa aparente en Batman The Dark Knight, hasta los que siguen alguna bandera política o religiosa en incontables películas.
Habitualmente, el cine nos da un alivio frente a esas angustias por vía de la intervención de alguna figura de autoridad que restaura el orden amenazado: un superhéroe, un soldado patriota, un policía dispuesto a romper las reglas, un padre que dice basta. El héroe y la figura maléfica son personajes opuestos, pero gemelos: se trata en ambos casos de individuos que buscan afirmar su ley sin rendir cuentas a nadie.
La subjetividad que alimenta el capitalismo liberal, en fin, incluye un temor íntimo frente a un otro desconocido, lejano, del que no hay modo de saber si obrará siempre de manera ética o sin afectar mis intereses (¿por qué habría de hacerlo si cada cual puede seguir el impulso que tenga?). Un temor por la continuidad de un orden sin otro fundamento que el mercado, de una amabilidad que es superficial y puramente exterior, que no se sabe quién podrá asegurar en caso de que falle.
Desde el punto de vista de un individuo atomizado, da más o menos igual qué cosa sea lo que amenaza la continuidad del orden. Activista, delincuente, loco, terrorista, las acciones de cualquiera podrían ponerlo en riesgo. Y cuando eso suceda no será el pueblo soberano quien nos salve colectivamente con alguna decisión política. La angustia por el orden social convoca a la fantasía de que algún individuo poderoso venga a poner las cosas en su lugar.
La pendiente implosiva que viene siguiendo el capitalismo actual no hace sino exacerbar esas angustias. El orden se percibe como frágil. Pero, más importante, el espacio personal se comprime. Los recursos se acaban, la explotación se intensifica, no hay lugar para que cada cual circule sin molestarse. Ya no hay posibilidad (tampoco en los países más ricos) de que cada uno desarrolle su proyecto de vida en su espacio personal sin ser «invadido» por las necesidades y requerimientos de los demás. El individuo que se creía autónomo se siente amenazado por la sociedad y enarbola su derecho a defender el ilusorio espacio vital que le habían prometido. Violentamente, si hace falta.
La tolerancia frente a las decisiones y acciones de los demás se acaba. Es la hora del individuo son su rifle y del sheriff que pongan orden en el desorden que habilita la política. Que cada cual vuelva a su círculo personal sin molestar a los demás, por las buenas o por las malas. «No me pises»: uno supondría que la frase de la bandera de Gadsen que gustan de utilizar los libertarios lleva implícita la promesa «yo tampoco te pisaré». Pero lo que uno ve es solo la víbora lista a picar en defensa de su espacio.
Propiedad y seguridad: los demás derechos no importan. ¿Ya no hay espacio para todas las víboras? Mala suerte. Predominará la que pique más fuerte.

Volviendo a ejemplos de la cultura de masas, la angustia por el desorden catastrófico y nuestro sentido de indefensión se muestra hoy incluso más que en el pasado, en series y películas como The Last of Us, en las que el fin del mundo finalmente llega y el héroe enérgico ya no puede devolvernos el orden anterior. Ya es tarde. Pero al menos afirma su control rifle en mano sobre el pequeño espacio de vida que le queda. Incluso si para ello tiene que matar a todo lo que se le cruce por el camino.
Picar como una víbora a cualquiera que se acerque al pequeñísimo y evanescente espacio que queda. Zombie, humano, da igual. Hay pocos antecedentes en la cultura de otras épocas de narrativas de este tipo, en las que nos sentimos identificados con un héroe que niega lo colectivo a tal punto que decide priorizar su propia pequeña vida a la posibilidad de salvar al mundo. Al revés del superhéroe, decide no salvarnos. Y los espectadores lo entendemos y validamos en su decisión.
El individualismo autoritario y el liberalismo radicalizado hacia la derecha corroen la vida democrática e incluso el Estado de derecho. La amenaza política es también subjetiva. Y viene desde adentro del sistema, no desde afuera.