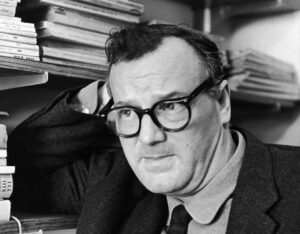Aunque quizá hayas escuchado que los hombres están en declive, no temas: los hombres no están perdiendo una supuesta batalla de los sexos. Lo que sí ocurre es que la mayoría de los hombres está perdiendo una guerra de clases, y perder una guerra de clases duele. La mayoría de las mujeres también la está perdiendo, pero existen diferencias sistemáticas de género en cómo se vive y se siente esa derrota. Algunos daños afectan más a las mujeres que a los hombres, y otros operan en sentido inverso.
De forma dramática —y devastadora—, los hombres con demasiada frecuencia pierden la vida cuando pierden la estabilidad económica y el estatus social que la acompaña. En lo que va del siglo XXI, las tasas de mortalidad por suicidio y sobredosis de opioides han ido en aumento para la población estadounidense de todos los géneros (con una muy reciente y frágil reversión de las muertes por sobredosis, reversión que lamentablemente no ha alcanzado a los afroamericanos, cuyas tasas siguen subiendo). Sin embargo, los hombres representan aproximadamente el 80 % de las muertes por suicidio (aunque las mujeres realizan más intentos) y el 70 % de las muertes por sobredosis de opioides. No hay indicador más claro de un dolor real.
Algunos sectores de la derecha observan los daños que sufren los hombres en Estados Unidos y culpan al feminismo o, en general, a las mujeres. Por su parte, ciertos sectores del centro y la izquierda quieren visibilizar el sufrimiento masculino y, con razón, evitan interpretarlo como un enfrentamiento en el que la ganancia de un sexo implica la pérdida del otro. Pero cuando el análisis no presta suficiente atención a la clase social, sus explicaciones sobre las dificultades de los hombres también se quedan cortas.
La ilusoria batalla de los sexos
Bajo ciertos indicadores, los hombres estadounidenses de hoy están peor que sus padres y abuelos y, en algunos aspectos, incluso peor que las mujeres de su misma edad. Los datos muestran tendencias preocupantes: caída en las tasas de participación laboral de los hombres en edad productiva, estancamiento salarial (a pesar del crecimiento de la renta nacional) y, para algunos sectores de la población masculina, esperanza de vida estancada o en retroceso (a pesar de mejoras para otros). En la escuela primaria y secundaria, las niñas obtienen en promedio mejores resultados que los niños; en la educación superior, las mujeres participan y se gradúan con mayor éxito; las mujeres tienen más amistades; y viven más tiempo.
Es importante constatar que en algunos sentidos la vida se ha vuelto más difícil para los hombres, y también reconocer que hay aspectos de una vida plena que a ellos les cuesta más alcanzar que a sus pares femeninas. Sin embargo, a la hora de diagnosticar los males y proponer soluciones, ponemos una trampa si damos demasiado peso al género y dejamos a la clase social como un factor secundario. Eso nos conduce a dos errores: el de una lectura reaccionaria que convierte todo en una «batalla de los sexos» o el de un despectivo «llora si quieres» que trivializa los problemas.
Veamos, por ejemplo, el desempeño escolar. En la secundaria, los varones son mayoría en la mitad inferior de la distribución de promedios académicos; en el décimo inferior superan a las chicas por dos a uno. En el extremo opuesto, las niñas son mayoría en la mitad superior y, en el décimo más alto, las superan en la misma proporción. Después de la secundaria, los hombres tienen menos probabilidades de ingresar a la universidad y, entre quienes lo hacen, menos probabilidades de graduarse.
Una reacción misógina ante estos datos sostiene que, si las chicas están mejor en la escuela, es porque las mujeres han sesgado el sistema educativo a su favor, discriminando sistemáticamente a los varones. Mis alumnos universitarios varones me contaron que en sus redes sociales el algoritmo les muestra regularmente contenido de Andrew Tate y otros similares, advirtiéndoles contra aspiraciones universitarias. Observadores más atentos señalan que el mensaje cultural sobre la masculinidad (agresión, actividad, individualismo) entra en conflicto con las exigencias escolares (cooperación, calma), lo que hace que las escuelas sirvan peor a los varones.
Esto puede tener algo de cierto, pero centrarse únicamente en el género no explica por qué la brecha de graduación a favor de las mujeres es mucho mayor en distritos escolares de bajos ingresos; en algunos distritos, sobre todo de ingresos altos, los varones se gradúan más que las mujeres. Que las chicas representen dos tercios de quienes están en el 10 % superior de promedios escolares explica que las universidades de élite reciban postulaciones con esa proporción femenina. Pero si asumimos que el sistema discrimina contra los chicos, no podríamos explicar por qué, entre quienes postulan a la Ivy League, los varones tienen el doble de probabilidad de ser admitidos, de modo que finalmente las cohortes admitidas y matriculadas son casi 50 % hombres. Eso parece, más bien, un sesgo a favor de ellos.
Persistir en un marco de batalla de los sexos, a pesar de sus fallas explicativas, alimenta un proyecto político de movilizar a los hombres y lanzar una ofensiva para «recuperar» un poder que supuestamente las mujeres habrían usurpado. Una ofensiva así podría derribar a las mujeres, pero no elevaría a los hombres. ¿Qué habría que «recuperar»? Las mujeres, en promedio, siguen ganando menos, padecen tasas de pobreza más altas y realizan más trabajo doméstico no remunerado que los hombres.
La reacción tipo «llora si quieres» sostiene que muchos varones lo hacen bien en la escuela y que no hay por qué preocuparse por los que desperdician sus oportunidades. Además, los hombres sin estudios universitarios ganan más que las mujeres sin estudios universitarios, y aun cuando estas logran graduarse, ellos mantienen una ventaja salarial. Cuando segmentamos la brecha salarial por el tipo de estudios superiores realizados, el patrón se repite: en cada grupo, las mujeres ganan en promedio un 25 % menos que los hombres con la misma formación.
En definitiva, nadie gana en un concurso de «quién sufre más», y el «aguántate, campeón» no es una agenda política capaz de mejorar la vida de la gente.
Las mujeres no tienen mejores resultados académicos porque estén «ganando». Lo hacen porque están perdiendo en el mercado laboral: para igualar los ingresos masculinos, necesitan apuntar más alto en la escuela. Esto es aún más cierto si quieren tener hijos, ya que la brecha salarial entre madres y padres es mayor que la brecha promedio entre mujeres y hombres.
La muy real guerra de clases
A muchos hombres se les ha quitado algo, pero está claro que no fueron las mujeres quienes se lo quitaron. (A menos que lo que esté en juego sea el permiso social generalizado para maltratar a las mujeres, en cuyo caso, sí: cada oleada del movimiento feminista ha intentado arrebatar ese permiso.) ¿Quién es responsable entonces de la grave situación que atraviesan tantos hombres hoy? La respuesta también es clara: los ricos.
Las pruebas abundan. Prueba A: la participación del trabajo en el ingreso nacional ha caído. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta casi fines del siglo XX, el trabajo capturaba en torno al 63 % del valor agregado anual en la producción. En los años previos e inmediatamente posteriores a 2000 hubo un leve descenso, y luego llegó la Gran Recesión. La participación del trabajo se desplomó hasta rondar el 57 % y no volvió a recuperarse. Esto equivale a miles de dólares menos por persona al año para la gran mayoría de la población que no vive de rentas.
Relacionada con esto, prueba B: lo que no se paga a los trabajadores se acumula alrededor de los ultrarricos. En apenas quince años, de marzo de 2008 a marzo de 2023, el 0,01 % más alto de los ingresos personales disponibles creció un 43,4 %. Hablamos de unas 25.100 personas —ni siquiera llenarían el Fenway Park— que ahora reciben en promedio 25,7 millones de dólares anuales después de impuestos. El resto del 1 % superior, aquellos con ingresos de siete cifras (no de ocho), quedaron entre 5 y 10 puntos porcentuales por detrás en su ritmo de crecimiento. Ese aumento del 43,4 % en la cúspide es más del doble del crecimiento total de ingresos y más de tres veces el crecimiento que registró la gente situada en la mitad de la distribución.
Desde un punto de vista técnico, sabemos cómo revertir esta situación. Y durante aproximadamente un año —de la primavera de 2020 a la primavera de 2021— lo hicimos. Las políticas adoptadas en la pandemia, como un crédito fiscal por hijo más generoso, la ampliación de los beneficios por desempleo y otras formas de gasto social, ofrecieron apoyo directo a millones, fortalecieron la capacidad de negociación de los trabajadores y mantuvieron a raya al 0,01 % más rico. Ese año, los ingresos disponibles crecieron más rápido en el 50 % inferior que en el resto de la distribución. Luego dejamos que la concentración del ingreso volviera con furia.
A medida que la brecha de ingresos se ha ampliado hasta alcanzar proporciones de la Edad Dorada, las diferencias en los resultados —si comparamos a las personas según su nivel de ingreso— también se han ampliado. Hoy superan ampliamente cualquier brecha que encontremos entre hombres y mujeres.
Pensemos en la esperanza de vida. Entre quienes nacieron hacia 1920 o 1930, los hombres ricos vivían unos cinco años más que los pobres, y las mujeres ricas unos cuatro más que las pobres. Comparando hombres y mujeres de ingresos similares, ellas vivían entre tres y seis años más que ellos. Para quienes nacieron apenas unas décadas después, la brecha de género se mantuvo, pero la brecha de clase en la esperanza de vida prácticamente se duplicó. Un hombre rico nacido en 1940 probablemente siga vivo hoy y pueda esperar vivir tres años más; una mujer rica, cinco. En promedio, las mujeres nacidas en 1940 en el extremo opuesto de la escala de ingresos llevan muertas cinco años, y los hombres pobres, casi una década.
Si alineas a los estadounidenses por ingresos, entonces también nos estás alineando por edad probable en el momento de la muerte. Si alineamos a los estadounidenses por ingreso, también los alineamos por su edad probable de muerte. Estas disparidades se ampliaron para los baby boomers. Entre los nacidos en 1960, hombres y mujeres en la cima gozan hoy, a los sesenta y cinco años, de mejor salud y perspectivas de vida más largas que cualquier cohorte previa. En cambio, los hombres más pobres no han ganado nada y las mujeres pobres se proyecta que mueran más jóvenes que sus pares nacidas unas décadas antes.
Ser hombre, por sí mismo, no es una desventaja. Pero en ausencia de recursos, la condición masculina parece actuar como acelerador de ciertos daños de clase. Las mujeres tampoco se libran de la guerra de clases desde arriba, y las mujeres pobres sufren igualmente la pobreza. Sin embargo, al menos por ahora, sobreviven un poco más que sus hermanos.
Quizá lo que les permite sobrellevarlo mejor sea que nunca tuvieron una expectativa histórica de recibir más del mercado laboral, mientras que en la memoria viva de muchos hombres, era más fácil acceder a trabajos «masculinos» bien remunerados y quedarse con una porción mayor del pastel económico que la que obtienen hoy. En lugar de considerar los daños de clase como una afrenta a su hombría, los hombres harían bien en verlos como una afrenta a todos los que los padecen. Sea cual sea la razón, en promedio, las mujeres soportan los daños de clase un poco más de tiempo. Pero para hacer algo más que soportarlos, y enfrentarlos de manera directa, hombres y mujeres tendrán que luchar juntos.
La perra del patrón
El trato opresivo y explotador que recibieron las mujeres en el lugar de trabajo ha servido, una y otra vez, como laboratorio para el trato que luego recibirían los hombres. A comienzos de la Revolución Industrial en Estados Unidos, la primera fuerza laboral asalariada en las fábricas textiles era casi enteramente femenina. Más tarde, esa disciplina fabril intrusiva se impuso también a los hombres. Más tarde aún, cuando el capital quiso deshacerse de los compromisos que el movimiento sindical del siglo XX le había impuesto, experimentó con la incorporación de mujeres en empleos «flexibles» a través de agencias temporarias como Kelly Girl. (Flexibles para el empleador, no para la trabajadora.)
Tras aprender a evitar compromisos a largo plazo con las trabajadoras y mantenerlas siempre disponibles, el capital hizo lo mismo con los hombres, que creían haber asegurado derechos. Y aquí estamos.
Cuando hombres de clase trabajadora expresan que se sienten «feminizados» o cuando los influencers de la manosphere afirman que están siendo castrados o despojados de su rol tradicional, hay un núcleo de verdad económica. El modelo dominante de adultez masculina en el siglo XX era el del sostén de familia, y una fracción considerable de los empleos disponibles hacía posible ese papel. Algunos hombres quedaban excluidos, sobre todo la mayoría de los afroamericanos, cuyos avances tras el movimiento por los derechos civiles coincidieron con el viraje hacia una desigualdad creciente. Pero para muchos varones cuyas mejores décadas laborales fueron las posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no hacía falta tener patrimonio o estudios superiores para acceder a una porción respetable del pastel económico.
Con el corrimiento abrupto de las recompensas económicas hacia arriba, la estructura laboral precaria y sin salida —que durante un tiempo se reservaba sobre todo para mujeres y personas no blancas— ahora se impone también a una porción mayor de la fuerza de trabajo masculina, incluidos los hombres blancos sin estudios universitarios.
Las mujeres siempre tuvieron que ir más allá de los requisitos básicos para demostrar que eran aptas para un empleo. El fenómeno del «inflacionismo de credenciales» implica que hoy los empleadores exigen a los hombres el mismo tipo de costosos certificados y títulos. Sacá un título, un certificado, una licencia para acceder a tu primer empleo. Y si querés ascender, no esperes que haya un escalafón interno: pagate más formación por tu cuenta. Sostener una familia es más difícil; quien siga usando eso como medida de la hombría está condenado a sentirse un fracasado.
El problema no es que los hombres se los desgenerice por empleos degradantes e inseguros; el problema es que, con contadas excepciones y escasas inmunidades, toda la clase trabajadora es tratada de manera degradante e insegura. Nadie quiere ser sobreexplotado, mal pagado, irrespetado y tratado como prescindible. En ese sentido, los hombres están siendo tratados de manera cada vez más parecida a como tradicionalmente se trató a las mujeres. Y ser tratado como una mujer, en ese sentido, es malo para cualquiera. En resumen, nadie quiere ser «la perra del patrón».
Mientras tanto, aunque la proporción de «malos empleos» crece y más trabajadores se ven obligados a aceptarlos, mujeres y personas no blancas ya no están excluidas de forma categórica del menguante número de «buenos empleos» —aquellos bien pagos y prestigiosos que antes estaban reservados explícitamente a varones blancos—. Pero, como escribió un clásico artículo de 1981 de Michael Carter y Susan Boslego Carter sobre mujeres en profesiones, «las mujeres consiguen un pasaje cuando el tren del gravy ya ha partido». A medida que los buenos empleos escasean, sus exigencias se vuelven más duras: más requisitos, más disponibilidad permanente. Justo cuando mujeres y trabajadores no blancos logran un pie en la puerta, los buenos empleos que quedan son peores que antes. La concentración acelerada de riqueza e ingresos en la cima deja a la mayoría de hombres y mujeres juntos en el andén, viendo cómo el tren se aleja.
¿Qué hacer?
Incluso quienes insisten en diagnosticar la situación masculina como una «batalla perdida de los sexos» rara vez piden combatir una exclusión estructural para que los hombres accedan a la vida que llevan las mujeres. Esa exclusión no existe, salvo cierta incomodidad cultural frente a cambios en las normas de género. (Por ejemplo, el empleo crece en sectores de cuidados como la educación y la salud. Muchos hombres se niegan a entrar, pero las puertas no están cerradas para ellos.)
Las demandas de «derribar» a las mujeres no merecen atención. Entonces, ¿cuál sería una agenda capaz de devolver dignidad y seguridad económica y reducir las brechas de clase en logros educativos y esperanza de vida? Casi cualquier cosa que reduzca la desigualdad de ingresos ayudaría. Mejorar la asequibilidad de la vivienda en zonas con buenos mercados laborales y fuertes movimientos sindicales, para que los trabajadores puedan trasladarse donde haya oportunidades. Elevar la participación del trabajo en el ingreso antes de impuestos fortaleciendo el poder de negociación de los trabajadores con una sólida red de seguridad social, un robusto programa de empleo público y protecciones para la acción colectiva sindical. Reducir las brechas de ingresos después de impuestos con una tributación mucho más progresiva. (Hubo una época en que la tasa marginal máxima era del 91 %).
Estas medidas —vivienda asequible, crecimiento salarial en la base, impuestos progresivos— mejorarían la vida de los hombres y, por supuesto, también la de las mujeres. Compartir las conquistas entre géneros hace que éstas sean mayores, incluso para los hombres; la experiencia histórica demuestra que excluir a las mujeres solo mantiene vivo un estatus degradado que tarde o temprano amenaza también a los varones.