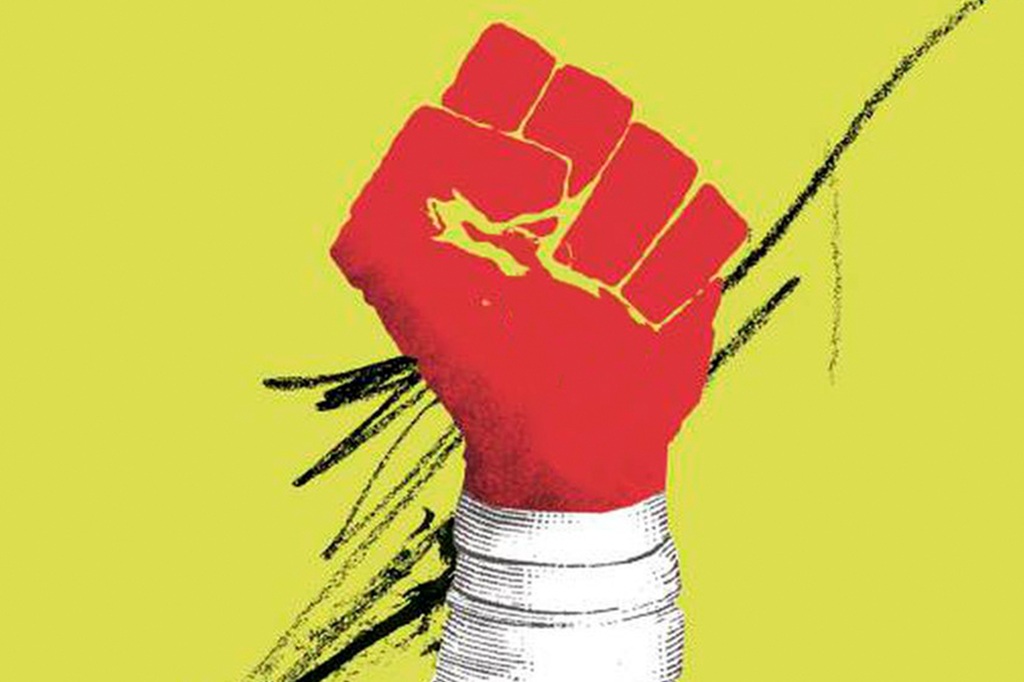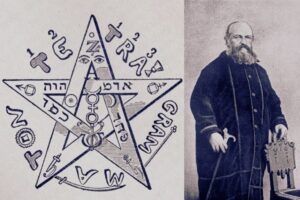La obsesión por el inasible «votante de Milei» y de la ultraderecha en el mundo ha tomado a muchos intelectuales y académicos del amplio espectro de la izquierda y del centro progresista. Las interpretaciones mayoritarias que pueden leerse en artículos de intervención, libros y dossiers y que pueden escucharse en los congresos de las disciplinas humanísticas y sociales suelen coincidir en anclar exclusivamente en diferentes aspectos de la subjetividad el voto y el apoyo a las derechas. A falta de análisis materialistas que aborden de manera situada (es decir, no simplemente coyuntural o discursiva) las subjetividades desde las condiciones de la existencia, abundan las imputaciones buenistas e individualistas, abiertamente ontogenéticas, que deciden ignorar la sociogénesis del malestar que dicen estudiar.
En las últimas semanas, en diferentes eventos académicos e intelectuales volví a escuchar «resentimiento», «sufrimiento social» (sin la pregunta acerca del sufrimiento de quién, como si existiera un solo tipo de sufrir social) y «agresividad constitutiva» como explicaciones unicausales de un fenómeno que sobrepasa los límites provinciales y estrechos de la filosofía de la conciencia. Volvimos al naturalismo pasional del siglo XVII europeo, volvimos al esencialismo dogmático que pretende descubrir la pólvora en la «naturaleza humana». Perdimos la crítica inmanente. Perdimos la crítica.
Volvamos al ABC: los procesos de subjetivación son inseparables de los modos de producción y de relación social. La inversa también aplica: no hay modos de producción ni fases del capitalismo que puedan afianzarse y persistir sin procesos de subjetivación en la obediencia. En el caso del capitalismo (desde su origen y en esta fase), estos procesos son los que producen subjetividades convencidas en la necesidad natural de las supuestas leyes del mercado. Lo dijo Marx en el capítulo 24 de El capital: además de la expropiar a las mayorías populares de los medios de la subsistencia se necesita persuadirlas en la creencia de que el modo capitalista de producción y de relación social no es histórico (revocable), sino del orden de lo inamovible, necesario y lógico, lo más real de lo real. También son los procesos que producen continuamente los efectos materiales y simbólicos de la racialización, la generificación y de los diferentes supremacismos. Con sus respectivos procesos de inferiorización (simbólica y material, una vez más) el capitalismo no solamente distribuye territorial y corporalmente los tipos de trabajo, sino que además fractura a priori las unidades de lucha. Pero muchas izquierdas están más preocupadas por criticar a la «ideología woke» que por entender los modos en los que el capital históricamente y en esta fase cercena las luchas y demandas sociales al producir jerarquías sociales supremacistas que a su vez producen dominaciones muy concretas en el seno de la masa popular (la Volksmasse expropiada de la que habló Marx en el mencionado capítulo 24).
No hay acceso a una condición humana de supuestas pulsiones presociales, como quieren creer los lacanianos dogmáticos. Tampoco existen afectos recortados de la condición social del malestar, lo que significa que el «sufrimiento social» es irreductible al resentimiento de los varones heterocis blancos y capacitados pero pobres, que no son ninguna mayoría estadística, por lo demás. «Resentimiento», «crueldad» y «agresividad constitutiva» son categorías que solo dan respuestas tautológicas del estilo «gana la derecha porque la gente es mala por naturaleza». Estamos en la era del fundacionalismo iusnatural de Hugo Grocio y Thomas Hobbes. Este calvinismo metodológico no explica nada más que el apego intelectual a marcos teóricos obsoletos.
Quizás es hora de dejar los giros varios de la publicidad intelectual y editorial de lado. Contra el olvido de que el capitalismo es una relación social, más Fanon y menos Lacan.