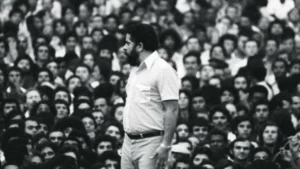El artículo a continuación fue publicado originalmente en Communis. Lo reproducimos en Revista Jacobin como parte de la asociación de colaboración entre ambos medios.
La reorganización de la izquierda brasileña es un proceso en marcha que avanza muy lentamente. ¿Estamos en los albores de un ciclo más allá de los límites del lulismo?
Son muchas las variables todavía sin resolver. Las dos más importantes son indisociables y nos remiten al centro del enigma: ¿podrá la izquierda derrotar a la extrema derecha y, en ese proceso que pasará por las elecciones de 2026, asistiremos a un aumento de la disposición a luchar de los trabajadores y de la juventud? Son esas las dos cuestiones centrales.
Lo que nos enseña la historia es que no hay forma de iniciar un ciclo superior al lulismo sin primero derrotar al bolsonarismo y sin un ascenso de la lucha de masas. Si al final prevaleciera la derrota, seguiremos siendo testigos de divisiones, fracturas y dispersión en el seno de la izquierda. Lo cual conllevará una regresión y un intervalo histórico como el que se vivió después de 1964; esperemos que no tan prolongado.
Los militantes revolucionarios deben mantener la confianza en que, más pronto que tarde, se alzarán los trabajadores. Sin embargo, la apertura de un nuevo ciclo superior al lulismo no puede basarse únicamente en ese desenlace. Aunque tenga su lugar en la lucha política, la improvisación creativa es peligrosa. Hay un margen para lo inesperado, lo repentino, lo brusco, lo súbito, pero es estrecho. En la explosiva dimensión de junio de 2013 aprendimos que las oportunidades se presentan y se pierden.
El «objetivismo», esa forma simplista de determinismo sociológico quietista, no es una buena brújula. La fuerza de la conciencia reside en la apuesta, la voluntad, el proyecto y el programa. Marxismo es militancia. Será necesario abrirles paso a nuevas herramientas, tanto en el ámbito de los movimientos sociales, en especial el feminista y el negro, como en el de la lucha política, que exige un instrumento más fuerte que aquellos de los que disponemos hoy.
¿Qué nos enseña la historia? Si pensamos en perspectiva, en los últimos cien años ha habido cinco ciclos en la izquierda brasileña: el anarcosindicalista, el getulista, el comunista, el guerrillero y el petista/lulista. El tránsito de cada uno de esos ciclos al siguiente estuvo determinado por grandes cambios objetivos en Brasil y en el mundo, pero también por intensas luchas político-ideológicas.
Esas transiciones estuvieron condicionadas por fases intermedias más o menos complejas. Las condiciones que favorecieron que el getulismo prevaleciera sobre el anarcosindicalismo fueron, si se nos permite simplificar, la victoria de la revolución de 1930, el inicio de la industrialización y el liderazgo de Getúlio Vargas. El ciclo comunista se abrió bajo el signo de la derrota del nazifascismo, el papel de la URSS y el liderazgo de Luiz Carlos Prestes.
El ciclo guerrillero tuvo su punto de apoyo en el impacto de la revolución cubana, la ola de movilizaciones estudiantiles y obreras de 1968 y el papel de Mariguella. El ciclo petista se apoyó en las luchas de masas de la fase final del enfrentamiento con la dictadura y en el papel de Lula al frente del Partido de los Trabajadores (PT).
Pero hay que tener sentido de la proporción. El ciclo anarcosindicalista duró menos de veinte años. El getulismo fue hegemónico durante unos treinta. Los comunistas colideraron durante menos de quince. Las organizaciones que apostaron por la lucha armada fueron influyentes durante unos cinco años. El lulismo, en cambio, ha mantenido su supremacía en el seno de la izquierda desde hace cuarenta años. Quienes lo subestimaron, se equivocaron todos. No es ni inmortal ni insuperable, pero es resiliente.
2.
A nivel de todo el continente latinoamericano, las cinco fuerzas más importantes de la izquierda son el chavismo, el lulismo, el kirchnerismo, el MAS boliviano y el Frente Amplio en Uruguay, heredero de Pepe Mujica. El lulismo es un fenómeno que se diferencia tanto del kirchnerismo —la más reciente encarnación del peronismo— como del chavismo. En términos relativos, es más fuerte que el kirchnerismo y más débil que el chavismo.
Es más fuerte que el peronismo por dos razones principales: i) porque se apoya en la mayoría de los movimientos sociales organizados, en la mayoría de la intelectualidad de izquierda y, sobre todo, en el PT, que sigue siendo uno de los partidos de izquierda más grandes del mundo; ii) porque Lula es un líder de izquierda con una legitimidad popular superior a la de Cristina Kirchner.
Paradójicamente, es más débil que el chavismo posterior a Hugo Chávez por dos razones fundamentales: i) porque no lideró un proceso revolucionario como fue la victoria sobre el intento de golpe de 2002; ii) porque no se apoya en su inserción en las Fuerzas Armadas. El lulismo es también un fenómeno diferente —por su mucho mayor arraigo en la clase trabajadora— que el partido Morena en México, hoy bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, el Frente Amplio de Gabriel Boric en Chile o la coalición Pacto Histórico de Gustavo Petro en Colombia.
Con todo, el PT es mucho más homogéneo que el Frente Amplio uruguayo. El único partido que logró una inserción social equivalente fue el MAS de Evo Morales, pero divisiones internas irreversibles en las filas de la izquierda boliviana lo han condenado.
El ciclo del PT fue el más fuerte y, con mucho, el más largo de nuestra historia. Nunca antes, la izquierda había gozado de tanta influencia ni logrado un arraigo social tan sólido. Como es de esperar, superarlo será mucho más difícil de lo que ha sido en transiciones anteriores. Y tendrá que hacerse en un contexto de movilización colosal, de rupturas en el seno del PT y del partido Comunista del Brasil (PCdB) y de presencia de sujetos políticos colectivos, pero es posible.
Entre otras razones, porque el petismo se transformó en lulismo y, si bien es ahí que reside su fuerza, también es ahí que está su debilidad. Las encuestas disponibles en largas secuencias son indicativas de dinámicas claras. El lulismo tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? i) porque entre los más pobres depende de una relación de confianza personal; ii) porque el PT no ha logrado preservar su influencia mayoritaria entre las capas medias de trabajadores que han salido de la pobreza sin llegar a ascender en el escalón social; iii) porque la experiencia de las masas en relación con la estrategia lulista de reformismo «débil» no es suficiente para ganar la «batalla» ideológica por la conciencia.
La dependencia del PT respecto de Lula se ha vuelto absoluta. Un lulismo sin Lula difícilmente podría ser un fenómeno duradero, porque no ha surgido ningún líder sustituto que tenga la misma autoridad. El PT sin Lula es un aparato electoral sin cabeza, por lo que lo más probable es que entre en una fase de decadencia irreversible.
3.
La reorganización de la izquierda dependerá del resultado de la lucha contra el bolsonarismo. En otro nivel de análisis, estará condicionada por la evolución de la situación internacional, en especial de la resistencia a la extrema derecha en Argentina contra Javier Milei, y, a nivel mundial, contra Donald Trump. La victoria podría ser efímera, si antes de 2026 se produce una ola de ascenso, o estrictamente electoral.
De considerarse la posibilidad de una victoria «en frío», nos veremos, a grandes rasgos, frente a una prórroga indefinida del «plazo de validez» del lulismo, porque el PT se cohesiona en la gestión del Estado. De considerarse, en cambio, la posibilidad de una victoria «en caliente», todo se acelera, porque los límites del lulismo se verán desafiados por un nivel de expectativas y exigencias mucho más elevado, pero los caminos serán «exploratorios», ya que las diferenciaciones internas aún no se han «decantado».
Lo que parece seguro de prever es que la posibilidad de rupturas en el PT favorezca la construcción de un nuevo instrumento de lucha por medio de alianzas con sectores de la izquierda radical. De considerarse la posibilidad de una derrota electoral, de una desmoralización inexorable, lo más probable es que el poslulismo dependa de la «liberación de fuerzas» a través de una crisis explosiva dentro del PT, de alguna manera similar al desenlace de la crisis del Partido Comunista Brasileño (PCB), tras la derrota de 1964, condicionada, probablemente, por un giro programático aún más moderado del aparato y rupturas por la izquierda.
El futuro de la izquierda se decidirá, en gran medida, en un proceso de mediaciones entre lo «viejo» y lo «nuevo», a pesar del lulismo, pero no necesariamente renegando del legado de Lula.
Los resultados del más reciente proceso de elección directa (PED) del PT en 2025 confirmaron el aumento del peso de la tendencia Construyendo un Nuevo Brasil (CNB) y la disminución de la influencia de las tendencias internas de izquierda, además de la victoria indiscutible de Edinho Silva como presidente del partido. Esos resultados son desalentadores para quienes apostaban a que el PT desempeñara un papel más influyente a la hora de ejercer presión sobre el gobierno para que diera un giro a la izquierda en los próximos doce meses.
También ha dejado desamparadas a las corrientes que comprenden la necesidad de luchar por un programa con un giro antiimperialista más contundente frente a la ofensiva de Estados Unidos. No es que las expectativas fueran muy altas, porque nadie mejor que la izquierda del PT es consciente de que ocupa un espacio de resistencia. Pero los tímidos resultados obtenidos por Rui Falcão y Valter Pomar en las elecciones a la presidencia del PT, aun cuando se les sumen los obtenidos por Romênio Pereira, señalan un aislamiento al borde de lo irreversible, casi inconsolable.
La conclusión que podemos extraer del proceso de elección directa es que, a pesar de la asombrosa lucha interna dentro de la CNB, y de las osadas críticas a la concentración de poderes en la tesorería, las desmedidas amenazas de disputa de la presidencia por parte del nordeste y hasta las abusivas acusaciones contra Washington Quaquá, se ha logrado preservar la unidad de la corriente lulista, desgarrada por grupos de interés parlamentarios y regionales..
Al fin y al cabo, ninguna diferencia era irreconciliable. ¿Por qué? Son tres las hipótesis. El desenlace de las elecciones deja en claro que no fue tal por temor al posible desempeño de los otros posibles ganadores si se hubiera producido una unidad de las candidaturas de izquierda. La CNB mantiene un dominio sobre el aparato muy superior a su hegemonía política. Tampoco lo fue porque existiera un acuerdo estratégico sobre un proyecto político para Brasil. No hubo debates sobre el programa. La tercera hipótesis es que se mantuvo la unidad y Edinho obtuvo una victoria que lo consagró porque así lo había pedido Lula.
El proceso de lucha interno y hasta externo al PT para la etapa poslulista se verá contenido hasta las elecciones de 2026 por tres razones principales, aunque existan otros factores: i) la primera es de naturaleza objetiva: un factor se define como objetivo cuando se impone por sí mismo y no hay nada que hacer: Lula será candidato a la reelección, y eso lo condiciona todo; ii) la segunda es de tipo subjetivo y se reduce al hecho incontestable de que no hay consenso dentro de la CNB sobre cuál debe ser el programa y quién debe ser el sucesor; iii) la tercera es que el sucesor será designado por Lula, si bien sólo después de muchas negociaciones y consultas.
4.
No es posible imaginar el futuro de la reorganización sin el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La mera existencia del PSOL, desde hace veinte años, en las terribles condiciones de la lucha política dentro de la izquierda brasileña, es una hazaña digna de realce. El PSOL ha sido una trinchera de luchadores sociales abnegados, un espacio de acogida para socialistas de las más diversas tradiciones. La libertad de tendencias internas garantiza la expresión de todas las corrientes en proporción con el peso de cada una.
El PSOL atrae a una parte mayoritaria del activismo juvenil, al tiempo que su militancia en los lugares de trabajo, en los barrios, en los movimientos por la vivienda popular, en el feminismo, en las luchas de lo negros y en la defensa de los derechos de las personas LGBT es reconocida por su entusiasmo y dedicación. El PSOL ha estado en la primera línea de las campañas internacionalistas en las últimas dos décadas.
El reto de construir un partido de izquierda radical con presencia institucional, legalmente viable, de tal manera que la visibilidad de un programa socialista pudiera expresarse, fue una apuesta que exigió valentía, determinación y mucha esperanza en el futuro. Quedó demostrado que era posible la presencia de una izquierda fuera del PT, aunque minoritaria.
En las dos ciudades más grandes de Brasil, el PSOL llegó a la segunda vuelta de las elecciones municipales, por delante del PT. Perdió, pero perdió unas elecciones que también el PT habría perdido. El PSOL no es inmune a las mismas presiones a las que se ve sometida el resto de la izquierda. Sufre de electoralismo, sindicalismo, burocratismo y procedimentalismo. No es el partido revolucionario imaginario idealizado por una parte de la vanguardia.
Sí, el PSOL es muy imperfecto, pero no está petrificado ni es estéril, es una organización útil. Ante el peso, a veces aplastante, del PT, ha sido un punto de apoyo para la militancia más lúcida que se resiste a la idea de que la única forma de luchar por la revolución brasileña es retroceder hacia un proyecto político «de museo».
Tanto el campo lulista como la izquierda ultrarradical comparten la visión de que el PSOL tendría todos los defectos del PT, pero no su principal cualidad, que es el apoyo aún mayoritario de la gente de izquierda. En otras palabras, el PT es el partido con más influencia electoral. En la versión más «marxista», el PT es el partido de izquierda que goza de mayor confianza en la clase trabajadora.
En cuanto a los defectos del PSOL, se pueden resumir en tres «pecados originales»: i) sería un partido de parlamentarios; ii) sería un partido-frente de corrientes sin capacidad de centralización; ii) sería un partido reformista. Son tres medias verdades. Una media verdad es una mentira completa, una simplificación.
El PSOL es, naturalmente, muy imperfecto. Pero esa valoración apresurada no es ni correcta ni justa. El PSOL no es sólo un aparato electoral: su papel militante fue indispensable en las recientes movilizaciones durante la campaña por el no a la amnistía en marzo y en la organización de las manifestaciones de julio por la tributación de los superricos, por ejemplo.
No es honesto minimizar el hecho de que una parte de la militancia más combativa de los movimientos de mujeres y negros, por la vivienda popular, por las personas LGBT y ambientales, indígenas y culturales apoya al PSOL. El PSOL, a pesar de lo heterogéneo de su composición y de estar dividido en dos campos internos, mayoría y minoría, ha mantenido una notable capacidad de intervención unificada a lo largo de los últimos veinte años, si bien no exenta de altibajos.
Por último, no existe una «regla» para definir quién es y quién no es revolucionario. En rigor, hay dos posiciones extremas, ambas insatisfactorias: i) o son revolucionarios todos los que defienden la necesidad de una revolución; ii) o sólo lo son quienes han liderado una revolución. A todas luces, la primera es muy amplia y la segunda es muy estrecha. Aunque es un partido electoral, el PSOL organiza a una parte muy importante, si no a la mayoría, de los revolucionarios de la izquierda.