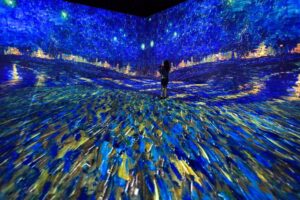Este texto es parte de Volver al futuro, #5 de Revista Jacobin, marzo de 2022.
Durante décadas, entre los cineastas, los críticos y las audiencias políticamente conscientes, se repitió la misma pregunta: ¿qué forma debe adoptar una película? El modo en que era filmada y editada, el modo en que se grababa el sonido, la puesta en escena, incluso los procesos de producción, distribución y exhibición, eran tan importantes como el contenido. Hoy es difícil de creer, pero desde que terminó la Primera Guerra Mundial y a lo largo de los años 1960, los cineastas experimentaron en todos esos aspectos con el objetivo de fomentar una nueva conciencia revolucionaria entre las audiencias de todo el mundo.
Por supuesto, corrió mucha agua bajo el puente. ¿Quién debate hoy las implicancias políticas de una técnica específica de edición, defiende el estilo de actuación brechtiano, capaz de producir espectadores activos y politizados, o se queja con vehemencia del «Mickey Mousing» o de la música emocionalmente forzada?
Hoy todo pasa por el contenido. Un tema que promete en términos políticos es más que suficiente: El joven Karl Marx, La muerte de Stalin, Peterloo. Por supuesto, la calidad y los efectos de esas películas varían, pero todas comparten a grandes rasgos una forma estándar. Cuando el director Ryan Coogler (Pantera Negra, Estación Fruitvale) anunció que estaba trabajando en una película sobre Fred Hampton, bastó la expectativa de un contenido político socialista: no esperamos nada de la forma.
Y tal vez sea el modo adecuado de pensar las cosas. Después de todo, no es fácil juzgar el efecto que tuvieron todas esas formas cinematográficas revolucionarias en los espectadores, incluso en el caso de la Unión Soviética de los años 1920. ¿Por qué retomar esa vieja obsesión? ¿No es Parasite, de Bong Joon-ho’s, una gran película, tan fuerte como memorable, aun cuando está hecha en términos completamente convencionales, que sin dejar de ser refinados obedecen en todo a las «reglas» internacionales del cine de ficción?
Los espectadores rara vez son conscientes de que esas formas narrativas se impusieron hace generaciones: una dirección de fotografía que no se aleja del relato, una edición lisa y pareja que en ningún momento permite salir de la psicología del personaje y una banda sonora que sincroniza perfectamente con la acción y realza las emociones representadas, sin funcionar jamás como un contrapunto de la imagen o destacarse por sus propias cualidades. Todo eso forma parte del denominado sistema de continuidad invisible, perfeccionado en los años 1910 y 1920 en las principales industrias cinematográficas y consagrado en los estudios de Hollywood. Integra al espectador a un espejo de la realidad agradablemente idealizado que lo conduce a identificarse con el protagonista (y, dicen los críticos de la forma, con una serie inherente de posiciones ideológicas regresivas). El carácter construido y artificial de esa realidad, el elaborado aparato que funciona detrás de escena y la agenda empresarial de la producción cultural de masas están cuidadosamente disfrazados, en parte a causa del carácter silencioso de la forma que, en caso de manifestarse, tal vez sería capaz de despertar a la audiencia de su sueño cinematográfico.
Durante los años 1920, los cineastas que intentaron contrarrestar la maniobra mediante la cual el sistema de continuidad invisible inmovilizaba el cine comercial, ensayaron una serie de alternativas formalistas que incluyeron movimientos de vanguardia como el dadaísmo y el surrealismo, el expresionismo alemán, el impresionismo francés y el montaje soviético.

Serguéi Eisenstein, el más importante de los cineastas del montaje soviético, argumentaba específicamente que a través del montaje era posible crear un «razonamiento cinematográfico» capaz de adaptar Das Kapital a la pantalla, de modo tal que los obreros aprendieran «a pensar dialécticamente». En películas como La huelga, El acorazado Potemkin y Octubre, Eisenstein pone en marcha su teoría del «montaje de atracciones», fundada en la dialéctica marxista: «Los contenidos de una toma deben chocar con otra como choca una tesis con su antítesis dialéctica, y así producir una síntesis en la mente del espectador». En teoría, ese resultado discrepante y vigoroso habilitaría un nuevo tipo de «pensamiento cinematográfico radical» que la audiencia transportaría al mundo real.
En Octubre el director hizo uno de sus «montajes intelectuales» más ambiciosos: una crítica de la religión producida por una serie de tomas discordantes de íconos religiosos, que hace que el familiar cristo ortodoxo ruso se vuelva extraño ante la audiencia gracias a la yuxtaposición de símbolos brutalmente alienantes de religiones de todo el mundo.
Las teorías de Eisenstein formaban parte de una perspectiva modernista bastante extendida, que sostenía que una película estaba hecha de procesos cerebrales objetivados y exteriorizados. Hugo Münsterberg, el primer teórico del cine, argumentaba que la popularidad de la forma cinematográfica obedecía a su capacidad de imitar los mecanismos de funcionamiento de nuestra mente: los retrocesos temporales imitaban la memoria y los primeros planos nuestra capacidad mental para centrar la atención en un objeto particular. Por su parte, Eisenstein argumentaba que las películas no solo imitaban los procesos de pensamiento, sino que los creaban y los alimentaban, y que era necesario contrarrestar la industria de Hollywood, empeñada en formar generaciones enteras en las lógicas del capitalismo.
El acorazado Potemkin (1925) fue un primer modelo. Aunque prohibida en los cines públicos de muchos países, incluidos los de Francia y el Reino Unido, se convirtió en un imprescindible en las proyecciones privadas de los sindicatos y de las sociedades de cine de todo el mundo. El contenido de la película era suficientemente impactante: una recreación enérgica de la revuelta emprendida en 1905 por los infantes de marina contra los excesos autoritarios a bordo del Potemkin, que tuvo tanto apoyo popular que terminó con una infame masacre desatada por las tropas zaristas en la ciudad portuaria de Odessa. Pero la película se hizo célebre a causa de su escandalosa técnica de edición. La osada secuencia de la Escalera Potemkin —sin duda, junto a la escena de la ducha de Psicosis, uno de los montajes más famosos de la historia del cine— era tan potente y llegó a ser tan conocida que hacía probable que «cualquiera […] se convirtiera en un bolchevique después de ver la película», según las palabras de admiración reticente de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda nazi.
Iósif Stalin puso fin a los experimentos de montaje soviéticos bajo el argumento de que los ciudadanos comunes eran incapaces de comprender esas películas, plagadas de formas esotéricas y alineadas con los decadentes movimientos artísticos y cinematográficos europeos. Instituyó el realismo socialista y dictaminó el estilo que debía seguirse en las artes. Durante décadas, los soviéticos solo asistieron a ficciones entretenidas, simplificadas, heroicas, «centradas en el pueblo» y «partidarias», que transmitían sin ambages las herramientas para convertirse en mejores comunistas. Pero los movimientos formalistas también enfrentaron resistencia a nivel internacional con la Gran Depresión, el ascenso del fascismo y la guerra, que terminaron conduciendo enormes flujos de inversión a la producción de documentales y de cine realista.
El movimiento más influyente en este sentido fue el neorrealismo italiano que reinó durante las décadas de 1940 y 1950. Surgido después la Segunda Guerra Mundial, se opuso al estilo de películas que producía el fascismo italiano y a la industria del entretenimiento hollywoodense, que se centraba en las vistosas vidas de los ricos y negaba la realidad brutal que transcurría fuera de las puertas del estudio. Potenciadas por los cineastas comunistas y socialistas que participaron de la «primavera» izquierdista que siguió a la guerra, estas películas mostraban filmaciones hechas en locaciones reales, preferentemente entre los escombros de las ciudades bombardeadas, y utilizaban iluminación natural y actores no profesionales, todo lo cual creaba una estética cruda que se alejaba notablemente de las ficciones de la época. Roberto Rossellini, cuya película Roma, ciudad abierta (1945) definió en buena medida esta forma, decía provocativamente: «Si por error hago una toma hermosa, la corto».
André Bazin argumentó que la clave del éxito del neorrealismo italiano era el plano grande de foco profundo, que prescindía de las interrupciones del montaje de los años 1920 y de cualquier truco óptico. Como argumenta Mike Waynes en Marxism Goes to the Movies, el plano grande de foco profundo permitía descubrir una realidad social compleja, mientras el ojo del espectador deambulaba por el cuadro de un modo completamente imposible en el marco del montaje soviético o del sistema de continuidad hollywoodense. Este último servía para cortar la escena siguiendo los motivos que dictaba la trama, gobernada a su vez por la psicología y los objetivos de los protagonistas. Las tomas que utilizan técnicas de raccord de acción y de mirada son estrategias de edición de continuidad fundamentales, que vinculan […] la experiencia emocional del espectador con el personaje individual y lanzan al primero sobre el escenario dramático de acuerdo con las pautas del individualismo estadounidense que prioriza Hollywood.

Tanto los cineastas del montaje soviético como los neorrealistas reconocían las disimuladas técnicas de bombardeo ideológico que definían al cine hollywoodense, pero adoptaron estrategias opuestas al momento de combatirlas. El neorrealismo tendía a relajar las estructuras narrativas, especialmente la causalidad típica de la «trama ajustada». Todo estaba en las tangentes, las digresiones, las coincidencias y en la reverencia a las repeticiones de la vida cotidiana, identificada por los principales representantes del movimiento con la experiencia de la clase obrera pobre.
En Brasil, el Cinema Nuovo vinculó las innovaciones del neorrealismo italiano, del cine arte europeo y de la Nouvelle Vague francesa con la militancia política y con la «estética del hambre». La propuesta del director Glauber Rocha de hacer películas feas, crudas y furiosas que reflejaran la experiencia brutal de los oprimidos, hambrientos en términos literales y figurados, quedó plasmada en Dios y el diablo en la tierra del sol (1964), que parece cortada con un cuchillo de carnicero. Los realizadores del Tercer Cine surgieron originalmente en los países latinoamericanos, pero el movimiento rápidamente llegó a Asia, África y otras regiones, fomentando el sueño de una revolución intercontinental que rechazaba la estética comercial hollywoodense, denominada, en términos políticos, «Primer Cine». Pero los programas del Tercer Cine, que apuntaban a realizaciones colectivas centradas en los movimientos radicales de liberación, también intentaban evitar los movimientos de cine artístico de autor, a los que definían como «Segundo Cine».
Con todo, la célebre Batalla de Argel (1966) pertenece simultáneamente al Segundo y al Tercer Cine. Su director, Gillo Pontecorvo, participante de la resistencia italiana, introdujo elementos del neorrealismo y puso su película al servicio de un proyecto militante revolucionario, pues trabajó en colaboración con el pueblo argelino para representar —en locación— los acontecimientos esenciales (y sangrientos) de su lucha de liberación contra la brutal ocupación francesa.
Los experimentos radicales del Tercer Cine fueron acompañados de una serie de manifiestos, como por ejemplo, «Hacia un tercer cine», escrito por los directores argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino. Esos manifiestos planteaban la necesidad de una reinvención total del cine, es decir, la creación de un cine que ellos mismos ignoraban en principio. Todo resultaría de un procedimiento de prueba y error, guiado por la determinación de subvertir el imperialismo, educar y comprometer la conciencia política de la audiencia y operar fuera del sistema por medio de métodos guerrilleros de rodaje y vías de distribución y exhibición alternativas. La hora de los hornos (1968) de Solanas y Getino es un espectáculo experimental de Tercer Cine de cuatro horas, que comienza con una combinación emocionante de percusión frenética y frases del Che Guevara, Frantz Fanon y otros héroes revolucionarios que interrumpen las tomas documentales de una violenta represión policial. Es sabido que la película convoca a la audiencia a poner pausa a voluntad con el fin de discutir los temas que plantea la revolución.
Hoy vivimos sumergidos en las tibias aguas de los medios de comunicación. Estamos tan lejos del lenguaje del cine revolucionario que tal vez parezca extravagante agarrar uno de los serios números de los Cahiers du Cinéma impresos en 1969, época en que los teóricos y los críticos de cine creían que estaban «empezando de cero». Como sea, Jean-Louis Comolli y Paul Narboni propusieron en sus páginas un sistema de categorización del cine que abarcaba de la A a la G, con el único fin de alertar a las audiencias sobre la basura que estaban consumiendo. La categoría A incluye las películas comerciales de las productoras más importantes y la mayor parte del cine arte independiente, ambos «completamente imbuidos de la ideología dominante». La categoría B remite al pequeño número de películas encomiables que tratan un «tema directamente político» y «atacan [su propia] asimilación ideológica en dos frentes»: la forma y el contenido. El Tercer Cine es un buen ejemplo.

El resto de las categorías son más difíciles. Por ejemplo, la categoría C identifica películas que no tienen ningún contenido político obvio, pero que, no obstante, operan políticamente en la medida en que funcionan «a contracorriente» en términos formales. Es probable debatir en esos términos el cine negro hollywoodense de los años 1940, con su estilo expresionista extremo y pesadillesco, capaz de convertir hasta los melodramas más predecibles en una crítica ideológica implícita.
Según los críticos de los Cahiers, B y C eran buenas categorías. La categoría D, que es donde tienden a operar las películas ideológica y políticamente desafiantes de hoy, nos sitúa en un ambiente espantoso. Son películas que tienen «contenido político explícito […] pero no critican efectivamente el sistema ideológico en el que están insertas porque adoptan su lenguaje y su imaginario sin cuestionarlos».
Por ejemplo, podemos imaginarnos a Comolli y a Narboni negando con la cabeza mientras condenan Harriet (2019), película biográfica tristemente estereotípica, que desperdicia la oportunidad de representar en términos revolucionarios la vida revolucionaria de Harriet Tubman. Por ejemplo, ¿cómo mostrar las «visiones» de Tubman, causadas probablemente por el golpe homicida que recibió en la cabeza de parte de un cuidador de esclavos cuando tenía quince años? Ese acto violento radicalizó a Tubman: casi inmediatamente empezó a escuchar «mensajes divinos» que la conducían en sus métodos de lucha contra la esclavitud. La directora Kasi Lemmons representa las visiones mediante el tono etéreo de unos tintineos acompañado de imágenes de nubes que corren a toda velocidad, es decir, una típica «secuencia de sueño» presente en cualquier película comercial.
Es bastante difícil identificar la posición ideológica de una película y la categoría más compleja de Comolli y Narboni es la E, antaño famosa en los estudios de cine por las oportunidades que otorgaba a los estudiantes de analizar las producciones de la industria dominante en busca de «lagunas» y contradicciones. Las películas de la categoría E parecen estar completamente absorbidas por la ideología burguesa, pero contienen tantas ambigüedades y exponen tales quiebres y desplazamientos en sus operaciones sistémicas, que terminan siendo útiles a la hora de «desmontar el sistema desde dentro». Los últimos wésterns de John Ford, como Más corazón que odio (1956) y Un tiro en la noche (1962) son ejemplos paradigmáticos: la celebración patriótica y conservadora de la doctrina del destino manifiesto se complicó cada vez más por una taciturna técnica de foco profundo, personajes de sombrío sino y una sensación enigmática de fatalidad que cubre todo el proyecto estadounidense.
Quienes decidan reírse de este enfoque esquemático, deben recordar que Comolli y Narboni al menos disponían de un esquema que permitía promover el cine revolucionario y eso es mucho más de lo que tenemos hoy. Aunque durante el último medio siglo asistimos a ciertos desarrollos formales más o menos interesantes, es difícil conectarlos con cualquier intención o efecto políticos. En los años 1990 y a pesar de su corta vida, el movimiento Dogma 95 no dejó de despertar esperanzas con su rechazo de todas las sutiles convenciones comerciales, excesivamente dependientes de la tecnología, y la adopción de una serie de restricciones que forzaban a los cineastas a volver a un crudo neo-neorrealismo. En cualquier caso, terminó siendo un recurso publicitario, develado cuando Lars von Trier y Thomas Vinterberg, sus principales representantes, abandonaron sus «votos de castidad» y dijeron que los habían escrito borrachos.
El cine digital, que democratizó el proceso creativo abaratando sus costos y ampliando su alcance, también prometió brevemente una especie de alternativa estética que podría haber sido aprovechada con fines políticos. Pero la tecnología no tardó en ponerse al servicio de la imitación de los efectos del cine clásico. Y, en cualquier caso, la verdad es que hoy no creemos en el potencial político revolucionario del cine ni en su capacidad de transformar las conciencias.
De forma irónica, en una época en que el socialismo por fin parece retornar y empezamos a sentir la necesidad urgente de generar un «movimiento de masas», de «unir a la clase obrera», de «construir lazos de solidaridad» —en fin, toda la fraseología de antaño—, no tenemos ningún plan equivalente que apunte a la vieja idea de poner de nuestro lado los medios de comunicación de masas.
Debemos cuestionar urgentemente esa falta de imaginación.