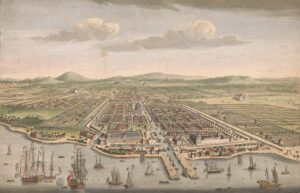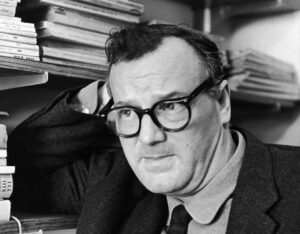El artículo que sigue es una reseña de Diario de Galileo, de Macarena Marey (Bosque Energético, 2025).
Diario de Galileo (2025a) está al filo de nuestros sentidos. Se trata de un libro difícil de clasificar según los estancos compartimentos de los géneros literarios. Como nota Verónica Pérez Arango (2025), el texto combina el registro de un diario íntimo, el ensayístico, el poético e incluso el novelístico, siendo irreductible a cualquiera de ellos. Con una prosa fragmentaria, cruda y sensible, Macarena Marey narra y reflexiona sobre la experiencia de maternar a Galileo, su hijo autista no-verbal. Por esto, como reconoce Marey, quizás no estemos frente a otra cosa que un testimonio y, por eso mismo, a un manifiesto de filosofía política crítica (2025b).
Escrito en primera persona, el libro se resiste a encuadrarse dentro de la literatura del yo, que atiborra actualmente las estanterías de las librerías comerciales. Este género literario resulta especialmente problemático para la teoría política crítica porque asume que la introspección proporciona un acceso inmediato de las condiciones objetivas de existencia, eludiendo las mediaciones sociales y políticas que moldean nuestra subjetividad. De esta forma, la literatura egocentrada reproduce la estereotipia más vulgar y, paradójicamente, las ideas que sostienen las formas de opresión sistémica y material que atraviesan nuestras identidades. Esta limitación deriva, en última instancia, de la ontología subjetivista que subyace a este género literario, según la cual los hechos sociales y políticos pueden ser explicados a partir de lazos interpersonales y reducidos a las determinantes psicológicas de individuos aislados.
Al contrario, Diario de Galileo (2025a) es, para usar las palabras de Emiliano Exposto (2025), un «testimonio de una incompatibilidad sentida con el imperio de la normalidad» (p.130). En este registro, los afectos no pueden ser entendidos a partir del psicologismo subjetivista que atraviesa la literatura del yo; son, más bien, índices históricos. El malestar, el agotamiento y el enojo que Marey describe a lo largo del libro evidencian el entrecruzamiento entre su experiencia singular y estructuras sociales opresivas. Los gritos y autolesiones de Galileo no son simples caprichos, sino expresiones de rechazo a las exigencias y expectativas que un mundo injusto posa constantemente sobre él (Marey, 2025a, p. 50). En esta clave, el libro adquiere una potencia crítica singular para denunciar el capacitismo como una forma de injusticia estructural.
Diario de Galileo (2025a) se inscribe, así, en una tradición crítica inaugurada por la psiquiatría antirracista de Frantz Fanon en Pieles negras, máscaras blancas (2009), y continuada por el marxismo neurodivergente de Robert Chapman (2025), la teoría crítica de la salud mental de Exposto (2025), entre otros. Estos enfoques no niegan la existencia objetiva de los síntomas o del autismo, pero insisten en que estos fenómenos están mediados socialmente. Como resume Exposto (2025), el desafío es evitar «individualizar los conflictos sociales e interiorizar las opresiones, convirtiendo los problemas colectivos en infortunios de resolución privada y tratamiento personal» (p.140). Desde esta perspectiva, la apuesta es politizar el malestar y la discapacidad, en lugar de concebirlos como tragedias privadas.
En Diario de Galileo (2025a), el capacitismo aparece como un murmullo monótono, constante, que invade las calles, las plazas y los consultorios médicos. Marey analiza estos fenómenos en términos similares a los de Fiona Kumari Campbell. Esta autora hace hincapié en «la función del capacitismo para inaugurar una norma», estableciendo «una dinámica binaria que no es simplemente comparativa, sino también constitutiva de manera co-relacional» (Campbell, 2008, p. 2). El núcleo del problema radica en la tendencia a naturalizar e identificar el modelo alista con la idea ontológica del ser humano. Dicho ideal fija nuestras expectativas y exigencias sobre los comportamientos posibles, calificando toda desviación como sub-humana o no-humana (Marey, 2025a, pp. 15-16).
Ahora bien, Marey hace algo más: devela el carácter ilusorio del supremacismo alista. Este se revela como una mera apariencia, ya que depende de que interioricemos la compulsión social por anular la discapacidad: buscar su «cura» o, en última instancia, aniquilarla (Marey, 2025a, pp. 56). Más aún, la neuro-normatividad hegemónica se funda y sostiene en la ignorancia capacitista, una forma de sesgo cognitivo que nos cierra a la escucha de otras formas de comunicarnos, de habitar el espacio y el tiempo. Es más, la racionalidad alista conlleva un déficit ético y epistémico, en la medida en que nos vuelve incapaces de ver el daño que hacemos sobre otrxs, incluso cuando no sea el efecto deliberado de nuestras acciones (Marey, 2025a, pp. 17, 69, 71). Su forma última es el escepticismo sobre la existencia misma de la neuro-divergencia, aunque esta ignorancia adquiere diferentes modalidades. En este sentido, puede calificarse al capacitismo como un tipo de violencia epistémica, simbólica y material, cuya capilaridad y temporalidad son difusas, y cuyo resultado es la negación de la agencia ética y epistémica del cuerpo discapacitado[1]. Así, la segregación, inferiorización y negación del autismo devienen ominosas por su banalidad y cotidianeidad.
Con todo, Marey no conceptualiza la opresión capacitista únicamente en relación con el estatus social. Desde una perspectiva interseccional, como la de Kimberley Crenshaw (1991) o María Lugones (2008), dicho enfoque resulta excesivamente reduccionista: asume que la constitución subjetiva se resuelve sobre un único eje de las relaciones sociales, aislado de otras formas de opresión. Al contrario, Marey expone lúcidamente la co-implicación entre las relaciones sociales capitalistas y la neuro-normatividad hegemónica. Ambas dimensiones son necesarias para comprender tanto los procesos de subjetivación como las condiciones objetivas de reproducción material diferenciales que los sostienen y atraviesan.
En primer lugar, el modelo capacitista aparece asociado a la idea del adulto funcional, definido en base a los imperativos del mercado de trabajo (Marey, 2025a, p. 68). Quien no se adapta a dicha norma ficticia se convierte en marginal, descartable. En este sentido, como nota agudamente Marey, la lógica eugenésica del capacitismo es indisociable de las relaciones sociales capitalistas. En segundo lugar, Marey advierte acerca de la única forma en que la neuro-normatividad capitalista logra asimilar su desviación: mediante la mercantilización y burocratización de su tratamiento médico. Dichos procesos tienen como resultado el acceso desigual a las condiciones básicas de reproducción social: la opresión se reparte de forma diferente entre la población neurodivergente, en tanto se entrecruza con las relaciones de clase, raza y género (Marey, 2025a, pp. 18-19).
De esta forma, el análisis de Marey permite entender al capacitismo capitalista como un caso de injusticia estructural. Este concepto, acuñado por Iris Marion Young (2011), refiere a aquellos resultados injustos que, de forma sistemática, ponen a determinados grupos bajo la amenaza de dominación o privación de oportunidades, a la vez que permiten que otros se beneficien o los opriman. Sin embargo, este tipo de agravio moral no puede atribuirse unilateralmente a un sujeto, colectivo o individual. Por el contrario, se trata de consecuencias estructurales derivadas de las prácticas sociales de diferentes actores que persiguen sus propios intereses particulares (Marion Young, 2011, p. 52).
Esta tesis constituye uno de los logros conceptuales más destacados de Diario de Galileo (2025a), y podría enriquecerse aún más si se vincula con las teorías críticas de la forma del valor y con la corriente del marxismo neurodivergente. Como señalan los autores ecosocialistas, la forma del valor es una mediación social básica del modo de producción capitalista, que privilegia un único aspecto de la reproducción material —el gasto de fuerza física o trabajo abstracto— en detrimento de otros aspectos fundamentales para el desarrollo social y material del ser humano (Saitou, 2023, p. 147). Este nexo social impone una compulsión impersonal en la medida en que dependemos del intercambio mercantil para nuestra propia reproducción material, a la vez que establece estándares cada vez más elevados de productividad física. En este sentido, se puede afirmar que la normalización eugenésica y compulsiva es un rasgo esencial y constitutivo del modo de producción capitalista, que refuerza la asociación entre salud, normatividad y productividad (Chapman, 2025, p. 38).
De este modo, como observa Facundo Nahuel Martín (2021), la forma del valor efectúa, en la práctica, una exclusión antropomórfica —al enfrentarse a la naturaleza como desvalorizada— y, cabría añadir, capacitista (p. 84). Esta última escisión no se basa en fronteras estables; se reparte de forma desigual, jerarquizando aspectos de la neurodiversidad de la clase trabajadora, acorde a su capacidad de ser explotados de forma redituable para el capital (Chapman, 2025, p. 38). En este contexto, la penalización de la desviación significa pasar engrosar las filas de la población sobrante. Su asimilación, mediante la mercantilización de tratamientos médicos, sin embargo, está inextricablemente ligada a la extracción de plustrabajo de trabajadores asalariados empleados en el sector de la salud (Chapman, 2025, pp. 229-330).
De cualquier forma, Diario de Galileo (2025a) no solo realiza un diagnóstico crítico sobre la neuro-normatividad hegemónica y capitalista. Uno de sus aportes más valiosos a la tradición crítica y materialista radica en la elaboración de una teoría ético-política no-ideal. Con dicho fin, el libro articula ideas que la autora ya había desarrollado en trabajos previos, como «El liberalismo en crisis. Notas críticas sobre las libertades y las esclavitudes en Benjamin Constant» (2022) o «La vida de los monstruos» (2023). Desde este enfoque, las exigencias normativas no se derivan de un orden moral transhistórico, objetivo y auto-transparente, ni son fruto del libre arbitrio de los actores sociales. Al contrario, Marey propone un modelo normativo inmanente, basado en la estructura básica de la acción.
El origen ontológico de las exigencias ético-políticas se encuentra en la interacción social «en un mundo en el que no controlamos las condiciones iniciales en las cuales actuamos ni las consecuencias de lo que hacemos individual y colectivamente» (Marey, 2025a, pp. 80-81). En otras palabras, las prácticas sociales constituyen, acumulativa y materialmente, estructuras que condicionan la agencia futura sobre terceros. De este entrelazamiento deriva nuestra responsabilidad como agentes morales: lo que nos supera ontológicamente y «está fuera de nuestro control nos interpela éticamente» (Marey, 2023, p. 276).
Esto implica que no podemos pensarnos como entes autosuficientes, separados de nuestros contextos sociales e históricos. La libertad, entendida como una «propiedad» de individuos atomizados, se revela como un concepto abstracto, carente de referencia objetiva. En cambio, dentro de este marco teórico, las nociones de «autonomía» e «independencia» adquieren un contenido filosófico distinto al de la jerga habitual. Por un lado, Marey argumenta que la idea de autonomía es indisociable de la idea de comunidad: el término refiere a la co-autoría de un orden normativo compartido, cuya función es asegurar la correlación entre deberes y derechos (Marey, 2025a, p. 81). Por otro lado, como otros autores socialistas, se apropia en clave materialista de la noción de libertad republicana, entendida como independencia de la dominación, tanto interpersonal como estructural (Bertomeu, 2005; Roberts 2017, pp. 228-258; Marey, 2025a, p. 84). En este sentido, Marey sostiene que la cooperación, la autonomía y la independencia son indisociables (Marey, 2025a, p. 91). Solo garantizando la ausencia de dominación puede asegurarse la co-autoría del orden normativo compartido. A la inversa, la paridad normativa presupone que no haya coacción interpersonal o compulsión estructural y esto solo puede garantizarse mediante el cuidado y la ayuda recíprocos. La dependencia multilateral y la cooperación horizontal se presentan, así, como la condición de posibilidad del libre desarrollo de cada cual.
Ahora bien, Marey también subvierte la noción tradicional del sujeto político. Como O’Neill (1987), niega que sea deseable identificar la agencia a partir de un estándar difícil de alcanzar o a partir de la idealización de los atributos específicos de un grupo selecto (p. 56). Marey nos invita, así, a imaginar un ideal de comunidad política en el que la ciudadanía no se define en términos logo-céntricos, como ha hecho el canon filosófico desde Aristóteles (2015). El descentramiento de la neuro-normatividad hegemónica, al abrirse a la escucha de las lenguas no verbales, pone en duda la auto-transparencia del lenguaje representacional (Marey, 2025a, p. 45). Una comunidad emancipada, como la que propone Marey, no se funda en la idea de una lengua común ni en la comprensión total entre las partes. Acorde a sus premisas ontológicas, la ciudadanía, como la agencia, se piensa en términos estrictamente relaciones. La idea de reciprocidad adquiere, así, un rol central, disociada de la uniformidad normativa y la igualdad abstracta que presupone el intercambio mercantil.
En suma, al abrirse a la escucha de la lengua no verbal de Galileo, Marey logra develar los signos de la neuro-normatividad hegemónica en escenas de la vida cotidiana. Desde una perspectiva interseccional y materialista, expone al capacitismo como un caso paradigmático de injusticia estructural. A su vez, sienta las bases de una teoría ético-política acorde con este diagnóstico crítico, apropiándose y subvirtiendo el contenido semántico de nociones centrales de la tradición filosófica. En manos de Marey, los conceptos del canon se convierten en herramientas para desmantelar la casa del amo, para usar el giro de Audre Lorde (2016). Así, su prosa, aunque filosóficamente densa, conserva el revés no verbal de la expresión del malestar, y encarna una convicción militante por un horizonte emancipatorio por venir.
Notas
[1]Uso el concepto de «violencia», en general, y «violencia epistémica» en específico en el sentido que le da Moira Pérez (2019). «Violencia epistémica: Reflexiones entre lo invisible y lo ignorable». El lugar sin límites, 1(1), 81–98. Para un análisis de la injusticia epistémica en relación al ámbito de la salud, véase: Radi, B., & Pérez, M. P. (2018). «Injusticia epistémica en el ámbito de la salud: Perspectivas desde la epistemología social». Avatares Filosóficos, (5), 117–130.
Referencias
Aristóteles. (2015). Política. Prometeo.
Bertomeu, M. J. (2005, 5 de julio). Republicanismo y propiedad. Sin Permiso.
Campbell, F. K. (2008). Contra la idea de capacidad: Una conversación preliminar sobre el capacitismo (A. González & M. Pérez, Trads.). M/C Journal, 11(3). (Publicado originalmente como Refusing Able(ness): A Preliminary Conversation about Ableism).
Chapman, R. (2025). Imperio de la normalidad. Caja Negra.
Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.
Exposto, E. (2025). Teoría crítica de la “salud mental”: Hacia una política de los sintomáticos. Crítica y Resistencias. Revista de Conflictos Sociales Latinoamericanos, (18), 128–148.
Fanon, F. (2009). Pieles negras, máscaras blancas. Ediciones Akal.
Lorde, A. (2016, 3 de diciembre). Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. SentiresPensares Fem.
Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. Tabula Rasa, (9), 73–101.
Marey, M. (2022). El liberalismo en crisis: Notas críticas sobre las libertades y las esclavitudes en Benjamin Constant. Isegoría, (66).
Marey, M. (2023). La vida de los monstruos. Badebec, 13(25), 274–296.
Marey, M. (2025). Diario de Galileo. Bosque Energético.
Marey, M. (2025, 17 de junio). Cuando empecé a pensar en que lo que anotaba sobre Galileo era un libro inclasificable de filosofía política del autismo [Publicación de Facebook].
Marion Young, I. (2011). Responsibility for justice. Oxford University Press.
Nahuel Martín, F. (2021). La teoría del valor como teoría crítica: Para una discusión ecologista y feminista desde la teoría de la forma valor. Antagónica. Revista de Investigación y Crítica Social, (4), 83–100.
O’Neill, O. (1987). Abstraction, idealization and ideology in ethics. Royal Institute of Philosophy Lecture Series, 22, 55–69.
Pérez Arango, V. (2025, 22 de junio). El autismo es político: Una lectura personal sobre Diario de Galileo, de Macarena Marey. Agencia Paco Urondo.
Pérez, M. (2019). Violencia epistémica: Reflexiones entre lo invisible y lo ignorable. El lugar sin límites, 1(1), 81–98.
Radi, B., & Pérez, M. P. (2018). Injusticia epistémica en el ámbito de la salud: Perspectivas desde la epistemología social. Avatares Filosóficos, (5), 117–130.
Roberts, W. C. (2017). Marx’s inferno: The political theory of capital. Princeton University Press.
Saitou, K. (2023). La naturaleza contra el capital: El ecosocialismo de Karl Marx. Ediciones IPS.