Este texto es parte del #2 de la edición impresa de Jacobin América Latina. Suscribirse aquí.
Entramos en la tercera década del siglo XXI. Durante la década de 2010, América Latina pasó del auge a la crisis del progresismo. Sobrevivió con fórceps en Venezuela. Resucitó agónicamente en Argentina. Llegó tarde pero oportunamente a México. Se salvó heroicamente del peor final en Bolivia. Es una pregunta sin respuesta en las rebeliones de Chile. ¿Por qué parece que el ímpetu progresista, aun con todas sus viejas insuficiencias y a pesar de nuevos episodios de lucha social, no recupera oxígeno? El liberalismo de derecha se transformó aquí en una corriente de masas potente y activa. Nada menos que en Estados Unidos e Inglaterra supo alcanzar el gobierno, mientras que en Europa continental se consolida y crece. Más allá de haber llegado o no a su techo electoral, su presencia tiñe el debate político y lo corre a la derecha del espectro. No es necesario que lleguen al gobierno para que ejerzan una influencia muy regresiva y aglutinen una masa crítica capaz de vetar procesos democratizadores y hasta legitimar golpes de Estado.
Independientemente de sus expresiones electorales, la sobrerrepresentación mediática de sus exponentes y la constancia de su trabajo en las redes han ido construyendo una base social cohesionada. No parece un fenómeno pasajero o de superficie. Eso no quiere decir que sea irreversible, ni mucho menos. Al contrario, aún hablamos de fenómenos que expresan minorías. Pero este mix original de liberalismo y fascismo es la tendencia que más creció en la última década y, por la radicalidad antipopular de sus enunciados y prácticas, representa el mayor peligro de nuestro tiempo.
El problema es un poco el de siempre: cómo y por qué las constelaciones de ideas que se elaboran y se militan desde estas minorías sociales y económicas pasaron a tener tanto sentido para franjas mucho más amplias de la población, cuáles son los núcleos de buen sentido que habilitan esa masificación y a partir de cuándo encontraron condiciones para pasar de la defensa al ataque.
Dentro de este gran problema con múltiples aristas, me interesa detenerme en los intentos del liberalismo de derecha por interpelar a sectores de trabajadores –lo que resultó ser clave allí donde llegaron al gobierno- y pensar de qué modo el progresismo y la izquierda pueden relanzar su vínculo con las clases trabajadoras. Identifico cuatro elementos del ciclo neoliberal de fines del siglo XX que sobrevivieron al interior del ciclo popular-progresista de principios del siglo XXI y que nos complicaron las cosas. En primer lugar, aunque se repusieron muchos sentidos de pertenencia colectivos, se mantuvo, en lo fundamental, la centralidad del yo individual como referencia subjetiva.
Este mix original de liberalismo y fascismo es la tendencia que más creció en la última década.
En segundo lugar, a pesar de los beneficios objetivos en términos de ingresos para buena parte de las y los trabajadores asalariados, se mantuvieron la degradación referencial del mundo del trabajo productivo en general y la invisibilización de las transferencias de valor entre grupos sociales y países. Es decir, se mantuvo una cortina de humo alrededor de la explotación como tal.
En tercer lugar, se conservó la fragmentación vertical de las clases trabajadoras en tres grandes sectores: 1) el de los trabajadores organizados, formalizados y más productivos –en general ocupados en la industria o en enclaves extractivos estratégicos– con ingresos muy por encima de la media de los sectores populares, aunque en términos de generación y apropiación de valor, posiblemente más explotados que ningún otro sector de la clase obrera; 2) el sector de los trabajadores precarizados, dispersos y menos productivos, vinculados a los servicios, al comercio e incluso a la actividad por cuenta propia, centro de la uberización; y, por último, 3) el sector de los trabajadores mal llamados «excluidos», que si efectivamente se encuentran excluidos de niveles mínimos de producción y consumo, no lo están del capitalismo como tal, y sobreviven en los márgenes a fuerza de una mezcla de «economía popular», asistencia estatal y actividades no siempre encuadradas en la ley.
Por último, en el plano más eminentemente económico, otros de los elementos que sobrevivieron del ciclo neoliberal fue el aplanamiento de la recaudación impositiva: salvo excepciones puntuales, se mantuvieron alícuotas impositivas similares para todos los segmentos de ingresos, aliviando proporcionalmente la carga fiscal a los ricos y cargándola más sobre sobre los pobres.
Mi hipótesis es que los tres sectores de trabajadores y trabajadoras mencionados fueron beneficiados por las políticas de los ciclos popular-progresistas. Sin embargo, los primeros dos sectores –sectores de trabajadores que llamaremos «incluidos»– no estuvieron siempre en el centro de su relato ni fueron los más beneficiados por intervenciones estatales directas. Su mejoría se operó más bien por vías indirectas, vinculadas al aumento del empleo o a mejoras salariales que, si bien eran parte de políticas macroeconómicas progresistas, le reservaban un lugar en ese dinamismo al sector privado (sobre todo, para los trabajadores empleados por el empresariado más concentrado y con más espalda económica para abonar salarios más altos) o a las propias luchas independientes de las y los trabajadores por sus ingresos.
Por el contrario, el núcleo de la épica redistribucionista del progresismo consistió en atender al tercer sector de trabajadores subocupados, «los que menos tienen», a través de intervenciones directas que pusieron al Estado en el centro: impuestos aquí, subsidios allá. Dado lo perentorio de las necesidades de estos sectores tan postergados, y dado el material inflamable que representaban para el conjunto del sistema, no se trató de un mal criterio de prioridades. Pero tampoco representó nada muy lejano a las recomendaciones de Jeremy Rifkin en El fin del trabajo, una de las biblias neoliberales de los años 1990, en donde se alertaba sobre la necesidad de contener a este «tercer sector» de la economía a riesgo de que la estabilidad política del sistema volara por los aires.
En efecto, en buena parte de América Latina, esta asistencia llegó después del estallido social y no antes. Pero, en cualquier caso, esta política priorizó la contención de estos sectores excluidos forzosamente de la producción y del consumo por parte del neoliberalismo dependiente latinoamericano (variante del neoliberalismo que, contra toda recepción sin filtro de la literatura del Norte global, no posee ni la misma lógica, ni los mismos sujetos, ni los mismos resultados que el neoliberalismo en los países centrales, aun considerando todo lo que tienen de común como parte de una etapa total del capitalismo global).
El hecho es que estas redistribuciones de ingresos no se hicieron tanto en clave de devolver a las y los que producen una parte mayor de lo que generan con su trabajo, ni tuvieron a los mayores productores de valor en el centro. Es decir, no reconocieron conceptualmente al conjunto de las y los trabajadores como creadores del valor distribuido, tal y como en algún momento pregonó el propio peronismo-de-perón en Argentina, o como se estiló más en general en esa parte del siglo XX en la que dos grandes sistemas sociales se disputaban en todos los planos a una clase obrera empoderada por el pleno empleo, por la lucha sindical y por la perspectiva revolucionaria.
Este flanco abierto en la disputa simbólica hizo que muchos de los trabajadores productivos asociaran las mejoras en el marco de la macroeconomía progresista no tanto al «milagro» de la intervención estatal, sino a su propio aporte al valor redistribuido. Y esto no como parte de una clase, en clave colectiva, sino como producto de su yo neoliberal, lo que dio como resultado el lema «me lo gané con mi trabajo».
Aquí entra en juego la cuestión de los impuestos aplanados del neoliberalismo y la distribución de los ingresos operada más entre distintos sectores de trabajadores que entre el capital y el trabajo. Porque, en la cuenta final, vía impuestos al consumo o aportes previsionales, los trabajadores productivos y/o precarizados se transformaron más en dadores que en receptores de ingresos directos estatales, a diferencia de los grupos sociales más postergados. Esto es clave, porque el libreto de la alianza de clases que la nueva derecha liberal propone a los trabajadores hace eje en este punto.
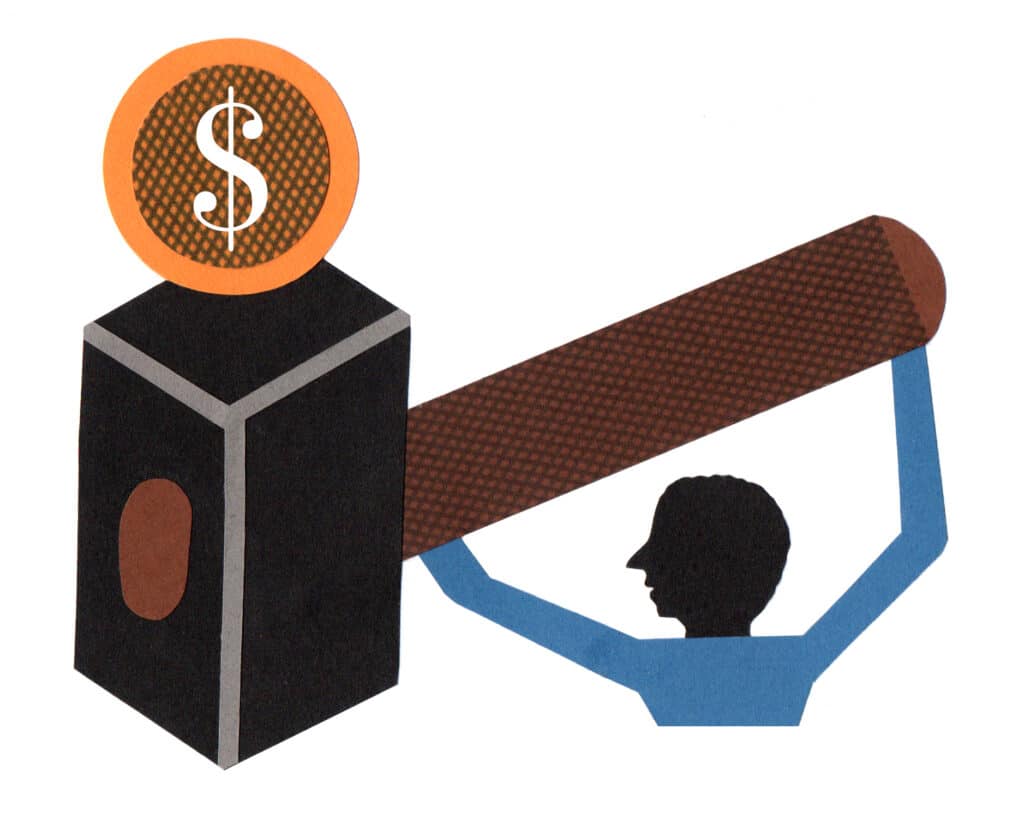
Aunque suene paradójico, su discurso meritocrático tiende un puente implícito con ellos. Si prestamos atención, observamos muchos guiños de identificación con el trabajo, aunque naturalmente se trate de artificios irreales. En primer lugar, invierte los roles y transforma al empresario en trabajador. Es más: un trabajador mejor que el resto, porque «da trabajo». Y, en segundo lugar, pone el eje en la producción de riqueza. El trabajo y el valor de producir rearman una comunidad de intereses en el «sector privado» –compuesto de empleados y empleadores– frente a los que no producen y solo consumen: el Estado, la clase política y los beneficiarios de planes sociales. Se trata de una recodificación de las relaciones de explotación. No las niega: dice que están en otra parte. Así, obviamente, las oculta. Pero mantiene su tensión y redirige las fuerzas del descontento contra los enemigos políticos de las propias elites.
Esto reinventa la justicia social en términos individualistas, invirtiendo los roles de productor y apropiador. En esta extraña ecuación, vendrían a ser los pobres y los políticos los que explotan a los trabajadores productivos. Y como existen bases suficientes para sostener esta intuición, si se consideran los circuitos reales de la distribución del ingreso, se mantienen condiciones para un «consenso antiparasitismo» contra los excluidos y la política, en el que asoman las formas más preocupantes de neofascismo. En otras palabras, el núcleo de buen sentido del liberalismo de derecha es la reacción contra el parasitismo; sobre supuestos explicativos falsos, pero sobre bases materiales verdaderas. Nada de esto hubiera sido posible sin la previa invisibilización de las verdaderas relaciones de explotación económica al interior del «sector privado» y sin la centralidad referencial del yo.
De cara a un nuevo ciclo de transformaciones populares que recupere potencia histórica y capacidad crítica, considero prioritario que intentemos reordenar esta ecuación sobre la base económica de cambiar los circuitos de distribución del ingreso heredados del neoliberalismo (centrándolos en una recuperación de valor del trabajo respecto al capital, y dejando de redistribuir meramente entre sectores populares) y sobre la base política y simbólica de recuperar el rol de las y los trabajadores como como creadores del valor que se distribuye, entendiendo también a las mujeres, las diversidades, los afrodescendientes o los indígenas en ese carácter activo, no disociado de la producción y la reproducción social, sino como parte de las y los generadores de riqueza en condición subalterna.
Recuperar una concepción sistémica de la pobreza y de la riqueza, de la producción y el consumo, puede ayudar a una nueva unidad política entre trabajadores incluidos y excluidos.
Recuperar una concepción sistémica de la pobreza y de la riqueza, de la producción y el consumo, puede ayudar a una nueva unidad política entre trabajadores «incluidos» y «excluidos» y a una confrontación más clara contra el empresariado concentrado y la derecha liberal, que nos prevenga de sus cantos de cisne alrededor del valor del esfuerzo, el mérito y la justicia social individualista. El valor lo generamos colectivamente las y los trabajadores productivos. Somos requisito y condición de la producción y acumulación de riqueza. En ese carácter reclamamos una mayor parte o todo lo que hemos generado.
Ni más ni menos que cuando el feminismo plantea que las mujeres «mueven al mundo» y reclama todo el trabajo no remunerado que el capital no abona por las tareas productivas y reproductivas. Ellas se hacen fuertes en su rol de generadoras de riqueza y cuidado, saben que no le deben nada a nadie y generan anticuerpos sólidos ante la contraofensiva derechista. De hecho, la desafían todo el tiempo. ¿No hay allí una clave para articular una alianza distinta con las clases trabajadoras, recuperar la potencia y desarmar al neofascismo empresarial?


















