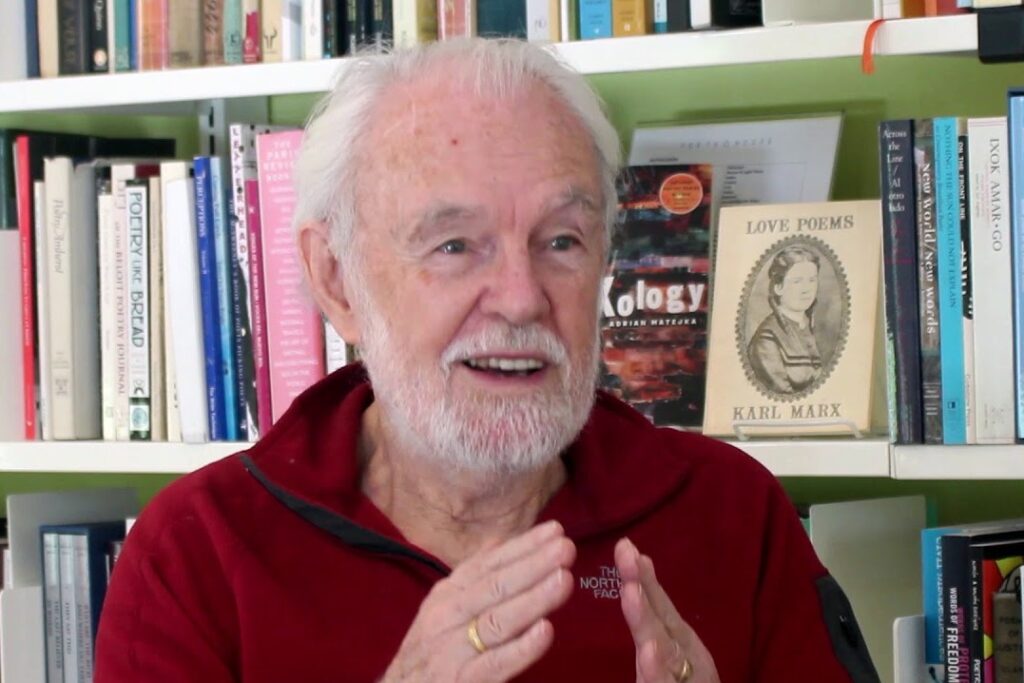A más de 150 años de la publicación del libro primero (septiembre de 1867), El capital de Marx no deja de motivar interpretaciones innovadoras. Entre ellas destaca, como si fuera una primera bala en la batalla por redefinir el legado de Marx, la de William Clare Roberts, quien aborda la obra maestra de Marx desde el punto de vista de la filosofía política y el análisis lingüístico y literario. Marx’s Inferno: The Political Theory of Capital es un libro bien documentado y escrito con claridad.
Las cualidades singulares del aporte de Roberts derivan de dos innovaciones. En primer lugar, el autor nota un paralelo entre la organización del contenido del tomo I de El capital y el Infierno de Dante. Sugiere que el descenso a las tinieblas de la fábrica y la búsqueda de redención son temas que influyen significativamente en el relato de Marx.
En segundo lugar, rechaza la lectura que pretende reducir todo el espesor de El capital al de un mero ensayo sobre economía política. En cambio, Roberts decide abordar la gran obra como un tratado de filosofía política. Con ese fin dirige su atención a las relaciones entre Marx y los socialistas utópicos que lo precedieron. Roberts concluye que Marx fue mucho más lejos en su búsqueda de una alternativa política y la encontró en la antigua tradición del republicanismo como ausencia de dominación.
Ambas tesis bastan para afirmar que estamos ante una lectura creativa y sorprendente, aunque no por ello menos discutible.
El rico legado literario al que apela Marx en el tomo I de El capital es conocido. Además de las referencias a la filosofía y a la mitología griegas y a la cultura popular (espiritismo, hombres lobo, vampiros, gallinas que ponen huevos de oro), las páginas de la crítica de la economía política están marcadas por los nombres de Shakespeare, Cervantes, Goethe, Milton, Shelly, Balzac y Dickens. Aunque nunca había pensado específicamente en el Infierno de Dante, luego de leer el libro de Roberts estoy convencido de que jugó un rol importante en la presentación de los argumentos de Marx. Roberts merece un gran reconocimiento por haberlo descubierto.
Sin embargo, aun cuando sea cierto que el Infierno influyó en la forma de presentación de la teoría, ¿cabe suponer que también tuvo efectos sobre el pensamiento de Marx en términos sustantivos y conceptuales? Aunque Roberts piensa que sí, considero que no existe suficiente evidencia para sostener una tesis de ese tipo.
Marx estaba interesado en encontrar una forma persuasiva de presentar sus descubrimientos ante su audiencia potencial (especialmente artesanos y obreros autodidactas de Gran Bretaña y Francia). Con ese fin, muchas veces simplificó su teoría al punto de falsearla. Por ejemplo, aunque siempre insistió en la necesidad de diferenciar el precio del valor, con frecuencia se refirió a ambos como si fuesen lo mismo. De esa manera logró que su teoría del valor fuera más digerible para su audiencia. En parte por el mismo motivo, abandonó su jerga hegeliana: aunque el término alienación es frecuente en algunos borradores, por ejemplo, en los Grundrisse, y aun si atraviesa de cierta manera todo el texto del libro primero, rara vez aparece explícitamente en El capital.
Marx incorporó referencias literarias y culturales al texto del tomo I como un modo de garantizar que su audiencia sería capaz de comprenderlo. Roberts destaca que casi nunca utilizó el «abstruso término» plusvalor sin agregar al lado la palabra «explotación», presuntamente con el fin de mantener la atención de su audiencia. En la época en que Marx escribió El capital, el Infierno de Dante era una obra muy conocida (William Blake la había ilustrado). Es comprensible que Marx la haya tenido en cuenta.
Como sea, las metáforas y las analogías son útiles, pero solo hasta cierto punto. Llevadas más allá de sus límites, pueden volverse equívocas, cuando no peligrosas. Por ejemplo, una cosa es pensar el Estado en términos orgánicos y otra es concebirlo como un organismo real que anhela y necesita un «espacio vital» para sobrevivir (como fue el caso de la geopolítica alemana durante el nazismo y la teoría del Lebensraum).
El capital es particularmente vulnerable a esos malentendidos. Durante los cuarenta años que llevo enseñando el tomo I, descubrí que existen múltiples formas de leer y comprender el libro, que dependen de los distintos formación (en el caso de estudiantes y académicos) y de experiencia política (en el caso de un público más amplio, que abarca desde los presos de Maryland hasta sindicalistas, activistas locales y miembros que todavía militan en el Partido Comunista de Estados Unidos).
Mi conclusión es que esa flexibilidad consagra el tino que tuvo Marx al elegir esa forma de presentación. No solo comunica un mensaje universal, sino que lo hace por medio de una multitud de voces que logran capturar la atención de personas diferentes. En ese sentido, Marx puso en práctica el principio de que «lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones».
Cada una de las lecturas surgidas de los distintos grupos de estudio de los que participé a lo largo de mi vida enriquecieron enormemente mi comprensión del texto. Por ejemplo, debo confesar que a los presos negros de Maryland les parecía obvio todo lo que Marx decía, pero que me costó muchísimo persuadir a los estudiantes de élite del John Hopkins. También cabe notar que los estudiantes formados en ciencias económicas suelen no comprender el libro, mientras que aquellos que cuentan con estudios en filosofía continental tienden a sacarle mucho más jugo. Y que los filósofos leen la obra de una forma muy distinta a la de los antropólogos.
En ese sentido, mi objeción a la lectura de Roberts no apunta contra su perspectiva particular. Tenemos mucho que aprender de su interpretación. Celebro su esfuerzo en la medida en que logró devolver a Marx al centro del debate de la filosofía política. Evidentemente, el problema no es que pretenda arrojar sobre un aspecto ampliamente ignorado del pensamiento de Marx, que probablemente fuerce a revisar ciertas interpretaciones. El problema es que elabora una lectura única y excluyente, y que juzga y descarta a las otras como si fuesen completamente erróneas.
En cualquier caso, mi objeción más importante es que Roberts aísla el libro primero de El capital como un texto independiente y pretende interpretarlo sin considerar su relación con las otras obras de Marx. Lo hace bajo el supuesto, superficial pero conveniente, de que el resto de la obra no fue preparada para su publicación y, por lo tanto, no llegó a adoptar una forma definitiva. Por mi parte, sospecho que la táctica de aislar el libro primero obedece sobre todo a que la analogía con el Infierno no funciona en el caso de los otros dos tomos.
Como sea, considerar el tomo I como si fuera un tratado independiente plantea grandes problemas. Los tres tomos de El capital fueron diseñados como una forma de diseccionar y representar el modo de producción capitalista como una totalidad.
El primer tomo adopta el punto de vista de la producción. El segundo tomo comienza con una descripción de las distintas formas de circulación del capital (dinero, mercancías, producción) al interior de la totalidad y luego brinda un análisis detallado de las condiciones de realización del valor en el mercado. El tercer tomo trata sobre la distribución del plusvalor bajo la forma dineraria. La producción, la realización y la distribución, seguidos por la reinversión, hacen a la circulación del capital como un todo. Marx explicita sus intenciones en el tomo I:
La primera condición de la acumulación consiste en que el capitalista haya conseguido vender sus mercancías y reconvertir en capital la mayor parte del dinero así obtenido. En lo que sigue [del tomo I de El capital], damos siempre por supuesto que el capital recorre de manera normal su proceso de circulación. El análisis más detallado de este proceso corresponde al libro segundo. […] El capitalista que produce el plusvalor […] es por cierto el primer apropiador, pero en modo alguno el propietario último de ese plusvalor. Posteriormente tiene que compartirlo con capitalistas que desempeñan otras funciones […]. El plusvalor, pues, se escinde en varias partes. Sus fracciones corresponden a diversas categorías de personas y revisten formas diferentes e independientes entre sí, como ganancia, interés, ganancia comercial, renta de la tierra, etc. No hemos de examinar estas formas transmutadas del plusvalor antes del libro tercero. […] Suponemos aquí, por una parte, que el capitalista que produce la mercancía la vende a su valor […]. Por otra parte, el productor capitalista cuenta para nosotros como propietario de todo el plusvalor o, si se quiere, como representante de todos sus copartícipes en el botín (El capital, Ed. S. XXI, Tomo I, Vol. 2, pp. 691-692).
El supuesto a lo largo de todo el libro primero es que las mercancías se intercambian a su valor. Así se evita un problema identificado al final de la primera sección del libro. «Ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Si es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella; no se contará como trabajo y no constituirá valor alguno» (El capital, Ed. S. XXI, Tomo I, Vol. 1, pp. 50-51). Los deseos y las necesidades de una población son fundamentales para la realización de los valores, pero todo depende de su capacidad de pago.
Aunque Marx dice que «la mercancía ama al dinero», aclara que «nunca es sereno el curso del verdadero amor». La afirmación sigue al reconocimiento de que los cambios en la división del trabajo y la creación de nuevas necesidades suelen conducir a que ciertas mercancías otrora fundamentales terminen siendo irrelevantes en el presente. Pero, dejando de lado el apartado sobre la acumulación originaria, en el libro primero Marx asume que todo se intercambia a su valor y que el problema de la demanda efectiva no se plantea en el mercado.
En función de esos supuestos, Marx elabora un modelo de la actividad capitalista que refleja «el infierno» del trabajador:
[T]odos los métodos para acrecentar la fuerza productiva social del trabajo […] mutilan al obrero convirtiéndolo en un hombre fraccionado, lo degradan a la condición de apéndice de la máquina, mediante la tortura del trabajo aniquilan el contenido de este; le enajenan —al obrero— las potencias espirituales del proceso laboral en la misma medida en que a dicho proceso se incorpora la ciencia como potencia autónoma, vuelven constantemente anormales las condiciones bajo las cuales trabaja, lo someten durante el proceso de trabajo al más mezquino y odioso de los despotismos, transforman el tiempo de su vida en tiempo de trabajo, arrojan a su mujer y su prole bajo la rueda de Zhaganat del capital. […] De esto se sigue que a medida que se acumula el capital, empeora la situación del obrero, sea cual fuere su remuneración. La ley, finalmente, que mantiene un equilibrio constante entre la sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva y el volumen e intensidad de la acumulación, encadena al obrero al capital con grillos más firmes que las cuñas con que Hefesto aseguró a Prometeo en la roca. Esta ley produce una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación del capital. La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital (El capital, Ed. S. XXI, Tomo I, Vol. 3, pp. 804-805).
Basta pensar en los viejos informes de los inspectores fabriles, en las noticias contemporáneas sobre los trabajadores suicidados en las plantas de Foxconn en Shenzhen (la que ensambla la computadora Apple en la que escribo) o en las espantosas condiciones de trabajo de las fábricas textiles (que producen mis remeras en Bangladesh) para notar inmediatamente que Marx tiene un punto.
Pero esa no es la historia completa. Hasta hace muy poco tiempo, la expectativa de vida de los trabajadores de Europa y América del Norte venía en ascenso (pasó de 35 años en 1820 a más de 70 en la actualidad). La descripción que hace Marx del infierno de los obreros es irreconocible para esos «trabajadores ricos» que cuentan con un sindicato, viven en barrios residenciales, tienen auto, televisor en el living y computadora portátil en la cocina y pasan las vacaciones en España o en el Caribe. Como dice André Gorz, ese «infierno» está más vinculado al consumismo bobo y alienante y a la falta de tiempo que a las condiciones horribles del trabajo industrial.
El segundo tomo, que Roberts ignora por completo, explica el desarrollo de esa alienación. La demanda efectiva agregada de los trabajadores juega un rol fundamental a la hora de estabilizar la dinámica de la acumulación.
Contradicción en el modo capitalista de producción: los obreros como compradores de mercancías son importantes para el mercado. Pero como vendedores de su mercancía —la fuerza de trabajo— la sociedad capitalista tiene la tendencia de reducirlos al mínimo del precio. […] [L]a venta de las mercancías, la realización del capital mercantil, y por ende también la del plusvalor, no está limitada por las necesidades de consumo de la sociedad en general, sino por las necesidades consumitivas de una sociedad en la cual la gran mayoría es siempre pobre y está condenada a serlo siempre (El capital, Ed. S. XXI, Tomo II, Vol. 4, pp. 386-387).
Marx repite el argumento en el libro tercero. La causa definitiva de las crisis, sugiere, es la restricción del poder de consumo obrero. Una vez abandonado el supuesto de que todo se intercambia a su valor, surge una imagen muy distinta del funcionamiento de la acumulación de capital, que depende en última instancia del «consumo racional» (racional en el sentido de la acumulación capitalista).
Lo dejó en claro Henry Ford cuando adoptó como política de su fábrica automotriz la estrategia de la jornada laboral de ocho horas y 5 dólares por día. Se dio cuenta de que alguien debía disponer del dinero suficiente como para comprar los Ford T que la empresa producía en masa. Del mismo modo, los magnates de Silicon Valley apoyan el ingreso básico universal porque saben que las nuevas tecnologías están dejando a mucha gente sin trabajo y que deben garantizar la demanda efectiva si quieren vender sus productos en el mercado.
Roberts ignora todo esto. No dice nada sobre la «unidad contradictoria» que forman la producción y la realización del valor, tan fundamental en el concepto de capital elaborado por Marx.
Es probable que la decisión de Roberts de ignorar el marco más amplio del pensamiento de Marx provenga de su preocupación por el Infierno de Dante, que sobre este tema no dice nada (aunque sí lo hace el Fausto de Goethe, otra obra que Marx cita con frecuencia). En cualquier caso, eso es lo que más me molesta del libro de Roberts: su tendencia a excluir todo aquello que no encaja en su tesis.
Concedo que Roberts tiene razón cuando se queja de que suele prestarse demasiada atención a la economía y poca a la política en la obra de Marx, pero es imposible corregir el desequilibrio mediante el rechazo completo de la economía. También hay evidencia de que, aun cuando publicó el libro, Marx pensaba que el tomo I no estaba terminado. Parte del material que Engels reunió en los otros tomos está muy bien trabajado y es difícil imaginar que no habría sido incorporado en una versión final. También cabe suponer que Marx habría puesto un gran énfasis en los esquemas de reproducción del final del tomo II, tan comentados por la crítica. Esos esquemas muestran que no es posible reducir continuamente el valor de la fuerza de trabajo y que, de hecho, es probable que a veces deba aumentárselo con el fin de evitar las crisis de realización.
El material que nos dejó Marx nos ayuda a entender por qué la reducción del porcentaje de la masa salarial en los ingresos nacionales de muchos países, iniciada en los años 1980 (tendencia que se adecúa al pensamiento del tomo I), terminó por crear un problema de demanda efectiva (del tipo presentado en el tomo II), disimulado en parte por la expansión del sistema crediticio (tema abordado en el libro tercero).
El enfoque de Roberts es ciego a esos problemas. Es más, el tomo III, a pesar de su inacabamiento, muestra que la distribución no representa un punto de llegada en la circulación del capital. Es el punto de partida de una valorización renovada (los primeros capítulos del tomo II dicen algo similar). Todo eso se adecúa a la definición cristalina del capital que nos brinda Marx cuando habla de valor en constante movimiento. El pasaje de la reproducción simple —que ocupa capítulos enteros en los tomos I y II— a la reproducción ampliada, plantea el problema de la acumulación infinita e ilimitada del capital.
Este ciclo, según Marx, es un «mal infinito» (en contraste con el infinito virtuoso de la reproducción simple) que conduce a otro tipo de infierno: una espiral de expansión a interés compuesto que se desentiende de todas las consecuencias ambientales, sociales o políticas. El poder central detrás de esa espiral es la circulación del capital que rinde interés (es decir, mi fondo de jubilación que en este momento busca la tasa de retorno más alta). Sin embargo, si leemos solo el tomo I de El capital, como sugiere Roberts, no solo no encontramos nada de esto, sino que perdemos la clave del libro.
El debate de Marx sobre la acumulación originaria sirve de prueba. En la sección séptima del tomo I, Marx trata el tema de la acumulación originaria o primitiva. Entonces se reintegran al relato el usurero, el banquero, el comerciante, el terrateniente y el Estado (junto a sus deudas), al igual que el poder de la demanda efectiva en el mercado. Pero Roberts está tan ansioso por alinear todo al esquema de Dante que no percibe el significado que tiene esa modificación radical de los supuestos iniciales. En cambio, considerando la analogía con Dante, solo encuentra en la acumulación originaria una serie de traiciones:
Los elementos del capitalismo fueron liberados por la traición que acometieron los señores contra el orden feudal y por su falta de lealtad a los vínculos de confianza que habían definido hasta entonces su poder social. Los beneficiarios de esa traición, una clase naciente de agricultores capitalistas, dieron un giro de 180 grados, esclavizaron a sus patrones y sometieron a los terratenientes a la dominación del mercado. El Estado, transformado por esas revoluciones en un sirviente corrupto del crecimiento económico, actúa siempre con el fin de mantener a la masa de sus súbditos —de los que pretende ser la comunidad— en la pobreza y la desesperación, y de utilizar sus fuerzas organizadas para desplegar una política de conquista, saqueo y colonización. En fin, la economía política, la ciencia de la riqueza y la propiedad capitalistas, traiciona sus ideales […]. El capital solo puede existir y expandirse mientras la existencia de los trabajadores que le dan forma esté condenada a la inseguridad y a la degradación permanentes. Por su propia naturaleza, el capital debe traicionar siempre a su creador.
Es un argumento persuasivo y, hasta donde sé, es posible que sea correcto en términos históricos. Pero no es lo que dijo Marx.
Marx destacó la importancia de las formas «antediluvianas» del capital: los comerciantes, los usureros y los banqueros. «En el curso de nuestra investigación», dice Marx en el tomo I, «nos encontraremos con que tanto el capital comercial como el capital que rinde interés son formas derivadas, y a la vez veremos cuáles son las razones de que, históricamente, aparezcan con anterioridad a la moderna forma básica del capital» (El capital, Ed. S. XXI, Tomo I, Vol. 1, pp. 201). Esas figuras desaparecen completamente en la lectura de Roberts.
En otra parte, en el tomo III, Marx realiza precisiones fundamentales sobre los siguientes temas: «Consideraciones históricas sobre el capital comercial» (Capítulo XX), «Condiciones precapitalistas» (Capítulo XXXVI) y «Génesis de la renta capitalista de la tierra» (Capítulo XLVII). También tenemos el largo debate sobre las formaciones sociales precapitalistas de los Grundrisse. Todos esos textos deben ser leídos con atención. De hecho, hasta el Manifiesto del Partido Comunista destaca el rol del capital comercial.
Pero Roberts ignora todos esos temas. Su lectura de «traición y corrupción» contradice la conocida tesis de que Marx no interpreta el cambio histórico en términos de las motivaciones o deslealtades individuales, ni siquiera colectivas, sino como manifestación de procesos sociales que se desarrollan a espalda de sus agentes.
En ese sentido, Shakespeare es mucho mejor guía que Dante. En El rey Juan, el Bastardo (y es significativo que sea un heredero ilegítimo), pronuncia el siguiente monólogo:
¡Oh mundo! ¡Torpes reyes! ¡Torpe arreglo!
Ese señor de plácido semblante:
¡El interés, que tanto nos halaga!
¡El interés, del mundo atractivo!
Este mundo, de suyo equilibrado
En superficie horizontal, resbala
En recta dirección; pero ese impulso,
Ese atractivo infame, esa tendencia,
Ese interés, a abandonar le obliga
Su marcha regular, su fin marcado,
Su camino, su propósito y objeto.
[…]
¿Y al interés por qué motivo acuso?
Porque no me sedujo todavía,
No porque yo la facultad tuviere
De conseguir tener cerrado el puño
Cuando sus dulces ángeles pretendan
Halagarme la palma de la mano.
Por eso yo con mano aun no probada,
Cual mendigo infeliz al rico acuso.
Pues bien; mientras que yo mendigo fuere
Lo acusaré y diré que no hay pecado
Mayor que rico ser; y siendo rico,
Será virtud en mí decir entonces
Que es el vicio más grande la indigencia.
Pues que hay reyes que acallan su conciencia
Dándole al interés la preferencia
Mi dios debe ser mi conveniencia.
Los procesos que están en juego son la mercantilización y la generalización del dinero. «La circulación de mercancías es el punto de partida del capital», confirma Marx, y, en los Grundrisse, la disolución de la comunidad tradicional por medio de la monetización, al punto de que el dinero se convierte en la comunidad misma, es postulada como una precondición necesaria del incremento del capital industrial.
Aunque la Gran Bretaña medieval, el escenario de la lectura de Roberts, era una economía periférica, la isla no estaba tan lejos del centro de las ciudades Estado italianas, las ferias de Champaña, los bancos bávaros y por eso estuvo vinculada a la protoindustrialización que atravesaron Italia y Flandes en el siglo XII. Entonces se originó la demanda de lana que llevó a la generalización de la ganadería ovina en Gran Bretaña, primero a cargo de los monjes cistercienses y más tarde, después de la expropiación de las tierras monásticas, bajo la dirección de una nueva clase terrateniente orientada al mercado.
Por supuesto, hubo mucha traición y corrupción, pero la historia más importante es la de esos procesos profundos, que muestran que la expansión de la mercantilización y la monetización surgidas en Europa (donde el sistema de partida doble estaba muy instalado) jugaron un rol necesario, aunque no suficiente, en el desarrollo del capitalismo industrial en Gran Bretaña.
Tierra, trabajo y dinero eran mercancías mucho antes de que el capital entrara en escena. El problema, al menos para Marx, fue mostrar cómo esas formas precapitalistas se transformaron y adaptaron para funcionar como valor en continuo movimiento en el marco del capital industrial.
Llego así al punto que más me interesa de la lectura de Roberts y que espero que encuentre eco en la crítica, pues plantea una serie de temas sumamente interesantes. Abordar la filosofía política de Marx es importante y la insistencia de Roberts de hacerlo a través de sus vínculos con la tradición socialista es un gran acierto.
Roberts se interesa especialmente en la relación de Marx con Proudhon, Fourier, Saint-Simon y Robert Owen. La retórica de esa tradición socialista está centrada en los temas de la igualdad y la justicia social y en la dignidad y el respeto que merecen los trabajadores.
Pero Roberts objeta con fuerza —y, desde mi punto de vista, con justeza— la tesis de G. A. Cohen, que sostiene que el pensamiento político de Marx cabe completamente en esa tradición. Marx, dice Roberts, rompió con el socialismo moralista. Remontó la historia hasta alcanzar la antigua tradición aristocrática del gobierno republicano como ausencia de dominación. Transformada por la experiencia de la industria capitalista, la relectura de Marx produjo una perspectiva política singular que muestra los contornos posibles de una alternativa anticapitalista.
No estoy seguro de que la tesis sea correcta, pero definitivamente remite a un tema importante. Si la igualdad y la justicia social no bastan para definir una alternativa socialista, ¿qué políticas deberían ocupar su lugar?
Marx pensaba que la solución no era el retorno nostálgico al asociacionismo o al mutualismo derivados de las prácticas artesanales íntimas y a pequeña escala, política que pregonaba Proudhon y que sigue influyendo en las iniciativas anticapitalistas de los anarquistas y de ciertos activismos territoriales.
Marx se negaba a renunciar al progreso evidente que representa el aumento de la productividad del trabajo del capitalismo industrial. El problema era y sigue siendo encontrar un método para generalizar una alternativa, sin rechazar las mejoras productivas y preservando el ideal de la asociación de trabajadores libres que controlan los medios de producción.
Por ejemplo, en medio de su análisis de los esquemas de reproducción macroeconómicos del tomo II, Marx anuncia su intención de «investigar después cómo se presentaría esto en el supuesto de que la producción fuera colectiva y no poseyera la forma de la producción de mercancías». Marx no llegó a hacerlo. Pero fue esa idea la que llevó a los encargados de la planificación centralizada soviéticos a fundir sus modelos input-output con los esquemas de reproducción.
Por supuesto, como demostró la experiencia soviética, no se trataba simplemente de un problema matemático y técnico. Como bien señala Roberts, en el tomo I Marx imaginó «una asociación de hombres libres» que trabajan «con medios de producción colectivos» y emplean, «conscientemente, sus muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social». Pero la cuestión era quién y cómo organizar una sociedad así.
Roberts pone a Marx del lado de Robert Owen. Piensa que Owen representa el puente entre el antiguo republicanismo aristocrático y el socialismo del futuro fundado en la autoorganización de los trabajadores industriales. Es cierto que en el tomo III, incompleto como está, Marx compara desfavorablemente a Saint-Simon con Owen.
Pero en este punto tropieza el argumento Roberts, pues decide ignorar la nota al pie de Engels: «Al reelaborar el manuscrito, Marx seguramente hubiese modificado en gran medida este pasaje», argumenta Engels, antes de afirmar que «Marx solo habló con admiración del genio y de la mente enciclopédica de Saint-Simon. Si en sus primeros trabajos este ignoraba la oposición entre la burguesía y el proletariado, [eso] se explica a partir de la situación económica y política de la Francia de aquel entonces. Si Owen veía más lejos en este aspecto, ello ocurría porque vivía en otro ambiente, en medio de la revolución industrial y de un antagonismo de clases que se agravaba agudamente» (El capital, Ed. S. XXI, Tomo III, Vol. 7, p. 780).
El comentario de Engels es muy importante. Casi toda la teoría socialista y comunista con la que se encontraron Marx y Engels surgió del trabajo artesanal que predominaba, por ejemplo, en los talleres de París de los años 1830 y 1840 (o incluso antes en los casos de Fourier y Saint-Simon). Engels quizás haya sido el primero en abordar frontalmente los horrores del sistema fabril en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicado en 1844. Si Proudhon militaba a favor del artesanado, Marx fue sobre todo el teórico del capitalismo industrial y del trabajo fabril.
Hoy la transición del trabajo artesanal al trabajo fabril se nos presenta como un dato evidente, pero, como muestra el registro de Engels, en aquella época fue un acontecimiento traumático y difícil, cuando no imposible, de elaborar analíticamente. El caso de Proudhon es significativo. Como el artesanado no estaba separado de los medios de producción inmediatos (las herramientas del gremio), Proudhon pensaba que la explotación estaba en el mercado, en la subsunción formal del trabajo al poder del capital comercial y en el sistema monetario y crediticio. Proudhon básicamente no logró comprender el significado de la producción de plusvalor en el marco de la denominada «subsunción real» del trabajo, descripta ampliamente en el capítulo XIII de El capital.
Ese es el punto donde se encuentran Marx y Owen. Ambos abordaron el desafío de crear una forma de socialismo que conservara la evidente productividad de la tecnología y la maquinaria fabriles y liberara al mismo tiempo al trabajador de todas las estructuras de explotación, apropiación y dominación. (Los comentarios ocasionales de Marx sobre los efectos positivos que tenía el desarrollo tecnológico en la vida individual y familiar de los trabajadores prefiguraron ciertos elementos en ese sentido).
Por lo tanto, Roberts hace bien al buscar en Marx una figura distinta del largo linaje de socialistas que lo precedieron. Pero el problema de Marx era construir una forma de organización que fuera más allá del retorno nostálgico a la producción artesanal. Y es precisamente en ese punto que Saint-Simon sobresale entre los socialistas.
Vale la pena revisar las ideas de Saint-Simon porque brindan un fundamento materialista histórico a la crítica que Roberts dirige contra G. A. Cohen. Saint-Simon, destaca Marx, distinguía entre «travailleurs» (propietarios que organizaban la producción capitalista en tanto «trabajadores») y «ouvriers» (los «obreros» que empleaban). Según Saint-Simón, los enemigos principales eran los rentistas parasitarios (esos personajes típicos de las novelas de Jane Austen).
Saint-Simon reconocía que era difícil que los travailleurs se organizaran colectivamente para realizar las obras públicas de gran escala que requería el progreso humano. Cuando Saint-Simon defendía la asociación, tenía en mente a esos travailleurs. Esto llevó a que Marx se pregunte, en el tomo III, si las sociedades por acciones, como asociaciones de travailleurs, no podrían representar, en caso de ser democratizadas para incluir a los ouvriers, un elemento progresivo. Era la alternativa que exploraba Owen.
Pero, en manos de la facción saint-simoniana francesa (entre cuyos miembros estaba Luis Bonaparte, quien coqueteaba con la idea de fundar un canal que pasara por el istmo de Panamá), el proyecto se convirtió rápidamente en un instrumento de especulación. Sin embargo, Saint-Simon propuso modos de gobierno y administración colectivos que hubiesen permitido evitar ese tipo de perversión y tal vez sea ese el motivo que explica la simpatía de Marx.
Como sea, Saint-Simon es importante, pues la organización típica de buena parte de la generación de valor en nuestras sociedades contemporáneas responde a su esquema. El propietario de un restaurant de Manhattan es un travailleur que autoexplota su fuerza de trabajo y también contrata ouvriers. Casi todas las tareas tercerizadas y la producción cultural —para comprobarlo, basta entrar a cualquier pequeña empresa de arquitectura o de arte—, por no decir nada del trabajo digital, se organizan siguiendo las mismas líneas.
Cuando uno pregunta dónde desemboca —y se realiza— todo el valor creado conjuntamente por los travailleurs y los ouvriers, la respuesta es en los bancos, en los capitalistas comerciales o en los rentistas. La autoexplotación en el mundo del trabajo digital, que alimenta las cuentas de Google, Amazon y empresas similares, nos plantea un gran problema.
Por lo tanto, la dificultad sigue siendo encontrar una forma de gobierno consistente con el objetivo de la libre asociación y con la necesidad de organizar la macroeconomía en términos productivos y constructivos (incluyendo la producción de toda la infraestructura necesaria).
Saint-Simon bosquejó una respuesta posible y las formas de organización puestas en práctica durante la Comuna de París impresionaron a Marx. En muy poco tiempo, los comuneros implementaron todo tipo de innovaciones gubernamentales (que Marx no había previsto). Los zapatistas y el movimiento kurdo de Rojava son ejemplos contemporáneos. Los principios de socialismo confederal que adoptaron merecen mucha atención. Pero seguimos enfrentando las mismas dificultades y por eso pienso que el problema que plantea Roberts es importante.
Con todo, su lectura del movimiento socialista está marcada por una ausencia significativa. Ignora totalmente el elemento jacobino. No deja de ser extraño cuando se considera el énfasis que pone el autor en las deudas de Marx para con la antigua tradición del republicanismo. Es probable que Roberts tenga razón al decir que Marx se hace eco de una tradición antigua que subraya la importancia de liberarse de toda dominación a través del gobierno republicano. Pero me cuesta comprender que lo haga sin antes plantear la cuestión del republicanismo jacobino, que es muy distinta.
En ese sentido, hay que estudiar con atención las relaciones entre Marx y Auguste Blanqui, una figura importantísima de la historia socialista de Francia. La tendencia de Blanqui fue una fuerza de peso en la Comuna y deberíamos estudiar críticamente la presencia de la corriente jacobina a lo largo de toda la historia del socialismo y del comunismo.
Saint-Simon limitó el gobierno a la administración de las cosas y dejó fuera a las personas. La corriente jacobina contradijo esa regla y enfrentó abiertamente la cuestión del gobierno popular como uno de los elementos esenciales de la transición del capitalismo al comunismo. Es muy probable, por ejemplo, que Marx haya tomado de Blanqui la idea de dictadura del proletariado. No es un tema fácil y esquivarlo no sirve de nada. Pero ese es otro debate.