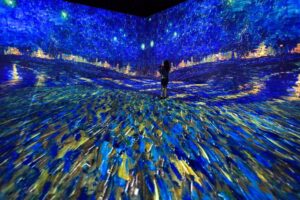El texto que sigue fue publicado en el N°1 de Jacobin Brasil (2019). Se puede comprar aquí.
Un fantasma recorre el mundo. Todas las fuerzas se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el «obispo» evangélico y el zar de la economía, Steve Bannon y Olavo da Carvalho, neoliberales y militares.
Para esta alianza, cualquier cosa que no se parezca a un proyecto conservador es marxismo. Desde 2013 no hubo ningún partido de oposición que se salvara de ser acusado de «marxista» por el gobierno. Feministas y activistas LGTBIQ+, ecologistas y militantes de derechos humanos, exposiciones de museos y performances artísticas, investigaciones académicas y religiones afrobrasileñas, todo se presenta a sus ojos como un magma homogéneo. El marxismo vuelve a ser reconocido por todos los poderes como un poder, pero no como uno cualquiera: se trata ahora de una conspiración.
La historia, sin embargo, no es tan simple como parafrasear el Manifiesto del Partido Comunista. Los ideólogos de la lucha contra el «gramscismo» y el «marxismo cultural» dirigen sus ataques contra algo que no pertenece propiamente al acervo teórico de Marx y Engels.
Cuna revolucionaria
Karl Marx no se consideraba marxiano ni marxista. Estos términos ingresaron al vocabulario político por voluntad de sus adversarios en Alemania alrededor de 1850, y, luego, a partir de 1864, se difundieron en la Asociación Internacional de los Trabajadores. Cuando los partidarios de sus ideas adoptaron el término «marxismo» en 1882, Marx lo rechazó terminantemente. Más tarde Engels admitió su uso en Inglaterra, al imprimir la frase «the so called marxism» [el así denominado marxismo].
La palabra se afianzó durante el período de vigencia de la Segunda Internacional, creada en 1889 como la organización que nucleaba a los recién fundados partidos socialdemócratas y obreros. Desde entonces, el término fue reivindicado por personas que adherían a corrientes políticas muy diversas. Pero, ¿había un núcleo común o un «mínimo marxista»?
No se puede responder a esto sin analizar la historia. Karl Marx nació en una época de revoluciones, según la expresión de Eric Hobsbawm. El siglo XVIII estuvo marcado sobre todo por la Revolución francesa, aunque también hubo otros estallidos.
Dos años después del nacimiento de Marx empezó a expandirse una ola revolucionaria. A partir de 1820, hubo rebeliones en Portugal, España, Grecia, Polonia, Bélgica y América Latina. Luego de los proyectos absolutistas de Carlos X en Francia, este país volvió a recurrir al método revolucionario en julio de 1830, cuando Bélgica se estableció como país independiente.
Finalmente, llegó una nueva ola con la Primavera de los Pueblos (1848): Roma, París, Viena, Praga, Budapest, Frankfurt y otras ciudades fueron sacudidas por movilizaciones conjuntas de estudiantes, obreros, artesanos e intelectuales socialistas.
Fue una etapa de revoluciones liberales y burguesas, que ayudó sin embargo a que cristalicen dos ideas fundamentales que serían incorporadas al acervo marxista: revolución y lucha de clases. Estas revoluciones fueron burguesas por su dirección política, por sus límites teóricos y por sus logros. Se circunscribieron a una igualdad meramente jurídica y a una libertad abstracta. También olvidaron, convenientemente, la fraternidad.
Es verdad que movilizaron al Tercer Estado (compuesto en su mayoría por elementos populares) y difundieron un mensaje universal. Con todo, sus límites hicieron que las revoluciones se quedaran en el marco de los espacios nacionales y de regímenes sin participación popular.
Como notó el historiador francés Albert Soboul, la multitud parisiense que hizo la revolución no constituía una clase. Eran artesanos, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, desempleados y, excepcionalmente, obreros. A fin de cuentas, eran sans culottes, es decir, personas que no vestían el calzón ni las medias de la aristocracia, sino pantalones, camisa y una chaqueta corta, la carmañola. Se oponían de manera radical a los grandes (todos los ricos eran nobles). Pero no cuestionaban la propiedad, no tenían un programa y hacían uso de la violencia de una forma que no siempre era vertical ni de abajo para arriba. A veces su odio se movía hacia los costados.
Hasta el conservador François Furet argumentó que lo que mantenía unida a toda esta gente era menos una forma común de inserción en la producción que una mentalidad, en el sentido más amplio que los historiadores franceses le dan a esta palabra. Es la mentalidad del excluido, que sustituye la lucha por reformas dentro del régimen, no por la revolución, sino por la venganza. El socialismo, en cambio, requiere organización, un partido, un programa, en fin, una clase. Y es aquí donde entra en escena Karl Marx.
Crítica de la crítica crítica
Al contrario de lo que imaginan nuestros «antimarxistas culturales», la lectora o el lector habrán percibido que las ideas heredadas por los socialistas tuvieron su origen en el mismo contexto que movilizaba a los revolucionarios liberales y a los nacionalistas (no siempre en conjunto): la lucha de la clase trabajadora, la conquista del poder del Estado, no la conquista de las conciencias ni de pequeños poderes dispersos. A partir del siglo XX todas estas luchas se desarrollaron en el marco de los Estados nacionales.
El núcleo de la crítica de Marx no concierne a la cultura, sino a la economía política. Aun si le preocupaban las distintas formas de dominación, su presupuesto fundamental fue la acción práctica y el objetivo de derrocar el orden burgués.
Marx inició su obra combatiendo a los filósofos metafísicos que separaban el sujeto del objeto y la teoría de la práctica. Criticó a los denominados socialistas utópicos que, a pesar de que elaboraban doctrinas y fantasías igualitaristas y generosas, se restringían a la organización de experimentos colectivistas sin prestar debida atención a la necesidad de terminar con toda la estructura de dominación de la burguesía.
Contra los socialistas utópicos, Marx se acercó a otro linaje socialista que buscaba los medios prácticos para derrocar el orden existente, muchas veces mediante la conspiración y cierto vanguardismo revolucionario. A Marx no le simpatizaba el anarquista Pierre-Joseph Proudhon. Prefería, en cambio, al «comunista» práctico Louis-Auguste Blanqui. Aunque en Francia el término communisme apareció en los años 1840, Blanqui era un heredero mucho más fiel del jacobinismo.
Para hacer avanzar su perspectiva restaba que se encontrara con los fundadores de la economía política. Así, Marx inició sus estudios con los clásicos Adam Smith y David Ricardo y aprendió la teoría del valor trabajo. También le debe mucho al fisiócrata francés François Quesnay, que elaboró el tableau économique, un esquema de reproducción de la economía, es decir, un modelo de los flujos de riqueza entre las clases sociales. Entonces, el desarrollo del marxismo está vinculado necesariamente a la comprensión y a la crítica del pensamiento liberal de su tiempo.
Karl Kautsky y Vladimir Lenin escribieron que el marxismo tenía tres fuentes: la economía política inglesa, la filosofía clásica alemana y el socialismo utópico francés. Con todo, Marx también conoció a fisiócratas franceses, como François Quesnay y Vincent de Gournay, quien propuso el lema laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même [Dejen hacer, dejen pasar, que el mundo marcha por sí mismo].
La historia obliga a complementar este esquema. Entre aquellas fuentes se destacan: 1) junto a la filosofía clásica alemana, un modelo de revolución y la idea de lucha de clases que Marx tomó de historiadores liberales como Guizot, Mignet y la notable Madame de Staël; 2) junto a la economía política inglesa, la contribución de los fisiócratas, que habilitó el tratamiento de las clases como un problema económico; y 3) además del socialismo utópico, que Marx y Engels critican en el Manifiesto del Partido Comunista, fue esencial en la consolidación del marxismo la acción práctica del comunismo francés de «Blanqui y sus camaradas».
La práctica que más le interesó a Marx no fue la de las comunidades alternativas. No dejó un modelo de planificación económica capaz de orientar a las sociedades socialistas, aun si escribió algunos fragmentos sobre el tema, tanto en El capital como en Crítica del Programa de Gotha (1875). Este último es lo más parecido al esquema de una sociedad emancipada del capital que pueda encontrarse en el corpus marxista.
La crítica del programa del Partido Socialdemócrata Alemán fue redactada en Gotha en 1875. Allí, Marx distinguió una «primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento», y una fase superior, cuando «la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!». Esta frase fue muy utilizada por los anarquistas y tiene un origen cristiano (Hechos 4:35). Marx lo sabía bien.
En su etapa de madurez les rindió homenaje a aquellos que, en los años 1830 y 1840, difundieron las ideas socialistas por primera vez, Louis Blanc y Étienne Cabet, entre otros, y que usaron esa frase antes que él. Tuvo una resonancia particular en una organización de revolucionarios alemanes emigrados: los sastres, relojeros y artesanos que militaban con Friedrich Engels en la Liga de los justos. Cuando Marx ingresó en esta organización, debatió hasta cambiar el lema «Todos los hombres son hermanos» por «¡Proletarios de todos los países, uníos!», y el nombre, que se convirtió entonces en «Liga de los comunistas».
Los borradores que escribió Marx antes de redactar El capital, conocidos como Grundrisse, fueron concluidos a inicios de 1858. En ellos, el autor atacaba con ironía las ideas de bancos cooperativos y del intercambio de productos por la cantidad de horas de trabajo implicadas en su producción sin que mediara un plan para abolir las relaciones de producción capitalistas. No se trataba, para él, de retornar a un mundo de productores aislados, que participarían de un intercambio simple de mercancías, sin mediación de dinero. La abolición del dinero solo podría ser efectivizada junto a la abolición del sistema de producción capitalista.
Como demostró Marx, los empresarios no extraen plusvalor a los trabajadores porque les paguen menos de lo que sería «justo». Muchas veces pagan por debajo del valor. Esto depende de los distintos momentos de la lucha de clases. Pero no es eso lo que importa aquí. El intercambio entre capital y trabajo está basado en el valor que tiene realmente esa mercancía que es la fuerza de trabajo, es decir, el conjunto de los medios de subsistencia que permite la supervivencia del trabajador. La explotación ocurre al interior de la producción y no tiene nada que ver con el momento del intercambio. Más allá de eso, los valores de las mercancías raramente se condicen con los de sus precios de mercado porque solo en el largo plazo y en el conjunto de la producción se equilibran los precios y los valores.
Aun así, Marx y Engels tenían mucho respeto por algunos socialistas utópicos. El más eminente de ellos fue el galés Robert Owen, un propietario industrial escocés. Owen intento disminuir la jornada de trabajo, creó jardines de infantes, una comunidad socialista en los Estados Unidos (New Harmony) e inventó un bono por hora de trabajo para sustituir el dinero. Gracias a él, el socialismo empezó a tomar la consistencia de una propuesta nueva de organización económica. Owen fue un gran crítico del malthussianismo. Él mismo constató, en 1818, que, al contrario de lo que afirmaba Thomas Malthus, no se observaba un crecimiento geométrico de la población frente a un crecimiento aritmético de los alimentos. Lo que se observaba, en cambio, era un fenómeno de sobreproducción, pues la población crecía un 20% cuando la producción crecía un 1500%.
Fue gracias al contacto con socialistas reformistas como Fourier, Cabbet y Lammenais que Marx logró perfeccionar su propia teoría. En algunos casos, ellos estaban más avanzados que Marx. Fourier, por ejemplo, criticaba el casamiento monogámico. Proudhon nutrió una saludable desconfianza frente al Estado. Debe agregarse a estos el nombre del suizo Sismondi, entre tantos otros autores que contribuyeron notablemente a la crítica del capitalismo. Marx llegó a admitir, más tarde, el rol de las cooperativas como intentos de abolición de las relaciones de producción capitalistas al interior del propio capitalismo. Pero no siguió por ese camino. No era un partidario de estos socialistas. Jamás pensó que el comunismo fuese una idea que debía ser propuesta por personas generosas ni que las conciencias serían disputadas por estudiantes o profesores de marxismo.
El comunismo es un movimiento práctico que, en su autoactividad, en su práctica autónoma, explica su propio rol en la historia. A los hechos no debe apropiárselos el pensamiento aislado, sino la acción. Su teoría es la de la praxis, una acción mediada por el conocimiento colectivo.
La propia teoría que Marx y Engels desarrollaron fue expresión del momento histórico en el que estaban insertos, pues no es la conciencia la que determina a la vida, sino esta la que determina la conciencia.
El materialismo histórico es la concepción según la cual se comprenden la historia y las acciones humanas a partir de la organización del modo de producción de la vida material. Para vivir es necesario alimentarse, vestirse y tener una vivienda, y esto es inseparable de todas las otras acciones de los seres humanos.
En una carta de 1846, Marx escribió que los seres humanos, al producir las fuerzas productivas, las relaciones sociales, producen también las ideas, las categorías, es decir, la expresión abstracta, ideal, de esas relaciones sociales. Marx no redujo la idea a la materia. Estas no se oponen, sino que componen una unidad.
Entonces, no existe ningún ideal «marxista» que pueda ser combatido, sino prácticas reales y muy concretas. Lo que separa a Marx de todos los demás socialistas es que el socialismo, según él, no es un producto del pensamiento ni un mero cambio cultural: es el resultado de la práctica.
El socialismo debe ser el resultado históricamente necesario de la propia sociedad capitalista y, al mismo tiempo, de una revolución social. El proletario será el «partero» de la nueva sociedad o el «sepulturero» de la burguesía. En el socialismo marxista no encontramos una utopía vaporosa, sino una utopía concreta que toma como punto de partida la transformación material. No es casualidad si Engels insistió en definir a este socialismo como científico.
Los que triunfaron
El republicano socialista francés Louis-Auguste Blanqui vivió mucho para ser un hombre del siglo XIX que pasó 35 años preso. Fue elegido in absentia (dado que estaba preso lejos de la capital) como presidente honorario de la Comuna de París y se convirtió en el modelo de revolucionario del siglo XIX. Lenin fue su análogo en la primera mitad del siglo XX.
Una mayoría proletaria se formaría como resultado de las irrefrenables leyes de la economía y algunos pensaban que el socialismo sería el resultado de reformas graduales al interior del capitalismo. Recurriendo ora a Kant, ora a Darwin o a Spencer, los socialistas de la Segunda Internacional reducían el marxismo a un imperativo ético o a su opuesto complementario, una consecuencia mecánica inevitable de la evolución económica.
A ese fatalismo se opusieron Rosa Luxemburgo, Vladimir Lenin, Antonio Gramsci y muchos otros. Era una nueva generación que provenía de áreas económicamente marginales de Europa continental. El líder obrero de la socialdemocracia alemana, August Bebel, nació en 1840, y Eduard Bernstein, contra quien debatió Rosa Luxemburgo en su polémica sobre la reforma y la revolución, nació en 1850. El heredero ortodoxo de los escritos de Marx y Engels, Karl Kautsky, nació seis años después. Lenin llegó al mundo en 1870 y Rosa un año más tarde. Gramsci tardó veinte años más. Iósif Stalin y León Trotsky nacieron en 1878 uno y en 1879 el otro.
Trotsky, Lenin y Stalin pertenecían a la socialdemocracia rusa, mientras que Rosa comenzó su militancia en Polonia y Gramsci en Cerdeña. Fueron la primera generación de marxistas del siglo XX.
Después de la derrota de las revoluciones europeas en Alemania, en el marco de la que fueron asesinados Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y de las derrotas de Finlandia, Italia, Hungría y Polonia, las preocupaciones teóricas de la nueva generación de marxistas cambiaron. Se volcaron a los temas de la cultura, la filosofía y el arte. Se apartaron de la militancia partidaria y se refugiaron en instituciones académicas. Se separaron del movimiento obrero y, en última instancia, dejaron en un segundo plano el enfoque que había definido a la generación anterior.
Pero no nació entonces ningún «marxismo cultural». Este alejamiento obedecía a razones políticas que se invadieron la teoría, y no al revés.
No es que Marx y Engels no se preocuparan por el arte. Trotsky escribió Literatura y revolución (1923) y Lenin dejó sus Cuadernos filosóficos (1930). Pero el eje de su generación era la transformación práctica de la sociedad por medio de la conquista del poder político. La mayoría había leído al prusiano Clausewitz: Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que abordaba, aunque al pasar, algunas cuestiones militares y se concentraba en la economía y en la historia. La preocupación central de Gramsci era la hegemonía como un fenómeno que nace afuera de las fábrica, es decir, en las relaciones de producción económicas. Algo muy diferente a la distopía «gramsciana» de sus críticos.
La nueva generación de marxistas occidentales no surgió de las preferencias individuales por tal o cual tema estético. Theodor Adorno no teorizaba las transformaciones en la música sin hablar al mismo tiempo de la producción en masa de radios. La crítica del progreso no tenía sentido sin el ascenso del nazismo en un país industrial como Alemania. Fueron la fábrica fordista y la alienación del proletariado, que invadía el tiempo de ocio de las masas, las que desplazaron el enfoque marxista hacia la vida fragmentada y su recomposición en función de la falsa unidad del espectáculo.
El desempleo, la tercerización y otras transformaciones del mercado de trabajo llevaron a los marxistas a analizar la degradación del trabajo (Braverman). La Revolución cubana, las luchas anticoloniales en África y Asia y la explosión de Mayo de 1968 intensificaron los estudios de los historiadores marxistas sobre las protestas espontáneas de las multitudes marginalizadas. Nadie abandonó a la clase obrera para fomentar una especie de manipulación. Fue la importancia material de la superestructura la que produjo las teorías marxistas de la cultura. El marxismo jamás fue cultural, económico ni político. Responde simplemente al movimiento real de la historia.
En una situación en la que el marxismo no podía ocuparse solo de temas filosóficos, los revolucionarios combinaron nación y clase, cuestión obrera y cuestión campesina, y generaron de esta forma un enfoque nuevo que incluyó el estudio científico de la guerra revolucionaria (Mao Tsé-Tung y el general vietnamita Giap), innovadoras interpretaciones de las clases sociales (Mao Tsé-Tung y el líder guineano Amílcar Cabral), la cuestión indígena (el peruano Mariátegui) y colonial (Caio Prado Júnio en Brasil y el trotskista argentino Milcíades Peña). Obviamente se trata solo de tendencias. Mao Tsé-Tung también dejó obras filosóficas, por ejemplo.
A partir de los años 1960, luego de que el estalinismo entró en crisis, el movimiento comunista internacional se dividió entre China y la Unión Soviética, diversas filosofías empezaron a disputaron su lugar en Europa occidental y hasta los lectores de la Escuela de Frankfurt o de Georg Lukács estaban abocados a problemas bastante materiales.
Guy Debord, el teórico de la sociedad del espectáculo, tenía una gran estima por la obra de Clausewitz y estaba comprometido con la idea de una revolución social que abarcase a las artes y a la vida cotidiana. El filósofo francés Louis Althusser era militante del Partido Comunista y se dedicó a la interpretación de El capital y de los Aparatos Ideológicos de Estado. Amílcar Cabral fue a la vez líder guerrillero, estudioso del imperialismo y teórico de la liberación del colonialismo. Fredric Jameson, al escribir sobre la lógica cultural del posmodernismo, se apoyó en las experiencias reales del mundo el trabajo intelectual en la época del capitalismo tardío, en una referencia explícita a Ernest Mandel, dirigente trotskista que escribió su principal libro de economía luego de participar de Mayo de 1968. Debe recordarse también al historiador del «marxismo occidental», Perry Anderson, que publicó en los años 1970 el estudio marxista más importante sobre el Estado moderno, El Estado absolutista (1974).
Materialidad de la cultura
Estudiar una corriente de pensamiento importa más si esto tiene alguna efectividad palpable en la vida social. La cantidad de ediciones del Manifiesto del Partido Comunista en Rusia antes de 1917 o de la Biblia en el período clásico del imperialismo son indicios de esta importancia, pero un dato de este tipo no basta por sí mismo para definir una transformación cultural. La edición debe estar al servicio de la historia.
Por otro lado, la cultura, para los marxistas, no se define solo como un conjunto de valores, preferencias, hábitos, sentimientos e ideas compartidas. Hay una organicidad y una reciprocidad entre economía y cultura que las torna inseparables, salvo para fines analíticos.
Un grupo social siempre toma conciencia de la contradicción entre las fuerzas materiales de producción y las relaciones de producción en el campo de la superestructura. Pero la forma de esta conciencia no es la del conocimiento de cierta imposición de una esfera autónoma que sería la economía. Por el contrario: es una exigencia de renovación cultural, realista y en correspondencia con un grupo social fundamental, la que provoca que esa necesidad «económica» se convierta en una fuerza consiente, organizada e institucional. Si la conciencia fuese solo la crítica de grupos que no representan ninguna clase histórica, sería arbitraria.
Las instituciones son inseparables de las ideas que las constituyen, y esa es la perspectiva del marxismo sobre la materialidad de las ideologías. No hay una forma sin contenido, y viceversa. Por eso, la sede de las ideologías no es la sociedad civil, como afirmaba el social-liberal italiano Norberto Bobbio. Estas nacen tanto en la fábrica como en las cabezas de los filósofos. Lo que las convierte en algo que excede a cualquier extravagancia individual es su sentido cultural, su penetración en las masas. No se trata, sin embargo, de meros valores, sino de la fuerza material que emerge cuando estos grupos se movilizan alrededor de ciertas ideas.
Las clases sociales están organizadas en términos ideológicos, pero esa organización es material. En los límites de una estructura social y económica determinada, los grupos sociales luchan por conquistar o conservar el poder. En este movimiento crean una concepción de mundo adecuada a sus intereses.
La victoria y el mantenimiento del poder dependen también de la difusión de la ideología. Y esa difusión, a su vez, depende de instrumentos materiales (sea la tipografía, la radio o la informática). Dependen, en síntesis, de un soporte material al interior de la superestructura. ¿Cómo analizar el proceso de masificación cultural de un país en los años 1970 sin citar el número de televisores, las formas de la propiedad y el oligopolio de las emisoras? ¿Cómo estudiar el siglo XXI sin prestar atención al número de smartphones, los accesos a determinados sitios o blogs, los millones de usuarios de grupos de WhatsApp o el mundo subterráneo de la deep web?
De diferentes maneras, los autores marxistas nos brindan principios para un análisis de la cultura como fenómeno reproductible a escala industrial. Esto no implica abandonar el materialismo histórico y la organización de los trabajadores. Pero es necesario comprender la relación cultural al interior de la reproducción material de las estructuras de la sociedad capitalista. Ernest Mandel era lector de novelas policiales y, luego del reconocimiento que logró su libro El capitalismo tardío (1972), terminó escribiendo una verdadera historia social de este género: Crimen delicioso.
El éxito de la novela policial en la sociedad capitalista, según Mandel, no refleja los intereses de la burguesía, sino la posibilidad de criticarlos sin superar los límites estructurales del capitalismo. Podríamos agregar que es una literatura que nos muestra problemas sin darnos soluciones verdaderas; es una literatura en la que los crímenes no se explican en función de las contradicciones sociales, sino en función de los individuos. Así, la solución de los crímenes conduce casi siempre a reconciliarse con el mundo burgués.
Toda crítica termina transformándose en una mercancía y sus impulsos negativos se integran a una rebeldía aceptable. La misma revolución de 1968 pudo ser incorporada por la producción de mercancías que recurrió a la idolatría de los dirigentes. Sus prácticas horizontales y rebeldes fueron incorporadas en la publicidad y luego interiorizadas por las empresas. De manera distorsionada, claro está.
Con todo, los marxistas se aventuraron en la escritura de novelas. En los años 1960, el comunista Per Wahlöo abandonó sus fracasadas tentativas de editar libros políticos. Luego se asoció con su compañera Maj Sjöwall y programaron y escribieron diez novelas policiales. La estrella fue Roseanna (1965), que tematizaba la violencia contra la mujer, tema que también trata el escritor sueco Stieg Larssson.
Pero, ¿puede el marxismo mismo convertirse en un objeto cultural mercantilizado? Está claro que sí y esta posibilidad debe ser combatida por medios marxistas. Es cierto que muchas obras que fueron escritas contra la burguesía solo sacuden la moral vigente la primera vez que aparecen. Luego son expuestas en galerías de arte. Los ataques inofensivos contra homogeneización de la vida son realizados por productos en sí mismos homogeneizados. De aquí que el ataque a las performances parece funcionar más bien como una vieja táctica de distracción, aun si es verdad que atenta contra la libertad de expresión El hecho de que quienes la llevan adelante sean inconscientes es algo perfectamente comprensible en el marco de una guerra, dado que los soldados jamás conocen el lugar que ocupa su pelotón en la estrategia global.
En cualquier caso, también debemos preguntarnos: ¿por qué el marxismo todavía incomoda? Recordemos lo que decía Mandel luego de la tormenta de 1968 en su libro Les étudiants, les intellectueles et la lutte des classes: «Lo mismo podríamos decir de los libros de bolsillo […] en cuanto a la transformación de la teoría revolucionaria en objeto de consumo. Esta teoría adquiere ahora un valor de cambio […]. Pero el valor de uso de esa mercancía particular es difundir la teoría, […] incentivar la pasión anticapitalista».
Los que están a la cabeza del combate contra el supuesto marxismo cultural no están desprovistos de ideología ni de proyecto político y económico. No es casualidad que los think tanks y los instrumentos mediáticos propaguen el mismo discurso de alerta a la población. Saben que la disputa por la hegemonía no se reduce a una noche de autógrafos o a la inauguración de una exposición de arte conceptual (obviamente importantes en sí mismas). No dudan a la hora de aliarse con fiscales, jueces, militares y milicianos para ejercer la coerción sobre los rebeldes y los indeseados. Disputan y ganan gobiernos, y, cuando es necesario para producir pánico y garantizar el consentimiento, persiguen a artistas, académicos y activistas con teorías bizarras y dudosas contraperformances.
¿Por qué le temen tanto a Marx? Si descubren el por qué, el lector o la lectura serán capaces de identificar al mismo tiempo a los sujetos reales que experimentan este miedo. A fin de cuentas, este solo puede ser producido y movilizado por aquellos que no quieren que el marxismo sea el instrumento de emancipación de otra clase de personas.
Cabe recordar que la mira de la mayor parte de los ataques de la «guerra cultural» de la nueva derecha no está puesta específicamente en lo que escribieron Marx, Lenin o Gramsci. Las ficciones como la de un supuesto «decálogo de Lenin» eran cosas que se inventaban antes de que se pusieran de moda las fake news. Tampoco apuntan contra las propuestas reales que hacen los comunistas o los trabajadores. Esa función es tercerizada en políticos profesionales que con frecuencia alegan la existencia de conspiraciones. Con todo, la influencia de la propaganda antimarxista es enorme.
Cuando algún incauto se aventura en una crítica al supuesto «gramscismo», los resultados son lamentables. Su influencia es desproporcionada.
Ahora bien, no existe ningún «gramscismo» en Gramsci. Tampoco, como vimos, existe un «marxismo cultural» que haya sido acuñado por marxistas. Esos términos integran una operación de marketing que se conjuga con las noticias falsas que permitieron la elección de Bolsonaro en 2018. El marxismo cultural es un invento de quienes lo critican. La caricatura del pensamiento de los otros existe porque las teorías de la conspiración son fundamentalmente fetichistas. Toman noticias falsas e individuos a los que ponen en lugar de personificar una conspiración. De esta manera, una mujer no es una persona pero sí es la encarnación de la ideología de género. Más allá de los poderosos medios de comunicación del capitalismo informacional, nada de esto es una novedad para quien conoce la difusión de los falsos protocolos de los sabios de Sion y la denuncia del complot judío-bolchevique.
En cualquier caso, gran parte de todo lo que se señala como característico del marxismo cultural no tiene la más mínima relación con el pensamiento marxista. Siento mucho anunciar que no estamos en una realidad posmoderna, sujetos a grupos de poder divididos de forma infinitesimal en un mundo posindustrial. Ni la autorreferencialidad del arte, ni la escritura intertextual, ni las sopas Campbell de Andy Warhol o el pastiche sustituirán la lucha por el control del Estado. Al menos para un marxista, sea cual sea la corriente a la que pertenezca.
Es cierto que la dominación se volvió más compleja gracias a una miríada de relaciones de poder moleculares que toman cuerpo en instituciones disciplinares. Pero ni siquiera la crítica de una moral universalmente aceptada es típica de nuestro tiempo.
Hubo muchos cambios, pero ninguna ruptura con el modo de producción capitalista. La financierización no abolió la importancia del valor en el proceso productivo. Sí, la lucha de clases no es simple. Pero, ¿cuándo lo fue?
Gramsci creó otra categoría junto a la de obrero para dar cuenta de las nuevas formas de dominación. Para él, el subalterno tiene como locus propio de sometimiento algo que es exterior al proceso productivo, a diferencia del obrero. Pero, como marxista que era, no abandonó la naturaleza económica de la subalternidad. Apenas amplió su dimensión cultural. Las diferentes demandas de los sujetos subalternizados, antes marginadas por los propios marxistas, tienen una fuerte relación con la clase. Lo que algunos sociólogos caracterizan como reivindicaciones específicas de los nuevos movimientos sociales, destinadas a superar en relevancia a las de la clase, muestran ser compatibles con el desarrollo del análisis y la praxis marxista.
No debe temerse si muchas feministas se sitúan en el campo del marxismo o persisten en su entorno. Angela Davis estuvo vinculada al Partido Comunista de los Estados Unidos; la teórica alemana del «valor disociado», Roswitha Scholz, participó de la lectura iconoclasta del marxismo junto al grupo Krisis; y Silvia Federici realizó un análisis económico y social sobre un tema clásico de Marx: la acumulación originaria, esta vez considerada desde el punto de vista de las víctimas, las brujas y los pueblos esclavizados.
Por supuesto, están también aquellos que buscan otras vías para le emancipación o atacan a las «grandes narrativas opresoras», entre las que el marxismo no sería más que una intrínsecamente eurocéntrica, machista, racista, etc. Pero así como siempre hubo dirigentes obreros que encontraron subterfugios para adherir al capitalismo, ¿por qué no podrían hacerlo las personas sometidas a otras formas de opresión capitalista?
Hay dimensiones intransmisibles de la opresión, que no pueden ser comprendidas más que por quienes las viven. Y hay una etapa necesaria de comprensión conceptual y general, sin la cual todo diálogo, organización o lucha colectiva son imposibles. La mayoría de los dirigentes bolcheviques o socialistas revolucionarios de Rusia nunca había trabajado en el campo ni en una fábrica, pero fueron ellos los que lideraron una revolución social. Nunca podrían haberlo hecho sin integrar partidos en los que participaba una enorme porción de las clases oprimidas. En esa fase de universalización de las diversas luchas contra la clase dominante, no se encontró una fuerza teórica y política superior al marxismo.
El marxismo desnuda la barbarie que se oculta detrás de cada monumento cultural y el ocio de clase que presupone el arte. Todo lo que se muestra a nuestros sentidos no puede existir sin su trasfondo, que debe buscarse en el origen social material de su producción.
El «marxismo» no es una teoría exterior al mundo que lo contempla para exponer sus errores en un catálogo universal. No es el producto de una cabeza individual, sino el autoconocimiento que elabora el movimiento real sobre sí mismo. El pensamiento no es el espejo de un mundo exterior, sino que integra una praxis revolucionaria.
El marxismo se niega a sí mismo como mercancía porque nos revela que todo lo que conocemos será en breve transformado. O, como afirma Marx en El capital, la dialéctica es algo incómodo para la burguesía porque no se deja impresionar por nada.
Entonces, no faltan razones para temerles a Marx y a su pandilla.